
El futuro infinito de la clase media baja argentina
Las clases medias ocuparon un rol fundamental en la vida del mundo moderno en general y de la Argentina en particular, desde el punto de vista simbólico y también material. En un contexto de crisis global de las clases medias vale la pena recapitular su historia, indagar su presente e imaginar su futuro en la Argentina interesante en la que se vive peligrosamente.
por Luciano Chiconi
La historia del sistema democrático parido en 1983 es la historia sedimentada de la clase media argentina que escala la montaña hacia la cima de su ciudadanía política. Desde su triunfo social en el comicio de aquel año, siempre fue para arriba: dueña de la verdad histórica que en la victoria sociológica de Alfonsín decretaba la derrota final del país corporativo como gobernabilidad virtuosa y motor institucional del sistema político realmente existente entre los ’50 y los ’70 (la represión ilegal del Proceso destruiría la legitimidad política del partido militar, el Rodrigazo y la derrota electoral del peronismo en 1983 marcarían el eclipse de la hegemonía sindical en la política), la clase media se transformaría en la gran mayoría social de la democracia, arrebatándole esa condición dominante a la clase obrera, que intelectualmente había organizado la representación de masas del país capitalista industrial vigente entre los ’40 y los ’70.
El radicalismo alfonsinista fue un eficaz conductor cultural de esa nueva mayoría liberal que pedía un nuevo sistema político y económico: en el plano institucional, Alfonsín había trazado una tajante divisoria de aguas entre los “mundos sociales” de la dictadura y la democracia que en la práctica traducía la exigencia social de un corte abrupto y definitivo de la intervención de las fuerzas armadas en la vida política y en el conflicto social como condición básica del nuevo poder admisible en la futura democracia. En un plano más social, Alfonsín fue el traductor agudo de un relato-verdad subterráneo de la nueva hegemonía civil, que a largo plazo sería la ley de hierro de la praxis democrática del poder: sociedad civil contra pacto militar-sindical. Clase media contra grupos de presión. Ciudadanía contra corporaciones. La democracia del 83 nace contra la vieja organización institucional que fracasa en los ’70, pero fundamentalmente nace contra cualquier tipo de organización que no priorice los intereses capitalistas de la clase media (libertad política “independiente” y una economía privada estable y productiva para recrear –por otros medios “macro”, más liberales- algo parecido a la movilidad social de los ’60). El sistema democrático nace para darle todo el poder a la clase media, y en esa misión de masas va a tensionar contra todas las organizaciones militares, obreras, populares y empresarias que en nombre de sus intereses, intenten disputar el poder político simbólico que la clase media absorbía en las elecciones. Ese era otro rasgo central del nuevo sistema: más allá de las ideas y los programas de los presidentes y partidos políticos ganadores, por definición sociológica la que siempre ganaba las elecciones era la clase media.
Este nuevo status mayoritario era posible porque la clase media del 83 era, como dijimos al principio, la consecuencia social expansiva de un largo proceso de sedimentación cultural y económica que se había apoyado en la movilidad social silvestre provocada por el país desarrollista de los ’60. En ese sentido, la clase media que funda la democracia no es la clase media de la inmigración europea y los nuevos sectores profesionales criollos de Yrigoyen-Alvear ni la clase media antiperonista de los ’50; no es una clase social que se conciba a sí misma en conflicto con otra clase o sector civil de la sociedad (la oligarquía conservadora, el proletariado peronista), sino como una cultura común de convergencia aspiracional en medio de la evidencia del progreso social y la modernización forzada del capitalismo argentino. Para 1983, esa clase media era una mayoría silenciosa, socialmente heterogénea y culturalmente homogénea hecha de varias capas geológicas: ahí estaban el alma del obrero vandorista, el estudiante universitario, el creativo de una agencia de publicidad, el ama de casa que pasaba de la máquina de coser a estudiar o tener un amante como nueva forma profesional de administrar el capital del ocio, el intelectual, el taxista, el chacarero, el propietario de un auto, el jubilado, el nuevo rico, el nuevo pobre.
La clase media baja de Milei 2023 (y del futuro) ya no es la clase media baja de Massa 2013 -aunque sea la misma sociedad-: es impiadosa con los aristócratas obreros, con los estatales, con la militancia rentada, con los piqueteros, con las instituciones intelectuales, con el PJ; también es más informal, más plebeya, más aspiracional, más liberal, más pobre, más conflictiva, más autoritaria, más desmesurada
Esta nueva clase media de masas establecería las reglas de la praxis política del nuevo orden democrático: confiaría en la creación de una corporación política civil (surgida del voto a los partidos políticos) como único poder legítimo del sistema, tanto para disciplinar a militares, sindicatos y empresarios subsidiados como para fundar las instituciones y la economía que interpretaran la esperanza de un nuevo país próspero que saldara la gran crisis abierta por la violencia política, el Rodrigazo, y la “gestión” del Proceso.
Las expectativas optimistas en torno a este orden democrático y la simbiosis política entre la clase media y el poder presidencial civil se sostuvieron con relativo éxito (a pesar de los problemas tempranos del sistema para conciliar una fórmula estable de economía y movilidad) durante los gobiernos de Alfonsín y Menem. ¿A qué calificamos como “relativo éxito”? Al hecho de que la “gran clase media” mantuvo su confianza en la representación que hizo de ella la corporación civil gobernante durante esta primera hegemonía de la democracia, a partir de hechos políticos concretos que predicaban “la novedad del sistema”: el juicio a las Juntas, el plan Austral, la liquidación efectiva del partido militar, el traspaso civil del mando presidencial de 1989, la Convertibilidad, la reforma constitucional de 1994. Quitados de la valoración histórica que puedan tener hoy, estos hechos fueron, en el tiempo real de la política de los ’80 y ’90, sucesos políticos queridos por la clase media, y percibidos por ésta como la construcción de un rumbo tan errático como ascendente de la política institucional y la economía de mercado del país democrático.
Si la crisis hiperinflacionaria de 1988-89 provocaba la primera frustración estructural de la clase media frente a la economía creada por el sistema, la Convertibilidad compensaba esa falla con la creación de una economía privada que habilitó el acceso de los estratos bajos de la clase media al consumo de bienes y servicios que hasta ese momento eran exclusivos de la clase media alta. El sueño de una economía para la democracia todavía estaba latente; por otro lado, Menem sabía (a diferencia de Perón en 1949) que no podía hacer una reforma constitucional reeleccionista en contra de la clase media, y que Alfonsín tenía un programa institucional mucho más legítimo que el suyo para llevar adelante una reforma constitucional estable en el tiempo. En ese sentido, la reforma de 1994 registraría ante la sociedad la prueba de una mancomunión republicana entre los dos presidentes para darle nuevas instituciones al país que la clase media no iba aceptar si solo provenían del peronismo, a pesar de su hegemonía económica. En cada uno de estos hechos (como Atahualpa Yupanqui se ocupa cuidadosamente de nombrar a su caballo en cada verso de El alazán), lo que privilegiaron la política de Alfonsín y Menem fue que la clase media sea nombrada en cada acto de gobierno. El período Alfonsín-Menem es el gran gobierno de la clase media, a secas. Todavía no hay clase media baja, todavía no hay fragmentación, todavía no hay descenso.
Se ha hablado mucho de la Convertibilidad como modelo económico, pero muchas menos veces se la ha revisado como modelo cultural: el uno a uno ungió una relación epidérmica entre los estratos bajos de la clase media y “las marcas”, y construyó una forma social de consumir que acercó y naturalizó (en algo más tangible que la “falsa ilusión fetichista neoliberal”) el acceso de los nuevos habitantes laborales de la economía de servicios –ex estatales, ex metalúrgicos, ex amas de casa, ex universitarios- a ciertos estereotipos de consumo sofisticado: no todos los cajeros de supermercado viajaban de vacaciones a Brasil, pero se podía veranear en Brasil, no todos los adolescentes del AMBA iban a bailar a Pachá o El Cielo pero se podía ir a Pachá o El Cielo, no todos los empleados de seguros se compraban una casa pero te podías comprar una casa. Sociológicamente, y en comparación a las economías inflacionarias que dejaban el Proceso y el alfonsinismo, la Convertibilidad subía la vara de las expectativas de consumo de la clase media en general y de la clase media mestiza en particular hasta tejer una noción política de movilidad que surgía del esfuerzo personal en el mercado y de una economía que no financiaba esa hipótesis de bienestar con inflación, déficit fiscal y “más Estado”.
Para esa clase media plebeya que “salía de pobre” y se metía en la dinámica consumista del uno a uno, no tenía ningún valor político la docencia de la dirigencia que a partir de 1999 decía muy racionalmente que la Convertibilidad ya no se sostenía desde lo macro, o que era “una mentira” que llegaba a su fin; esos argumentos políticos llegaban tarde o eran inocuos ante la convicción cultural de una mayoría social que había elegido esa política capitalista para “progresar”, con absoluta prescindencia de las opiniones de la clase dirigente o del efecto Tequila. La paradoja de Duhalde: pierde las elecciones por ir contra la clase media menemista, contra su clase, contra la clase que era hija de la Convertibilidad. ¿Había un peronismo posible fuera de esa clase media? Lo que certificaría años después el devenir de la hegemonía kirchnerista es que no puede haber (ni ayer ni hoy) una hegemonía capitalista de masas contra esa cultura de clase media. La Convertibilidad fue la única política económica que conquistó el amor de la clase media y esa inédita fuerza cultural la hizo traspasar la sociología de la democracia (hacia 1983 y hacia 2025) como memoria y futuro de influencia ineludible ante toda pretensión de praxis política de mayorías y de ambición dorada de movilidad moderna.
Esta dimensión cultural de la Convertibilidad todavía funciona, difusamente, como una bandera emocional de progreso que la clase media baja empobrecida pos-2001 se negó a enrollar durante más de veinte años, reflejada más en los vetos que en los apoyos a los sucesivos gobiernos que la dejaron huérfana de movilidad y que hoy retorna como sentido común en la memoria real de los mayores de 40 años y en la memoria idealizada de sus hijos de 20 para conformar el nudo de la voluntad política de la clase media baja informal que decidió la llegada de Milei al poder.
En este mismo sentido cultural, entonces, el fin de la Convertibilidad era menos el agotamiento técnico de un modelo liberal que el trauma político letal de una clase media que en el acto cruento del corralito sentía como estallaba la gran cláusula del contrato social del 83 en la cual las mayorías le exigían a su elite civil un círculo virtuoso entre democracia y mercado que repusiera una versión nueva de la movilidad social de los ’60. El fin de ese proyecto cultural es lo que distingue a la democracia de 1983-2001 de la democracia de 2001-23. Luego de la crisis de 2001, el régimen político modificó las prioridades del contrato democrático en contra de las convicciones materiales de la clase media: la fórmula de la gobernabilidad pasó de ambicionar un modelo económico de mercado que habilitara la movilidad a un modelo político que evitara el estallido social, administrara la conflictividad y armara un Estado paragolpes de la pobreza.
Esto no significaba que Alfonsín y Menem no hubiesen dedicado gran parte de su praxis a controlar la conflictividad social sino que ése no era el modelo de ciudadanía ideal que le ofrecían a la sociedad, mientras que el orden político de 2001-2023 estaría signado, cada vez más progresivamente, por la administración pacífica de la pobreza como proyecto posible para toda la sociedad. En ese sentido, el orden democrático del 2001 quedaría definido por esa disonancia cultural con la clase media, donde gobierno y sociedad proyectan visiones disímiles de la economía privada. La crisis de 2001 cortaría el sueño ascendente de la democracia: la clase media deja de ir para arriba, se transfigura en la clase media baja, se fragmenta, se enoja, no ve luz al final del túnel, va para abajo.
Hacia el futuro, la clase media baja no aparece unida por la política o un partido, sino por su pertenencia pura, común y existencial al variopinto sector privado de la economía, sin intermediaciones institucionales. Quienes no dependen exclusivamente de su esfuerzo para ganar dinero en la economía privada no son admitidos por la clase media baja en su movimiento social
Sin embargo, la clase media baja tardaría en emerger políticamente como un sector social conflictivo contra “otras clases” y contra las elites. En un principio, esperó que el peronismo (Duhalde y Kirchner) le hiciera una oferta que no pudiera rechazar. Frente a esto, el peronismo plantearía dos modelos hegemónicos contradictorios de contención de la clase media baja: el duhaldismo, en una línea más menemista, intentó legitimarse con un modelo económico que no prescindiera del equilibrio fiscal y la baja inflación. Era evidente que Duhalde no hubiese dejado el poder hasta no soldar cierta confianza cultural entre “el productivismo” y la clase media baja, y que eso no sucedió porque el caso Kosteki-Santillán acortó su mandato, eclipsando la chance de una hegemonía económica.
Kirchner leyó correctamente que Kosteki-Santillán había sido el Cordobazo de Duhalde (como Onganía, Duhalde caía por una crisis política represiva no tolerada por la clase media –todavía estaban calientes los cadáveres del 19 y 20 de diciembre- y no por los resultados de su modelo económico) y planteó una hegemonía política frente a la clase media. Derechos humanos, refresh institucional, laissez faire para la protesta social: Kirchner trasladó al eje político su convenio cultural con la clase media, donde lo central pasa a ser el drenaje permanente de los humores inerciales del “Que se vayan todos” a través de la participación social (desde el caso Blumberg hasta las movilizaciones ambientales de Gualeguaychú) como principal mecanismo de contención hegemónica.
Este “cambio de rumbo” respecto de las hegemonías económicas de Menem y Duhalde, sin embargo, no serviría tanto para explicar el éxito inicial del kirchnerismo ante la clase media como para entender el deterioro estructural de esa relación hasta la eclosión de 2023: a diferencia del menemismo y el duhaldismo, la identidad kirchnerista no se fundaba en la economía, lo cual la hacía más distante de la obsesión árida y aspiracional de la clase media baja por “recuperar” la movilidad social perdida luego de la crisis del 2001. El kirchnerismo presentaría como “regla general” de su capitalismo el derrame de las tasas chinas sobre el mercado interno y el ascenso laboral sindicalizado frente a una clase media baja que se jugaba la carta del progreso en la recreación masiva de una economía de mercado fatalmente moderna, capaz de armar una nueva trama de productividades y empleos a partir de las informalidades y las flexibilidades realmente existentes. Al plantear un ideal de movilidad tan alejado de las vivencias materiales de la clase media baja, el kirchnerismo no solo dejaría de ser identificado como un gobierno “creador de capitalismo” (ya no hay superávit fiscal, no hay PBI per cápita, no hay baja de impuestos, no hay productividad, no hay inversión en infraestructura, no hay crecimiento, hay inflación) sino que impulsaría una ruptura conflictiva de esta “nueva clase media” diezmada contra otros sectores sociales: la aristocracia obrera, los pobres estatalizados y los empleados públicos, en tanto sectores privilegiados no meritocráticos de la economía cerrada kirchnerista.
Entre 2008 y 2013 se consumaría un cambio profundo de la sociología democrática del ’83: el conflicto agropecuario sería el Cordobazo de Kirchner y Cristina, ya que esa simple movilización de la clase media contra el gobierno rompería el alma de la hegemonía política que el kirchnerismo quiso construir con las movilizaciones silvestres previas de esa clase en su favor. Detrás del conflicto puntual se producía una ruptura más general del enlace cultural obligatorio entre el peronismo y la clase media como condición de masas del poder democrático; con respecto a la costumbre política de 1983, el kirchnerismo plantearía una desvalorización del sentido de mayorías de la clase media, y apostaría a la “mayoría simbólica” de los encuadres corporativos (sindicatos y movimientos sociales) aun cuando, nuevamente, ese “formato de la democracia” no expresaba la verdadera correlación de fuerzas que producía el avance capitalista de la sociedad.
No se puede desligar este rechazo de la tradición hegemónica de la clase media por la elite democrática gobernante (el kirchnerismo) de la transformación de la clase media baja en una clase políticamente opositora del régimen de poder democrático que intentaba prescindir de su representación. La politización de la clase media baja se fragua en dos niveles: un veto cada vez más radicalizado al “país kirchnerista”, y más fundamentalmente, un veto conceptual a las dirigencias políticas opositoras que fallan en su misión de crear una alquimia entre capitalismo y movilidad. El permanente pragmatismo político de la clase media baja (De Narváez-Solá en 2009, Massa en 2013-2015, Macri en 2015-2019, Milei en 2023) reflejaba la crítica latente a la ingeniería sociológica del país anti-estallido que privilegiaba la defensa de una “mayoría simbólica” de pobres justo en una etapa del desierto capitalista argentino donde la clase media baja encarnaba a la clase obrera realmente existente (era el sector social más dinámico y mayoritario del sector privado de la economía). La clase media baja quiso el estallido de Milei porque durante los quince años previos su apuesta al sistema político no había restablecido la tierra prometida de una nueva “Convertibilidad cultural”.
Una vez asentada como factor democrático de veto y clase social en disputa, la clase media baja desarrolló su propio proceso de mutaciones sociológicas y políticas: a Massa le cabe el mérito de descubrirla como sujeto social plebeyo dentro de una clase media que a medida que se empobrecía se fragmentaba ideológicamente (la clase media alta era más anti-populista, la aristocracia obrera se refugiaba en la faceta industrial protegida del kirchnerismo, los empleados públicos se hacían progresistas); el Frente Renovador fue el partido puro de la clase media baja: comerciantes, jubilados, monotributistas, Madres del Paco, cuentapropistas, empleados de comercio, pymes del primer cordón. Se trató de una clase media baja que todavía admitía en sus filas al trabajador de la UOM, que todavía no está influida por la batalla cultural de la “grieta”, y para quién su contradicción principal es el “planero” de la economía no productiva. La derrota inapelable de Massa en la “interna peronista” abriría un proceso de desperonización final de la clase media baja que ya no percibe en esa cultura política la capacidad de hacer un ajuste, parar la inflación y fundar un orden económico como había sucedido en 1989 y 2002.
El triunfo de Macri soliviantó la ilusión de que un partido no peronista podía recuperar aquella bandera caída de una hegemonía económica liberal para la democracia. Cumplir con esa misión era la única condición política posible para soldar una incorporación cultural de la clase media baja a Cambiemos, que en 2015 solo había sido una adhesión táctica a la nueva mayoría antikirchnerista. Sin embargo, esa unión cultural no prosperó: Macri convocaba a un compromiso anti-populista que la clase media baja podía aceptar ideológicamente, pero que no satisfacía su ansiedad de transformación económica; a eso se agregaba cierta desconfianza cultural, ya que Macri no reconocía a la hegemonía menemista como un antecedente político compatible con su propio modelo económico. La conclusión amarga de este nuevo eclipse cultural entre la clase media baja y la elite política revelaría que la actuación presidencial de Macri era más leal al régimen anti-estallido pos-2001 que co-administraba con el kirchnerismo, que a recrear un nuevo orden económico y una nueva fantasía de movilidad.
Con respecto al ciclo 1983-2001, el signo anómalo y característico de la década de la “grieta” fue que no hubo un partido de la clase media en relación a la economía. Hubo coaliciones, no hubo una cruzada transformadora del capitalismo argentino. La clase media baja salió de ese “desierto hegemónico” huyendo hacia adelante, más radicalizada contra un sistema político que había funcionado como la “auto-preservación de las elites” y que no solo exhibía desdén para recrear una movilidad social de mercado sino también para sacar a la sociedad de la inflación. A la luz de ese diagnóstico, la clase media eligió a Milei para cerrar un aspecto político del ciclo iniciado en 1983: ponerle fin al contrato social por el cual le había dado “todo el poder” a la corporación política civil y a sus “instituciones” (partidos políticos, bipartidismos, acuerdismo parlamentario, derechos políticos, Estado asistencial, déficit fiscal, inflación, pobreza). Milei cierra una etapa del “espíritu democrático” y abre otra que todavía no tiene contornos definidos, pero que tiende a colocar el centro de la representación en la (postergada) relación pura y árida de la sociedad con la economía.
Milei cerró las puertas del cielo que le dieron vida al régimen de 1983 cuando le cantó a la clase media la verdad histórica que el sistema político pos 2001, en su propio fracaso, se negaba a sincerar: que la gran clase media ascendente que soñó la democracia ya no existía más por culpa del “sistema”.
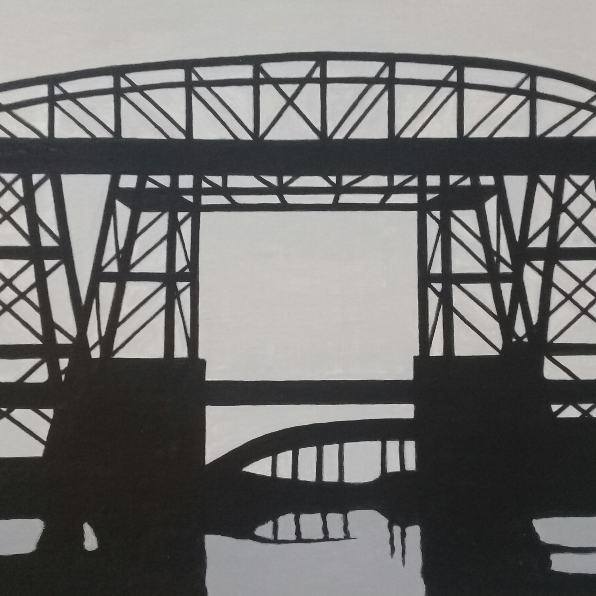
Castigada y empobrecida por la crisis inflacionaria de 2023, la clase media baja tiene hoy “poco tiempo” para discutir políticas de Estado y matchea con Milei en la urgencia por sacar de la política toda intermediación corporativa o institucional que dilate o entorpezca el rumbo hacia una reforma estructural de la economía que para esa gran clase influye más en cómo ganarse el pan de cada día que lo que haga el Estado. La clase media baja de Milei 2023 (y del futuro) ya no es la clase media baja de Massa 2013 -aunque sea la misma sociedad-: es impiadosa con los aristócratas obreros, con los estatales, con la militancia rentada, con los piqueteros, con las instituciones intelectuales, con el PJ; también es más informal, más plebeya, más aspiracional, más liberal, más pobre, más conflictiva, más autoritaria, más desmesurada. Hacia el futuro, la clase media baja no aparece unida por la política o un partido, sino por su pertenencia pura, común y existencial al variopinto sector privado de la economía, sin intermediaciones institucionales. Quienes no dependen exclusivamente de su esfuerzo para ganar dinero en la economía privada no son admitidos por la clase media baja en su movimiento social, y la paradoja de esta acumulación excluyente es justamente su pleno sentido mayoritario en el corazón capitalista informal de la Argentina de la inflación y la cuarentena. La clase media baja son todos los argentinos que dependen de una macroeconomía ordenada para planificar su prosperidad, su ganancia o su subsistencia.
Sería un error pensar esta clase media baja aluvional y sublevada como un estricto sujeto mileísta, como un estereotipo alienado y extraviado por la “ingenuidad capitalista del éxito fácil”, sustentado en la burla clasista hacia el trabajador de Rappi o el adolescente bitcoiner. La clase media baja a la que Milei “le abrió la tranquera” revela la formación de una nueva clase media, distinta a la del ’83, más ligada a la economía que a las instituciones, aunque igual de aspiracional que la de los ’90: la nueva clase media in progress es un gran trabajador informal, donde lo informal no es “trabajar en negro” sino pertenecer a los circuitos más dinámicos y productivos del capitalismo silvestre, desde la inteligencia artificial hasta la venta ambulante por la calle o por instagram. Un trabajador informal difícil de contener hegemónicamente por ideas, dogmas u “organizaciones libres del pueblo” (y ese será un desafío para Milei y la política del futuro) si la política no logra que sean contenidos por un florecimiento de la economía real de mercado.
En este sentido, la emergencia de este creciente laborismo informal invertebrado puede modificar el sentido dominante de la contenciosidad social de los sindicatos, los partidos políticos y los movimientos sociales. La clase media baja despliega otro tipo de contenciosidad (que incluye el veto a la “contenciosidad peronista” por conflicto de intereses, por “desordenar la economía”), quizás hoy todavía más electoral y virtual, pero que al calor del fenómeno Milei comienza a mostrar indicios de organización social desde abajo, casi autogestionada a raíz de los problemas de LLA para fundar una nueva institucionalidad política desde arriba. Un dato central que los actores del nuevo sistema político pos 2023 deberían tener en cuenta es que esa contenciosidad de la clase media baja para votar e imponer un ajuste demostró tener más consenso que la contenciosidad de sindicatos y movimientos sociales para evitarlo.
Milei cerró las puertas del cielo que le dieron vida al régimen de 1983 cuando le cantó a la clase media la verdad histórica que el sistema político pos 2001, en su propio fracaso, se negaba a sincerar: que la gran clase media ascendente que soñó la democracia ya no existía más por culpa del “sistema”. La clase media empobrecida entendió, porque lo había vivido, ese fin de ciclo, pero es difícil que perciba esa verdad de Milei como un sometimiento a las tinieblas materiales, como la renuncia a algún tipo de paraíso en nuestra tierra. La clase media baja le pidió a Milei, y a la nueva elite del futuro, que terminara con la promesa frustrada de aquella gran clase media para fundar el orden de una nueva clase media, escribir una nueva partitura que salde el destino económico de la Argentina. La clase media baja sigue pidiendo lo imposible: en vez de una economía para el sistema político, un sistema político para la economía.
Hacia el futuro, la clase media baja no aparece unida por la política o un partido, sino por su pertenencia pura, común y existencial al variopinto sector privado de la economía, sin intermediaciones institucionales. Quienes no dependen exclusivamente de su esfuerzo para ganar dinero en la economía privada no son admitidos por la clase media baja en su movimiento social
