
La izquierda y lo woke
En su libro La izquierda no es woke, la filósofa estadounidense Susan Neiman resitúa el concepto de wokismo en una matriz analítica seria y alejada claramente de la instrumentalización que las extremas derechas hacen del término. Pero al referirse a la izquierda, establece una serie de criterios normativos que empantanan el debate sobre el vínculo histórico y político de las tradiciones socialistas con las políticas de la identidad.
por Mariano Schuster
El 23 de julio de 2024, el magnate estadounidense Elon Musk –dueño de la red social X, CEO de la compañía Tesla y flamante asesor presidencial de Donald Trump– se sentó frente a las cámaras de un canal de streaming y lanzó una declaración de guerra. Su convocatoria, sin dudas inusual, no apuntaba a combates físicos y militares como los que se libran en Ucrania, y tampoco apelaba al desarrollo de una contienda comercial como la que desde hace años tiene en vilo a China y a Estados Unidos. La guerra a la que aludía el empresario nacido en Pretoria era de otro calado, de otra magnitud y de otro estilo. Frente a su entrevistador, el psicólogo y comentarista mediático Jordan Peterson, Musk afirmó, sin solemnidades, que su vocación era, sencillamente, la de doblegar a un virus. Para triunfar sobre él no se precisaba de un hombre como Edward Jenner, el creador de la vacuna contra la viruela, ni de un biólogo como Luis Pasteur, el descubridor del antídoto antirrábico. Este virus reclamaba un ejército de hombres y mujeres decididos a defender la civilización y la cultura. Y Musk, como era lógico, se declaró dispuesto a liderarlo.
“Mi hijo Xavier está muerto. Ha sido asesinado por el virus woke”, aseguró el creador de la compañía de fabricación aeroespacial SpaceX. Pero lo que el magnate definía como una “muerte” no era otra cosa que una transición de género. Su hija, nacida como Xavier Musk, y llamada hoy Vivian Jenna Wilson, era, según el empresario, una clara víctima del virus woke que la izquierda y los progresistas habían esparcido por las más diversas latitudes del mundo.
La posición de Musk, ahora convertido en un verdadero cruzado de la batalla antiwoke, entroncaba con la de muchos otros propagandistas y militantes de la extrema derecha. El wokismo, que nunca se define de modo coherente –y que opera como una suerte de sucedáneo del progresismo, concepto con el que frecuentemente es homologado– es, como afirmó la investigadora Iris B. Segers, el nuevo “significante vacío” de la derecha radical y alternativa. El concepto parece ser útil para caracterizar absolutamente todo: desde una transición de género a las más diversas posiciones antirracistas, desde la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas a la incorporación de personajes “diversos” en las películas de Disney o en las series de Netfilx, desde a la prédica ecologista de Greta Thunberg a la de los “antiextractivistas” latinoamericanos, desde el derecho al aborto a la “islamización de Europa”, desde la de educación sexual en los colegios públicos a las más heterogéneas organizaciones feministas, desde los vegetarianos a la “cultura de la cancelación”, desde el “globalismo” y las “élites liberales” a los grandes medios de comunicación. Incluso una teatralización de la Última Cena en los Juegos Olímpicos puede recibir el mismo apelativo. En el imaginario cultural de la extrema derecha, absolutamente todo puede ser nomenclado como parte del espectro woke.
Al igual que los conceptos de “progresismo” o de “marxismo cultural”, e incluso de los de “socialismo” y “comunismo”, el de woke tiene mucho de arbitrario. No define a un sujeto político o social concreto, y tampoco sindica una filosofía coherente. Por el contrario, el significante, manoseado y utilizado hasta el hartazgo, opera como un “criterio de clasificación” con el que las extremas derechas pueden marcar, de un solo golpe, a sus más heterogéneos enemigos. Basado en representaciones generales y en estereotipos burdos, el wokismo es un arma para enfrentar y señalar adversarios ideológicos, políticos y culturales. Antes que dirigirse a un grupo concreto y relativamente homogéneo (y que se caracterice a sí mismo bajo esa nomenclatura), se trata de un significante faccioso que opera como el aglutinador de posiciones muy diversas –y en ocasiones incoherentes– que permiten que los distintos actores de la derecha radical designen a un adversario amplio, contradictorio, cambiante y, sobre todo, difuso. Aunque los apuntados se modifiquen en función del sector derechista que sindique a otros bajo la categoría de woke, el concepto funciona, en manos de los identitarios y los derechistas más diversos, como aquello que el presidente argentino Javier Milei sindicó en el Foro de Davos: como un “un régimen de pensamiento único”.
El concepto de woke no define a un sujeto concreto ni a una filosofía coherente. Por el contrario, el significante, manoseado hasta el hartazgo, opera como un criterio de clasificación con el que las extremas derechas pueden marcar, de un solo golpe, a sus más heterogéneos enemigos
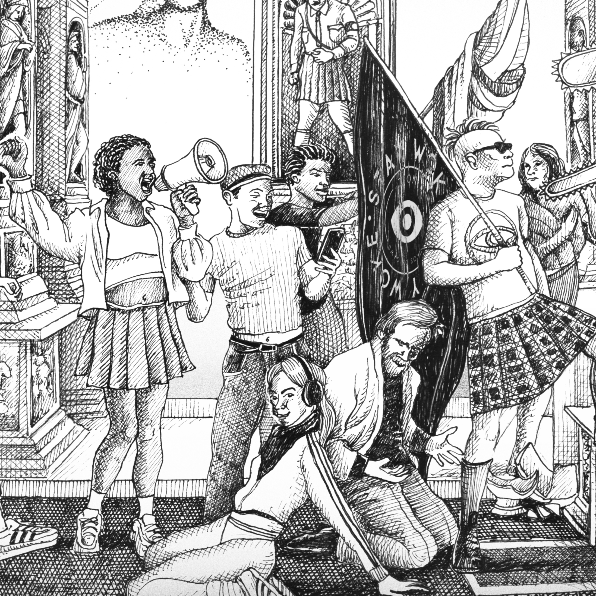
Nacido originalmente dentro de los colectivos negros de Estados Unidos decididos a estar “despiertos” contra la injusticia y la discriminación racial y utilizado por primera vez en el artículo de William Melvin Kelley If You're Woke, You Dig It, publicado en el New York Times en 1962, el término woke se ha vuelto omnipresente en el discurso de las derechas radicales contemporáneas. El gobernador de Florida, Ron de Santis, que se presenta a sí mismo como un “Sheriff antiprogresista”, hizo aprobar una legislación –a la que llamó Stop Woke– que prohíbe la enseñanza asociada al género y al racismo. Gilles Penelle, el director general del partido político francés Rassemblement National, definió al wokismo como un “monstruo de múltiples cabezas que opera en nuestras escuelas, en el cine, en la universidad y en ciertos medios de comunicación. Abarca desde la cultura de la cancelación hasta el derribo de estatuas y el borrado de páginas de nuestra historia. Se extiende desde la escritura inclusiva a la negación del género de las personas”. Marine Le Pen, la líder de la misma organización, afirmó que la Unión Europea es la articuladora de la “agenda woke” e incluyó al “islamo-izquierdismo” –término con el que manifiesta una supuesta afinidad electiva entre el islamismo radical y las fuerzas políticas de izquierda– como parte de ese conglomerado. En Alemania, donde recientemente se celebraron elecciones generales, la situación no es muy diferente. Alice Weidel, la có-lideresa y candidata de la formación de ultraderechista AfD, inscribió la llegada de extranjeros a su país en el mismo marco que la educación sobre temáticas de género. Todo era, según dijo, producto de la “locura queer-woke”. Paradójicamente, Weidel es lesbiana y vive junto a su pareja –solo que, como otros derechistas LGBT, inscribe su vida en el homo y el femo nacionalismo–. Sus opiniones no son muy distintas a las de Javier Milei, el presidente argentino que definió al wokismo como algo más que un fenómeno cultural. Para el actual mandatario sudamericano, el culto de “lo woke” es, en rigor, una estrategia de los “zurdos” que buscan desarrollar la justicia social a través de las herramientas del Estado. “Feminismo, diversidad, inclusión, equidad, inmigración, aborto, ecologismo, ideología de género, entre otros, son cabezas de una misma criatura cuyo fin es justificar el avance del Estado mediante la apropiación y distorsión de causas nobles”, afirmó el presidente argentino, quien luego equiparó la homosexualidad a la pedofilia.
La utilización de “lo woke” como un significante vacío –y pasible de ser llenado por casi cualquier cosa– se extiende, por supuesto, al ámbito religioso. Hace solo un año, el pastor estadounidense Lucas Miles, miembro del conglomerado conservador Turning Point USA Faith (TPUSA Faith), publicó Woke Jesus: The False Messiah Destroying Christianity, un ensayo de combate en el que condena los intentos “wokistas” de convertir a Jesús en un profeta izquierdista. Curiosamente, el “Jesús woke” que denuncia el pastor Miles no sería solo el que reivindican algunas comunidades negras y algunos grupos feministas contemporáneos, sino el que emergió de las teologías progresistas de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando la propia categoría de woke ni siquiera existía. En la misma línea se encuentra el trabajo de David L. Bernstein, quien en Woke Antisemitism: how a progressive ideology harms jews, expresa la incompatibilidad de los valores religiosos del judaísmo con las prédicas “izquierdistas” y “woke”. Bernstein, que intenta argumentar la existencia de una ideología “woke” a través de un insólito cherrypicking de casos inconexos entre sí, declara que su antiizquierdismo emergió en 1987 cuando vio una escena que, según él, es pasible de ser calificada como “woke”: la de un grupo de “mujeres con piernas y axilas sin afeitar” en una convención de estudiantes.
La cruzada antiwokista –que llega a extremos absurdos, como los de un abogado argentino que acusó a la Academia Sueca de woke por no premiar con el Nobel a Jorge Luis Borges (fallecido en 1986)– no hace distinciones. Tiene en sus filas a derechas libertarias, nacionalistas y liberal-conservadoras. Recibe apoyos de líderes atlantistas y de mandatarios rusófilos. Es apoyada por quienes se afirman económicamente en el neoliberalismo o en el bienestarismo chauvinista- En la extrema derecha, antiwokistas son todos. Ninguno se priva de usar el término, esa invectiva mortal que, como escribió Hamilton Nolan en su artículo Palabras que no significan nada, puede describir desde “ser consciente del racismo y del sexismo y de otras formas de discriminación y comprometerse a trabajar para erradicarlos hasta propiciar un fanatismo tipo Jemeres Rojos para capturar y adoctrinar bebés blancos en un culto despiadado”.
La izquierda no es woke
Tal como lo demuestran los recientes ensayos de Musa al-Gharbi, Olúfẹ́mi Táíwò y Alex Mahoudeau, los usos facciosos del concepto woke no han impedido los trabajos analíticos serios que giran alrededor de la misma categoría. Pero si un libro ha penetrado fuertemente en el debate sobre el concepto, ese ha sido el de Susan Neiman. Su título, tan controvertido como dispuesto a la polémica, lo dice todo: La izquierda no es woke.
Experta en la filosofía de la Ilustración, y particularmente en las ideas de Immanuel Kant, Susan Neiman es una filósofa moral de primer nivel. Y aunque su libro La izquierda no es woke no constituye un trabajo analítico destinado a la academia o a los círculos intelectuales más avezados en la discusión filosófica, la capacidad de análisis expresada por Neiman en su breve ensayo, resulta igualmente indudable. Escrito con la pretensión de incidir en la realidad política actual, La izquierda no es woke tiene un objetivo claro: distinguir dos campos que, para la autora, no solo son distintos, sino que pueden incluso considerarse como antagónicos.
Basado fundamentalmente en la experiencia de los grupos identitarios en Estados Unidos –aunque también en Alemania, país en el que reside–, el trabajo de Neiman busca demostrar que el wokismo tiene una entidad real. Solo que, para la autora, se trata de algo muy distinto a lo que las fuerzas de la extrema derecha sindican bajo ese nombre. De hecho, lejos de oponerse a las causas que los distintos actores derechistas han sindicado como parte de una “agenda woke”, la propia Neiman les declara su apoyo. Para la filósofa estadounidense, el aborto, la educación sexual, la lucha contra las discriminaciones por raza y género, y las políticas afirmativas para las personas pertenecientes al universo LGTIBQ, no son características particulares del “wokismo”, sino que constituyen parte de una agenda de derechos que pueden enmarcarse en dispositivos muy lejanos a lo que ella incluye bajo esa categoría. Según afirma en La izquierda no es woke, el punto medular de su crítica al wokismo está en otra parte.
Según Neiman, “lo woke” se fundamenta en una lógica tribalista presente en diversos movimientos, colectivos y grupos que se habrían deslizado hacia el terreno de las “políticas de la identidad”
Pero si el wokismo no es una agenda o un programa progresista genérico –como afirman los derechistas contemporáneos–, entonces ¿qué es? Según Neiman, “lo woke” –concepto que asume como de difícil definición–, se fundamenta en una lógica y un dispositivo analítico. Esa lógica, fuertemente “tribalista” se encontraría presente en diversos movimientos, colectivos y grupos que, aunque nacidos originalmente en la izquierda, se habrían deslizado paulatinamente hacia el farragoso terreno de las “políticas de la identidad”. La prédica de estos grupos ya no se sostendría sobre el lenguaje de los derechos comunes y la apelación progresista a la justicia y la igualdad, sino que se anclaría en un mensaje de autoafirmación permanente y de autovictimización constante. Eso, dice Neiman, los alejaría de la izquierda y los acercaría a las fuentes filosóficas de la propia derecha –de hecho, en varios capítulos, sobre los que no nos detendremos aquí, analiza las afinidades electivas entre el wokismo y las ideas de Michel Foucault, a quien ve como un contrailustrado, y a Carl Schmitt, a quien entiende como un filósofo de la derecha–.
Así, en la obra de la filósofa moral estadounidense, el wokismo puede definirse como una forma de la política de la identidad que, aunque se inicia con un valorable preocupación por las personas marginadas, “termina reduciendo a esas personas al prisma de su marginalización”. La lógica interna de “lo woke”, sostenida, según dice Neiman, sobre la consideración de que ciertas características de las personas –raciales, de género, de orientación sexual– constituyen el fundamento mismo de su “identidad”, derivaría en el supuesto de que aquellos sujetos que poseen identidades “marginalizadas” tendrían una particular autoridad política y moral para referirse a cuestiones tan sensibles como la desigualdad de género o el racismo. El wokismo se sostendría, de este modo, sobre la “epistemología del punto de vista” y las tesis de la “posicionalidad”. Al considerar a determinadas identidades como víctimas históricas y estructurales, lo woke explotaría el victimismo. Pero la motivación de las víctimas ya no sería la de la extensión de derechos y la de la reparación en términos de justicia, sino la de su propia autoafirmación identitaria en la esfera pública. La posibilidad de “cancelar” y “punir” estaría dada por esas mismas cualidades.
Según Neiman, que se reconoce como socialista, esta posición constituiría una traición a los ideales de izquierda. De hecho, la “epistemología del punto de vista” –como se conoce filosóficamente a la lógica que Neiman sindica como “woke”–, conduciría al tribalismo, al punto de que cualquiera que apoye las causas antidiscriminatorias o en favor de la extensión de derechos hacia esos grupos, sería pasible de ser calificado como un mero “aliado”, y no como un ciudadano o una ciudadana comprometida con un proyecto universalista fundado en la igualdad. Para Neiman, preocupada por el desarrollo de una izquierda universalista, la lógica “woke” constituye un claro retroceso en el campo de la izquierda.
El problema de “la izquierda”
Sin lugar a dudas, el esfuerzo de Neiman por desarrollar una radiografía del wokismo que escape de los usos facciosos de la extrema derecha es encomiable. Y también lo es su afán por demostrar, a partir de un conjunto de valores y de matrices ideológicas, que la lógica de la izquierda no es en absoluto similar a aquella que se manifiesta en el formato más cerrado de la política de la identidad. Sin embargo, pese a sus loables intentos, algunos aspectos del trabajo de Neiman merecen ser examinados con atención.
Neiman, que en ningún momento da una definición clara y nítida de lo woke –ella misma afirma que es un término confuso, por lo que hay que releer diversos pasajes del libro para comprender que lo entiende como una lógica y no como un conjunto de temáticas asociadas a la raza o la diversidad–, ofrece una mucho más precisa de la izquierda, a la que sindica como “un compromiso con el universalismo frente al tribalismo, una distinción clara entre justicia y poder y una creencia en la posibilidad de progreso”. Las bases de la izquierda estarían ancladas, así, en la misma filosofía de la ilustración que el wokismo pretendería impugnar tachándola de “colonial”, “blanca”, “masculina”, “hegemónica”, entre otros epítetos. De ahí se deduce el argumento principal de Neiman: mientras que la izquierda es universalista, el wokismo es tribalista; mientras que la izquierda piensa en términos de ciudadanía y de justicia, el wokismo piensa en términos de posicionalidad; mientras que la izquierda piensa en términos de progreso, el wokismo ve la categoría de modo receloso.
El problema está en la definición de izquierda que ofrece Neiman: idealista y normativa, fundada en valores pero no en experiencias ni en un examen de las tradiciones que efectivamente la han compuesto históricamente
El problema está, evidentemente, en la definición de izquierda que ofrece Neiman. Sin lugar a dudas, tal como lo expresa en La izquierda no es woke, la familia política izquierdista y las tradiciones político-intelectuales ligadas a ella, hundieron sus raíces en la filosofía ilustrada. Pero, extrañamente, las modulaciones que las propias tradiciones de izquierda le imprimieron a esa filosofía están completamente ausentes en su ensayo. Neiman, de hecho, apenas esboza una distinción: la que existe entre “la izquierda” y el liberalismo clásico. Una diferencia que estaría dada por el hecho de que la izquierda no solo afirmaría la igualdad ante la ley, sino que reivindicaría “unos derechos sociales que constituyen la base para el ejercicio real de los derechos políticos”. Con eso, parecería que la cuestión ha quedado resuelta. Pero el problema es que no. Al asumir esos criterios rectores sin mostrar las numerosas modulaciones –y diferencias– que las izquierdas plantearon en su interpretación, Neiman hace pasar la parte por el todo. ¿Qué sucedería con las izquierdas libertarias que rechazaron la noción misma de derechos en los términos que los plantea la autora? ¿Deberíamos excluirlas de la familia política izquierdista? ¿Y en dónde quedarían las izquierdas nacionalistas, cuyo “universalismo” siempre ha sido discutible? ¿O qué pasaría, por caso, con las tradiciones de izquierda que, combinando la matriz ilustrada con una perspectiva de tipo romántica, discutieron la idea misma de progreso? ¿Y dónde colocaríamos a las izquierdas estalinistas, cuya interpretación del progreso y la justicia, ha sido ciertamente antitética a la formulación que Neiman hace de esas mismas categorías? ¿Deberíamos concluir que no se trata de expresiones de la izquierda? Eso es exactamente lo que subyace en el trabajo de Neiman. No se trata de que el wokismo no sea de izquierda, sino de que la mitad de la izquierda, al parecer, tampoco lo es.
Un debate puramente teórico sobre qué significa ser de izquierda es absolutamente admisible, pero construir una definición analítica de la izquierda a partir de ciertos principios y valores para luego establecer un criterio de verificación sobre la realidad, constituye una operación intelectual riesgosa. El resultado suele ser siempre el mismo: que toda aquella izquierda que resulte antitética a esos principios, simplemente es excluida de la familia política. Eso conlleva la declaración de “no izquierda” o de “falsa izquierda” a numerosas tradiciones y proyectos políticos que, históricamente, se afirmaron dentro de esa familia.
Las tradiciones político-intelectuales que a través de diversas organizaciones socialistas, anarquistas y comunistas, conformaron, en el terreno estrictamente político, a la familia izquierdista, brillan por su ausencia en todo el texto. Neiman tiene un buen punto para explicar esa carencia. Su propia profesión. En diversos pasajes de La izquierda no es woke aclara que no pretende escribir como historiadora, sino como una experta en ideas. Y su concepto de izquierdas, apenas fundado en valores –pero nunca en experiencias–, así lo indica. Pero, si no se observa lo que la izquierda ha sido históricamente, ¿cómo se puede hablar de una variación? El texto de Neiman lleva al lector a una consideración falaz, en tanto hace suponer que, durante más de doscientos años, la familia política de la izquierda –la izquierda es, en rigor, una familia con numerosas identidades y sensibilidades diferenciadas– se habría apegado a esos tres valores (universalismo, justicia, progreso) y que, la emergencia de “lo woke”, lo habría transformado todo. En definitiva, Neiman establece un criterio teórico sobre el significado de la izquierda, pero no lo contrasta con otro igual, sino con un movimiento concreto que apelaría a una lógica antagónica a la que guiaría a la izquierda.
Al partir de una definición idealista y normativa de la izquierda, y no de un examen de las tradiciones que efectivamente la han compuesto históricamente, Neiman solo puede ofrecer una definición que coincide con la suya propia. Haciendo uso y abuso de aquello que el historiador Edward Thompson llamaba “teoricismo ahistórico”, la filósofa estadounidense construye una categoría de “izquierda” que no muestra el modo en el que las categorías de “progreso”, “universalidad” y “justicia” –que ella marca como aspectos rectores inalterables, y en ocasiones casi como su “esencia”– operaron realmente en el seno de la familia izquierdista. Y a juzgar por el modo de interpretación de estos conceptos por parte de personajes tan disímiles como Emma Goldman, Olof Palme, Iosif Stalin, William Morris, Karl Kautsky, Walter Ulbricht, Fidel Castro o Palmiro Togliatti, uno concluiría que los sentidos que les dieron eran nítidamente distintos entre sí. La familia de la izquierda, en definitiva, puede haberse nutrido de esos valores, pero muchas de las sensibilidades y las identidades que la componen no han querido decir ni remotamente algo cercano a lo que Neiman quiere ahora decir con ellos. Ser de izquierda implica reconocer que se forma parte de una familia amplia en la muchos miembros no son ni han sido ni siquiera cercanos a los principios rectores del universalismo, la justicia y el progreso en los términos que lo plantea Neiman. Puede que los hayan esbozado de modo propagandístico, o que les hayan dado una peculiar interpretación que les permitiera decir que se sentían guiados por ellos (estoy seguro de que Ceausescu y Enver Hoxha hubiesen sido capaces de inscribirse en los tres parámetros a través de alguna forzosa interpretación). Pero la práctica política, y en muchos casos, la propia renuencia a asumir esos valores en los términos que los plantea Neiman (y son términos que en lo personal tendería a compartir, aunque con algunas reservas) muestran que esos valores forman parte de un sector, pero no de toda la izquierda. Y esto quiere decir que no son esos criterios los que nos permiten entender que es y que no es esa familia política: necesariamente precisamos de otras herramientas.
Wokismo e izquierda
Al pensar a la izquierda en términos puramente idealistas y normativos, Neiman no logra entender quién la expresa políticamente. Y es por ello que, para ejemplificar el modo en el que esta se desplaza, teóricamente, hacia el wokismo, solo consigue brindar ejemplos de estudiantes de campus universitarios (a los que coloca en el "wokismo poscolonial" que “apoya a grupos como Hamas”), de editores, y de algunos grupos dedicados a la lucha contra el racismo. Es lógico: como Neiman cree que la izquierda es una “teoría” basada en “principios” –y no una familia política concreta que expresa esos principios incluso alterando sus sentidos en la realidad y la historia–, la política concreta de las izquierdas rara vez aparece en las páginas de su libro.
El punto es que las organizaciones políticas de la amplia familia de la izquierda han buscado traducir las demandas de los colectivos más diversos en términos universalistas como los que la propia Neiman reclama.
El punto es que, lejos de desplegar discursos enmarcados en las lógicas identitaristas, las organizaciones políticas de la amplia familia de la izquierda han buscado traducir las demandas de los colectivos más diversos en términos universalistas (como los que la propia Neiman reclama). Lo que ha caracterizado –y en buena medida, sigue caracterizando– a la izquierda ha sido una estrategia de “traducción” de demandas múltiples, enmarcadas siempre en un eje aglutinador común. Esa práctica de traducción se ha manifestado de modos muy diversos: en el caso de las izquierdas libertarias, de las izquierdas trotskistas y de algunas pertenecientes al universo comunista, las demandas de los grupos identitarios han sido traducidas desde un discurso emancipatorio y anticapitalista, mientras que los socialdemócratas y los liberales de izquierda han apelado a una retórica fundada en “los derechos” y a la necesidad de establecer una “política de reconocimiento”. Pero en ningún caso la izquierda, como familia amplia, ha optado por una lógica de autoafirmación de identidades particulares, aun cuando haga referencias concretas a esas identidades a la hora de desarrollar su práctica política. La izquierda y los grupos identitarios son, efectivamente, cosas distintas. Pero no por razones de índole teórica, sino por la experiencia práctica.
Así las cosas, Neiman confunde a la izquierda con las organizaciones sectoriales e identitarias que, por sus adhesiones ideológicas o sus afinidades circunstanciales, se inscriben en posiciones cercanas a ella e integran su universo de sentido. Dicho claramente: existe una diferencia entre la izquierda como espacio de representación socio-político y las organizaciones sectoriales e identitarias que asumen posiciones políticas e ideológicas ubicadas filosóficamente en la izquierda. Mientras que el primer grupo de organizaciones se encuentra integrado por los partidos socialistas, trotskistas y comunistas –y en algunas ocasiones por espacios liberal-progresistas y nacional-populares–, el segundo entramado está constituido por todos aquellos colectivos que, a partir de la defensa de una identidad sectorial, adhieren a valores y principios de la familia izquierdista. Esta diferencia no es nada menor, en tanto la vocación de la izquierda ha sido siempre traducir las demandas de estos grupos en una lógica de “conducción” de los mismos. Puede que Black Live Matters se ubique ideológicamente en posiciones de izquierda y que, en su construcción, desarrolle lógicas fundadas en lo que Neiman califica de “wokismo”. Pero cuando una organización como Democratic Socialists of America integra las demandas de ese colectivo particular no lo hace, bajo ningún concepto, en los términos woke que Neiman critica acertadamente. Es exactamente ahí donde reside la diferencia entre los colectivos identitarios que se inscriben en la izquierda y las organizaciones políticas de la izquierda stricto sensu. Más que una izquierda que se está volviendo woke, a lo que asistimos es a una izquierda que se ve impulsada a traducir las demandas de los grupos identitarios que operan bajo esa lógica –y que lo hace en una muy distinta: la del lenguaje de los derechos, la lucha contra la discriminación, las políticas de reconocimiento o la apelación a la retórica emancipatoria–. Que los grupos identitarios que se sienten y perciben de izquierda hablen en una lógica igualmente particularista no conduce de ningún modo a la afirmación de que es “la izquierda” la que habla en esos mismos términos. De hecho, eso no sucede en –casi– ningún caso. Los fracasos de la izquierda pueden tener muchas explicaciones, pero sin dudas el apego a una lógica woke no es una de ellas. La izquierda, dicho claramente, traduce demandas de grupos wokistas bajo parámetros que están muy lejos de serlo. En definitiva, la izquierda no es woke, aunque los colectivos que operan bajo el wokismo se sientan de izquierda.
Terrores conjurados
Neiman está, sin dudas, aterrada. Muchos de sus amigos, afirma en su ensayo, ya no quieren afirmarse en la izquierda. ¡Es que la izquierda se ha vuelto woke! Neiman intenta aclarar el panorama y afirma que hará sus mayores esfuerzos por diferenciar a la izquierda del wokismo. Y aunque en ocasiones lo consigue, a veces confunde aún más los términos. Cuando hace referencias concretas a la “izquierda woke”, los sujetos son difusos. De hecho, no puede mencionar a una sola organización o colectivo que, expresando a la izquierda, ingrese en los términos woke que ella misma plantea. A veces, los woke son los seguidores intelectuales de Michel Foucault que intervienen en el debate público como difusores de ideas de izquierda. A veces, son los adalides de la teoría poscolonial. En ocasiones, son estudiantes de campus universitarios que “apoyaron el terrorismo de Hamas” (en referencia a los atentados del 7 de octubre de 2023). En algunos pasajes, se trata de organizaciones de derechos civiles nacidas en la izquierda. En otras oportunidades, la “izquierda woke” son editores o periodistas. Las cosas no parecen estar del todo claras. Para ser tan importante, a la izquierda woke…parecen faltarle sujetos centrales: sujetos estrictamente políticos.
Más que una izquierda que se está volviendo woke, a lo que asistimos es a una izquierda que se ve impulsada a traducir las demandas de los grupos identitarios que operan bajo esa lógica
Algunos de los planteos que Neiman le achaca a esa “izquierda woke” son también confusos. Y es que, al menos una porción de ellos, ya estaban presentes en la izquierda “no woke”. Solo que como Neiman cree que la izquierda es un conjunto de ideas y valores, y no la expresión concreta de fuerzas políticas y sociales que operan sobre la realidad, parece no ver esa dimensión. Las quejas de la filósofa estadounidense por los sectores que afirmaron que los atentados de Hamas eran un “acto de liberación” son, sin dudas, muy fundadas –yo tiendo a compartirlas plenamente–, ¿pero qué diría Neiman de aquellos que, estando efectivamente en organizaciones de izquierda hicieron lo propio con los atentados del Frente de Liberación Argelino en 1954 y que valieron un profundo debate entre Jean Paul Sartre y Albert Camus, en el que estuvo atravesado el propio Partido Comunista Francés? Algo similar podría decirse de los núcleos políticos de izquierda que, por distintas vías, apoyaron procesos como el de la Revolución Cultural China, que, en su prédica contra la cultura “foránea” no revistió justamente un mensaje de corte muy universalista… De este modo, muchas de las lógicas que Neiman le adjudica al wokismo eran preexistentes al surgimiento de la misma expresión. Por lo tanto, la izquierda no ha pasado 200 años inalterada hasta la emergencia de lo woke. La izquierda es más compleja de lo que Neiman cree.
Otro de los problemas de Neiman es que, en su crítica al wokismo, suele dejar de lado las premisas –correctas– que ella misma plantea en su trabajo sobre esa categoría. Si bien su obra busca diferenciarse de las posiciones de la derecha respecto a lo “woke”, distinguiendo una agenda o unas políticas de una lógica, Neiman se desliza por un terreno resbaloso. En una conversación con la BBC, Neiman afirmó que el gobierno del poco izquierdista Joe Biden había tenido aspectos woke y puso un ejemplo: el nombramiento de Ketanji Brown Jackson como jueza de la Corte Suprema (se trata de la primera mujer negra en ocupar ese rango). Pero si el wokismo, en los propios términos de Neiman, era una lógica y no una agenda o una serie de medidas, ¿por qué juzga como “wokista” la medida de Biden? ¿Quiere decir esto que Biden se maneja con criterios basados en la posicionalidad, la epistemología del punto de vista, el tribalismo y el antiuniversalismo? Si bien el ex mandatario estadounidense está muy lejos de ser de izquierda, no parece exactamente el ejemplo de alguien que se maneje con la lógica que Neiman utiliza para calificar a “lo woke”.
Este tipo de confusiones quedan más claras cuando se verifica lo que Neiman piensa respecto del “discurso de clase” de la izquierda. Aunque la autora tiene razón al afirmar que es necesaria una izquierda de matriz universalista, el problema es la abstracción del universalismo que propugna. A diferencia de los discursos de izquierda fundados en sujetos concretos –y basados, lógicamente, en una dinámica que toma en consideración a la clase–, el de Neiman parece apenas un discurso ético de corte general. De hecho, ella misma ha asumido, en más de una oportunidad, que la retórica de clase le resulta inconveniente. Para la autora de La izquierda no es woke, el problema no se circunscribe a una forma “woke” de asumir la identidad –de modo fijo, esencialista y casi inmodificable–, sino también a la posibilidad de concebir la realidad a partir del conflicto de clases. Si bien muchos de los argumentos de La izquierda no es woke podrían derivar en la asunción de que las izquierdas precisan vincular políticamente las desigualdades de raza y género con otras derivadas de la matriz socioeconómica, la autora ve las cosas de un modo muy diferente. En un artículo publicado en 2024 en The New York Review of Books, Neiman afirmó que “el reduccionismo de clase es casi tan contraproducente como el reduccionismo étnico. La rabia contra un sistema tan brutalmente irracional no se limita a la clase trabajadora. (…) Sustituir la raza por la clase social sólo cambia una tribu por otra”. Si bien es dable afirmar que la reducción pura a la clase es notoriamente problemática, la consideración de Neiman es, por lo menos, temeraria. Al considerar a la política estructurada a partir de la clase social como una estrategia tribal, la autora pasa por alto que fue justamente ese el eje del socialismo moderno heredero de la ilustración que ella misma defiende. Así, el socialismo de Neiman parece, en ocasiones, un liberalismo progresista que reconoce la importancia de los derechos sociales más que un socialismo que incorpora aspectos de la matriz liberal.
Para la autora de La izquierda no es woke, el problema no se circunscribe a una forma “woke” de asumir la identidad, sino también a la posibilidad de concebir la realidad a partir del conflicto de clases
Es evidente que la izquierda debe repensar su relación con las políticas de identidad. En buena medida, es lo que, hace más de treinta años, planteó el también universalista Eric Hobsbawm en un maravilloso ensayo publicado en la New Left Review. Y es también lo que, en un libro sobre las nuevas formas y los nuevos rostros de la derecha, afirmó el historiador Enzo Traverso. Ambos pensadores se encuentran unidos con Neiman en un punto: consideraron que la política de la identidad en su formato más autoafirmatorio es perniciosa y problemática. Pero ninguno de los dos confundió a la izquierda con esos dispositivos discursivos y políticos. Tal como decía Traverso,
la identidad es subjetiva y forma parte necesariamente de un patrón social y culturalmente plural. Exige reconocimiento, y la política tiene que tomar en cuenta esta petición: pero una política de identidades excluyente –una política reducida a reivindicaciones identitarias– es tan miope como peligrosa, pues el papel de la política es precisamente superar y trascender subjetividades particulares. En Estados Unidos, la política de identidades produjo resultados contradictorios: por un lado, conquistó derechos fundamentales; por el otro, dispersó a negros, feministas, gays y ecologistas en movimientos separados y a menudo marginados. La política de identidades ha fracasado allí donde ha abandonado toda perspectiva de unidad, con el riesgo de convertirse en una actitud meramente conservadora. No es así como construimos causas comunes.
En definitiva, si el wokismo asume una realidad en ciertas posiciones de victimización, idealización de los oprimidos y superioridad moral o sermoneo progresista, la crítica debe ser situada y no se resuelve con apelaciones genéricas al universialismo. En un contexto en el que el término mismo de woke es utilizado, no para discutir un prisma o una lógica determinada, sino para poner en duda una serie de derechos políticos y sociales que se han extendido a grupos ciudadanos históricamente marginados y agredidos por condiciones muy diversas, una diferenciación genérica entre el wokismo y la izquierda no será tampoco de mucha ayuda.
Debemos recordar que las izquierdas ya se vieron atrapadas en debates similares en tiempos pasados, y que las formas de resolverlos no siempre obedecieron a un patrón general basado en apelaciones universalistas. Como recordaba la historiadora Joan Wallach Scott respecto de las primeras feministas socialistas y anarquistas, el de la identidad siempre ha sido un asunto paradójico en la izquierda. A fines del siglo XIX y principios del XX, aquellas mujeres debieron mostrar que las prerrogativas planteadas en la Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano no las alcanzaban a ellas. Pero, como bien dice Scott, “para protestar contra la exclusión de las mujeres, debían actuar en su nombre y, de ese modo, terminaban por invocar la misma diferencia que pretendían negar”. Este ejemplo, brindado por Scott en su extraordinario libro Las mujeres y los derechos del hombre, es un buen botón de muestra del modo en el que ciertas formas de agrupación identitaria pueden contribuir a los mismos fines que Neiman plantea: el de la universalización de los derechos.
El problema, como planteaba Traverso, y como lo plantearon también Sheila Rowbotham, Lynne Segal y Hilary Waiwirhgt en su clásico Beyond the fragments no es la referencia a las identidades, sino su sustancialización y su división en la lucha política y social. El problema de la izquierda está en otra parte. ¿Tiéne capacidad hoy para aglutinar las más diversas luchas en una matriz amplia que haga eje en opresiones diferenciadas, pero también en ejes que sean comunes? La respuesta a un desafío de este tipo es materia de otro texto. Y, sobre todo, es materia de la política misma. Por lo pronto, la situación está planteada.
Agradezco a Pablo Stefanoni por sus comentarios y sugerencias luego de la lectura preliminar de este texto.
