
La piel de las máquinas
¿Dónde vivimos? ¿Cómo vivimos? ¿Con quiénes vivimos? Tres preguntas elementales para pensar nuestra vida cotidiana, pero también para intentar comprender los cambios sociales producidos en las últimas décadas a partir de la expansión planetaria de las tecnologías computacionales, que Benjamin Bratton estudia en The Stack. Entre esa infraestructura informacional que se ha desplegado en el planeta y los acontecimientos cotidianos media un gesto que el humano antiguo no comprendería: deslizar los dedos sobre la superficie bruñida de un dispositivo. El humano contemporáneo es un viviente que acaricia la piel de las máquinas.
por Darío Sandrone
¿Dónde vivimos?
Algunos responderán que vivimos en el planeta Tierra, respirando aire, rodeados por ríos, mares, glaciares, selvas y desiertos. Otros, en cambio, responderán que vivimos en pueblos y ciudades, con casas amuebladas que reposan sobre cañerías y edificios vidriados junto a los cables que surcan el cielo. Hay quienes afirmarán que vivimos en el ciberespacio, diluidos en información y controlados por algoritmos entrenados en computadoras que alimentan y son alimentadas por sensores y grandes servidores informáticos. Una buena parte responderá que vivimos en países, en naciones, en continentes. No faltará quien diga que vivimos en nuestra propia mente. Benjamin Bratton (The Stack. Soberanía y software. Intrerferencias. 2025) responderá que vivimos en todos esos lugares a la vez, porque nuestro mundo actual es la superposición de todos esos sitios que a lo largo del tiempo se han amontonado uno sobre otro en una colosal pila de realidades. La expresión con la que Bratton nombra a esa pila es The Stack, una suerte de milhojas material y simbólico, geográfico y político, físico y virtual, en el que nos movemos de norte a sur y de este a oeste, pero también en el que subimos y bajamos de una capa a la otra: «A diferencia de la geografía política moderna, que divide los mapas horizontales, la geografía de The Stack, también superpone los espacios verticalmente». Algunas de esas capas son novedosas, otras muy antiguas, pero la computación a escala planetaria que se ha expandido en las últimas décadas, las ha cohesionado como el dulce de leche al milhojas.
Bratton caracteriza a The Stack de la siguiente manera:
es una vasta formación de software/hardware, una proto-megaestructura construida con océanos entrecruzados, capas de hormigón y fibra óptica, metal urbano y dedos de carne y hueso, identidades abstractas y los recubrimientos fortificados de una soberanía nacional a la que se le pide más que lo que puede ofrecer. Se trata de una máquina que literalmente circunscribe el planeta, que no solo perfora y distorsiona los modelos westfalianos del territorio estatal, sino que también produce nuevos espacios a su imagen: nubes, redes, zonas, grafos sociales, ecologías, megaciudades, violencia formal e informal, teologías exóticas; todo ello superpuesto».
The Stack es un cosmos y un caos a la vez: hay orden pero no hay un orden. Las capas son interoperables, intercambian energía, material e información. Los elementos de una se integran al funcionamiento de otra. El sistema total es plástico, dinámico, evolutivo, y, a pesar de ello, cada capa tiene sus propios «accidentes generativos» que pueden modificar para siempre la historia de todo el sistema. La Tierra padece sus catástrofes climáticas; la Ciudad produce sus propios colapsos de infraestructura y población; la Nube, deja caer su propio diluvio de incidentes informacionales; el Usuario se despliega masivo en vivaces y conflictivas corrientes socioculturales. De cada capa emergen acontecimientos inesperados, en muchos casos irreversibles y en otros insoportables, que generan oleadas de cambios y respuestas en las otras capas. La estandarización de los elementos de cada capa permite operar mejor y traducir para una lo que sucede en la otra. La estandarización permite controlar mejor la totalidad del sistema, y, al mismo tiempo, cede el control al sistema mismo. A pesar de ello, y como nadie diseñó The Stack, sino que es una creación accidental, nadie ni nada tiene el control absoluto sobre el sistema, ni siquiera el propio sistema. La novedad, dijimos, no son las capas, sino su cohesión computacional estandarizada. En esta cohesión proliferan innumerables interacciones entre las capas: entre la tierra, los glaciares, los desiertos, los edificios, los servidores, los países, el capitalismo, la sociedad y las mentes. Interacciones, interacciones de interacciones, interacciones de interacciones de interacciones, que animan la megaestructura en la cual ninguna capa es autosuficiente ni soberana. Sin embargo, la «computación a escala global» (muletilla que Bratton usa hasta el hartazgo) permite registrar esas interacciones en vastas memorias, realizar cálculos a escalas astronómicas y extraer patrones de comportamiento de los sistemas dinámicos vivos y no vivos, humanos y no humanos. Los resultados de este cálculo permiten, a quienes poseen capacidad de realizarlos, controlar algunos procesos en The Stack (nunca todos). La computación automatizada a escala global es una tecnología con que se interviene sobre el mundo y, a la vez, una metatecnología que interviene sobre todas las tecnologías existentes.
Vivimos en la Tierra, en pueblos y ciudades, en el ciberespacio, en naciones y en continentes y en nuestra propia mente, nuestro mundo actual es la superposición de todos esos sitios que a lo largo del tiempo se han amontonado uno sobre otro en una colosal pila de realidades que Benjamin Bratton llama The Stack
Si aceptamos que vivimos en The Stack, existen al menos tres líneas de indagación que debemos seguir. La primera es ontológica. ¿Vivimos en una máquina? ¿En un Estado? ¿En una plataforma? La respuesta de Bratton no está exenta de paradojas: «The Stack es una máquina que se convierte en Estado, pero también es el modo en que ambos se convierten en plataformas». The Stack es una plataforma, pero no todas las plataformas son The Stack, nos dice Bratton. La plataforma no controla a los actores pero «prepara el escenario para que las acciones se desplieguen y emerjan de modo ordenado». En ese sentido, centraliza las operaciones: todas ocurren en ella; a la vez, las descentraliza: ella no las decide ni las lleva a cabo. Esa ambivalencia entre Estado y Máquina de la Plataforma afecta la identidad de los sujetos, que por momentos son ciudadanos y por momentos usuarios. En su costado de usuario de la parte maquínica de The Stack, el individuo se incorpora a una comunidad (¿política?) sin necesidad de ser reconocido previamente como un ciudadano, o como un sujeto de derecho, o incluso como un ser humano: «las plataformas son agnósticas al estatus legal de sus Usuarios».
La segunda línea de indagación es política: ¿quién manda en The Stack? ¿donde radica su soberanía? ¿Son soberanas las naciones en The Stack? Si no es solo Estado, no manda solo la clase política gobernante; si no es solo máquina, no mandan solo los técnicos y tecnócratas; tampoco alcanza una alianza entre ambos (ya vimos que la alquimia entre Trump y Musk no llegó muy lejos: The Stack es más compleja). Las naciones pierden soberanía pero también los mercados. Los nacionalismos y los neoliberalismos son igual de ineficaces y obsoletos para lograr el gobierno de la totalidad. Dice Bratton:
Que haya tantos que crean que las opciones de diseño son o bien nuestra policía secreta preferida o bien el criptoanarquismo, muestra el estado peligrosamente inmaduro de nuestra teoría geopolítica de la computación a escala planetaria en este momento.
Existe entonces una «soberanía de plataformas» en la que las claves de gobernanza tradicionales no pueden operar. Justamente, porque la geografía política de The Stack no admite la gobernanza horizontal de una única capa. En cambio, son las interacciones entre capas que abren columnas verticales lo que reorganiza la gobernanza: «La amalgama y reorganización de interacciones en torres y planos verticalizados no solo es un acontecimiento en el mundo, sino un proceso de creación del mundo».
Por último, existe una línea de indagación filosófica. ¿Cómo debemos concebir y valorar este nuevo mundo que llamamos The Stack? Para Bratton, la mayoría de los filósofos contemporáneos «se lamentan por la preeminencia de las tecnologías “digitales”» a las que achacan la pérdida de la diversidad cognitiva y de las facultades morales del humano, como la solidaridad. Bratton se diferencia de esta posición: «no estoy convencido que el fin esté sobre nosotros o de que la perplejidad melancólica sea una forma de sabiduría». Antes bien, su concepción de sabiduría está vinculada con la profunda curiosidad acerca de «cómo evolucionarán los océanos sensibles de la computación planetaria». A diferencia del sabio nostálgico, el sabio curioso está expectante y asombrado ante la emergencia y evolución de The Stack: «Supongo que, para ambas posturas, la computación universal sí destruye el “mundo”, y mientras que para la primera se trata de un apocalipsis deshonroso, para la segunda es un buen punto de partida». Llama la atención, sin embargo, que Bratton no despliegue la gran batería de paradojas, ambigüedades y sutilezas retóricas para caracterizar el enorme y rico campo de los debates filosóficos actuales, que sí utiliza para la descripción de The Stack. Siguiendo su juego, podríamos decir que este cambio de época es un punto de partida que reposa sobre un apocalipsis deshonroso, y que tanto la melancolía como la curiosidad son capas de la sabiduría filosófica por la que, en épocas de The Stack, podemos subir y bajar.
¿Cómo vivimos?
Desde que los humanos hemos desarrollado sistemas de máquinas que exceden la escala de nuestros cuerpos y las capacidades de nuestra percepción, nos vinculamos con estos a través de interfaces: palancas, perillas, manivelas, botones. También lo hemos hecho con los grandes sistemas técnicos como el de distribución de agua, de electricidad, y todos los dispositivos asociados a ellos: canillas, flexibles, enchufes, interruptores, cables. Una interfaz es, según Bratton, «cualquier punto de contacto entre dos sistemas complejos que rige las condiciones de intercambio entre esos sistemas». Los objetos que manipulamos a diario, los seres con los que interactuamos, el ambiente físico y geográfico, la ciudades, las comunidades en las que vivimos, el ciberespacio, todos estos sistemas complejos se vinculan entre sí a través de interfaces técnicas. También lo hacen con nuestro sistema nervioso, perceptivo y psíquico, y vinculan a estos y a aquellos con la complejidad colectiva del sistema social y cultural. Vivimos arrojados hacia infinidad de interfaces no solo como puntos de contacto, sino también como superficies. En su origen, el término interfaz, acuñado por James Thompson Bottomley en su Hydrostatics (1882), hacía referencia a una membrana o «superficie de separación» que gestionaba el intercambio entre dos líquidos. La interfaz no sólo separa, también establece un régimen de aduana. Dispone qué elementos (moléculas, partículas) atraviesan la membrana y cuáles no. La condición humana es una condición interfacial. Nuestra propia piel es una interfaz viva, una superficie que nos recubre y nos conecta con el entorno. Evita que algunas toxinas del ambiente ingresen al organismo y expulsa otras a través del sudor. Impone, también, un régimen de sensibilidad: sentimos del entorno lo que la organización físico-química de nuestra piel registra.
A pesar de ser muy antiguo, el término interfaz se popularizó en la década de 1980, cuando se volvió sinónimo de los recursos gráficos con los cuales las computadoras se comunicaban con los usuarios, bajo el nombre de Interfaz Gráfica de Usuario (GUI, por sus siglas en inglés). La más conocida fue la que operaba con dibujos de ventanas, íconos, menúes y cursores, lo que le valió su nombre de Interfaz WIMPs [windows, icons, menus, pointer]. Poco a poco las máquinas fueron recubriéndose de gráficos dinámicos que engulleron a las interfaces físicas de las carcasas, como botones y perillas. La interfaz gráfica se convirtió en la piel de las máquinas que gestiona el intercambio con el entorno físico y social. Por un lado, permite incorporar información de los usuarios a la máquina; por el otro, como plantea Carlos Scolari (Las leyes de la interfaz. Gedisa, 2018) es una «piel que transmite información al usuario sobre cómo usar el dispositivo interactivo».
La interfaz gráfica se convirtió en la piel de las máquinas que gestiona el intercambio con el entorno físico y social: permite incorporar información de los usuarios a la máquina y transmite información al usuario sobre cómo usar el dispositivo
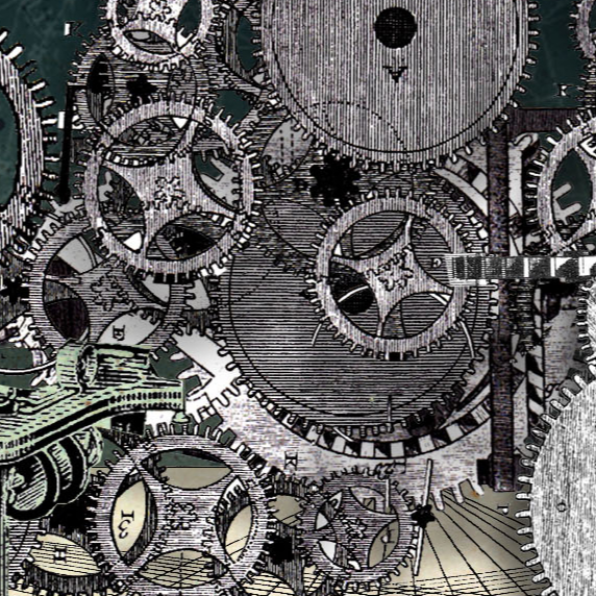
El funcionamiento de The Stack es principalmente cuantitativo. Su dinámica no solo se desfasa de la escala humana por su colosal tamaño, también lo hace por la masiva cantidad de datos informáticos que genera la interacción entre los sistemas implicados (físicos, tecnológicos, vivientes, sociales, culturales). Ahora bien, un principio antropocéntrico de la metodología cuantitativa implica reducir y simplificar las cantidades a pequeños espacios gráficos, de manera que las relaciones entre datos pueda comprenderse con un simple golpe de vista: tablas, gráficos, líneas, símbolos. Pero en The Stack, las interfaces gráficas, en combinación con los sistemas computacionales que atraviesan todas las capas, no solo cumplen una función de representación para facilitar la comprensión, sino que pueden utilizarse para controlar lo que representan. Las interfases físicas, como un interruptor para encender la luz, aparece como el dibujo de un interruptor en la pantalla de un dispositivo digital con el cual se puede encender la luz. En términos de Bratton: «La computación convierte la imagen en tecnología». El ojo y la mano humana trabajan juntos en las interfaces gráficas como lo hacen ancestralmente en el mundo físico, solo que en este nuevo régimen interfacial al interior de The Stack se miran y se tocan esquemas y diagramas gráficos en la piel de las máquinas. La pantalla táctil es finalmente la herramienta en la que converge la historia de las interfaces manuales con la historia de las imágenes. En The Stack, la Aplicación es el artefacto detrás (o delante) del artefacto, es lo que manipulamos realmente cuando manipulamos el dispositivo digital portátil (que seguimos llamando teléfono). Las affordances físicas pierden peso específico frente a aquellas interfaces gráficas que nos permiten manipular, ya no materiales sino datos, procesos computacionales, cálculos, patrones de comportamiento, flujos de información. El gráfico, el símbolo antes que el objeto, es una interfaz entre el complejo sistema visual y táctil humano de representación y las grandes cantidades de datos generados por la dinámica de The Stack: una «fina membrana sobre una inmensa máquina que, sin embargo, permite al usuario pilotear y ser piloteado por esa máquina con un gesto mínimo (...) Esta diminuta membrana puede sintetizar y hacer útiles vastos continentes de datos e inteligencia computacional recogidos desde lejos, con tan solo una única interacción del Usuario».
The Stack es una arquitectura conceptual, por lo tanto podemos pensarla pero no experimentarla, sino a través de sus interfaces. Nunca experimentamos la totalidad del mundo en el que vivimos, antes bien, experimentamos entornos, ambientes, hábitats, espacios recortados accesibles a nuestros sentidos, que moldean y son moldeados por nuestras prácticas individuales o colectivas. Piel con piel (o piel contra piel), humanos y máquinas generan su propio habitat de sensaciones y prácticas en una capa de The Stack. Como afirma Colomer hablando de Kant, el mundo fenoménico «es una vela encendida en una habitación oscura. Todos los objetos que hay en ella, la mesa, la silla, el sofá, la biblioteca, etc. sólo son percibidos en la medida en que caen dentro del ámbito iluminado por su luz». El conjunto de interfaces gráficas de las máquinas computacionales es nuestra burbuja de luz en la oscuridad de The Stack. Bratton desarrolla esta idea bajo el concepto de Interfaz ambiental: «el campo de las interfaces físicas y virtuales que rodean a un Usuario en un momento dado; dicho de otro modo, es el mundo del usuario definido como un campo de interfaces». La interfaz ambiental es el lugar que reúne al usuario con su entorno y las cosas que hay en él: «lo ayudan a mirar, a escribir, subtitular, capturar, clasificar, oír y vincular cosas y acontecimientos. Dependiendo cómo perciba el mundo, la aplicación media entre el Usuario y el entorno, y también entre la Nube y ese entorno concreto a través del Usuario». Miramos y tocamos para relacionarnos con nuestra parte de The Stack, para subir y bajar por sus capas. Las interfaces gráficas, como toda interfaz, rige nuestro intercambio: solo podemos manipular lo que está graficado sobre las máquinas, el resto es inalcanzable. Si bien es cierto que, como dice Bratton, «con la interfaz el Usuario puede ver lo que hacer con el Stack», es igual de cierto que el Usuario puede hacer con el Stack solo aquello que puede ver en la interfaz. Es en este último punto donde el diseño de interfaces se torna un tema de profunda densidad política: quién diseña las interfaces decide qué ven de The Stack los demás, y por lo tanto qué pueden hacer. A este problema se suma la enorme flexibilidad de la percepción humana y la maleabilidad de los softwares: «Las interfaces cortan dividen e individualizan. Cada una está abierta para unos y cerrada para otros… Las interfaces unen y dividen la propia sociedad, como los sistemas de creencias». El capitalismo se ha convertido en una sistema que no solo distribuye mercancías y servicios a nivel global, sino también interfaces. La forma en que se interfacializa The Stack tiene consecuencias tan importantes para los humanos como la forma en que se diseña su estructura y su funcionamiento. La disputa no es solo por los datos y los algoritmos, es también por las interfaces, por la piel de las máquinas.
Nunca experimentamos la totalidad del mundo en el que vivimos, antes bien, experimentamos entornos, ambientes, hábitats, espacios recortados accesibles a nuestros sentidos: las interfaces de las máquinas computacionales son nuestra burbuja de luz en la oscuridad de The Stack
¿Con quiénes vivimos?
Sophia es un robot ginoide que fue activado en abril de 2015 por la firma hongkonesa Hanson Robotics, y presentado en sociedad como la copia fiel de una mujer humana. Lo que caracteriza a Sophia es su rostro, cubierto con una silicona especial (patentada por la empresa) que imita a la perfección la piel humana. Esa piel artificial cubre parcialmente su cabeza. En la parte posterior un material transparente permite ver que dentro de su cráneo no se encuentra un cerebro biológico sino una circuitería de silicio y metales. Allí radica la parte menos humana de todas, un software que le permite procesar la información que ingresa por sus sensores a niveles que los humanos no pueden imaginar. Pero a la vez, esa inteligencia no humana le permite improvisar respuestas en lenguaje natural humano y entablar conversaciones con las personas que se le acercan. El software sincroniza las expresiones verbales de Sophia con la piel de su rostro capaz de reproducir más de sesenta gestos faciales humanos. Se comunica con palabras, pero también con la mirada, con las mejillas, con el mentón y con la frente. Con la piel. En 2017, en un pomposo acto público, Arabia Saudita le otorgó la ciudadanía con documentación incluida, un hecho político que, según los registros, nunca había tenido por objeto a una máquina. Frente a una multitud, Sophia subió al escenario, caminó hacia el atril, se paró ante los micrófonos y le habló al auditorio que tomaba atónito fotos y filmaba con sus teléfonos celulares. En su discurso, notablemente emocionada, dijo sentirse orgullosa y honrada, y añadió: «Quiero vivir y trabajar con humanos, por lo que necesito expresar emociones para comunicarme con ellos y ganarme su confianza». En aquel momento, el portal de la BBC tituló con buen tino: «Sophia, la robot que tiene más derechos que las mujeres en Arabia Saudita». Sofía es el punto de contacto, la interfaz, entre Estado, nube, territorio y cultura humana.
El ambiente interfacial no solo opera en relación con la vista y el tacto, sino también con la imaginación de los usuarios y su capacidad interpretativa y semántica acerca de lo que ven, oyen y tocan. Afuera, en el desierto de lo real que es The Stack puede ser que todo sea una fría sintaxis computacional, pero dentro del antropomorfizado ambiente interfacial «se da el juego de leer y narrar el sentido y los significados del mundo». No solo es un entorno tapizado con la piel de las máquinas, es también un universo animista en el que habitan seres y personajes artificiales de todo tipo: chatbots, voicebots, softbots, robots, inteligencias artificiales. Estos seres son interfaces pero también, al igual que los humanos, viven entre las interfaces. En estos días un chiste se ha puesto de moda en las redes sociales. Consiste en bromear sobre las acciones que las inteligencias artificiales no pueden realizar en ambientes no informáticos. Por ejemplo, «Grok [IA de X], andá al almacén y traéme 100 de jamón y 100 de queso», postea un usuario muy ocurrente. Para que la broma funcione debemos asumir una división ontológica fundamental entre el plano de la realidad física, donde transcurre la verdadera vida humana, y el plano informacional donde habitan seres artificiales. Pero si lo que venimos diciendo hasta aquí tiene algún sentido, esta distinción es ilusoria porque vivimos en The Stack, donde la capa virtual y la física se apilan e interactúan entre sí. Sophia materializa esa interacción.
Luciano Floridi (Ética de la inteligencia artificial. Barcelona: Herder. 2024), denomina onlife a esta forma de vida en la cual vivimos simultáneamente conectados (online) y desconectados (offline). No podemos escapar de esa condición mixta hacia la «verdadera vida», porque esa es la «verdadera vida». Lo que Bratton llama ambiente interfacial es denominado por Floridi como infoesfera: «todo entorno informacional conformado por el conjunto de todas las entidades informativas (incluidos los agentes informativos), sus propiedades, interacciones, procesos y relaciones mutuas. Se trata de un entorno comparable al ciberespacio (siendo el ciberespacio una subregión de la infoesfera) ーBratton diría una capaー aunque diferente de él porque también incluye espacio de información offline y analógicos». Tanto Bratton como Floridi coinciden en que vivimos en un ambiente híbrido, entre el entorno físico e informacional, donde los seres vivientes comparten el mismo mundo con los artificiales. En ese ambiente los robots tienen la capacidad de desplazarse horizontalmente en la capa física y en la capa de la Nube, pero también de subir y bajar de una a la otra.
En la novela Máquinas como yo de Ian McEwan, el protagonista Charlie habla con su robot Adán (una versión ficcional de Sophia) acerca de su novia Miranda, y nota en la conversación que el androide tiene mucha información de ella porque está indagando en la Nube al mismo tiempo que mantienen la conversación en el plano físico. Adán sube y baja de capas permanentemente mientras que Charlie solo puede apelar a su cerebro que está en la misma capa de la conversación. La misma diferencia podría establecerse entre un conductor humano y un automóvil autónomo (un robot con ruedas) que se despliega en el camino físico con sensores pero que, a la vez, sube a la capa de la Nube para guiarse por el GPS. Sin embargo, también los humanos usamos GPS. De nuevo, compartimos la Infoesfera. .
Luciano Floridi denomina onlife a esta forma de vida en la cual vivimos simultáneamente online y offline, no podemos escapar de esa condición mixta hacia la «verdadera vida», porque esa es la «verdadera vida»
El término agente (lo contrario de pasivo) es muy usado entre los desarrolladores y teóricos de la información para caracterizar seres que van desde simples softwares hasta robots físicos. Stuart Russell y Peter Norvig (Inteligencia artificial: un enfoque moderno. Pearson Prentice Hall. 2004) definen a los agentes como «cualquier cosa capaz de percibir su medio ambiente con la ayuda de sensores y actuar en ese medio utilizando actuadores». Desde luego, los agentes informáticos poseen límites, y ahí hace pie el chiste de Grok y su imposibilidad de comprar 100 gramos de queso en el almacén de la esquina. Sin embargo, existen prácticas muy humanas que pueden realizarse en un entorno físico pero que también pueden llevarse al plano informacional. En algunas de estas prácticas los seres artificiales desarrollan habilidades muy superiores a los humanos, por ejemplo en el contexto de juego. Como afirma Russell, «La IA ha avanzado mucho en problemas como los juegos de mesa y los rompecabezas que son observables, discretos, deterministas y tienen reglas conocidas (...) a menudo, las máquinas superan el desempeño humano en este tipo de problemas». Erik Larson (El mito de la inteligencia artificial. Bilbao: Shackleton Books. 2022) también enfatiza que los juegos son un entorno en el que las IAs pueden tener éxito, aunque lo atribuye a la inducción como modo de inferencia que funciona bien en los juegos, pero no fuera de estos:
El mundo real es un entorno dinámico, lo que quiere decir que se encuentra en cambio constante de maneras tanto predecibles como impredecibles, y que no podemos acotarlo a un sistema de reglas. Los juegos de mesas, no obstante, sí están acotados por sistemas de reglas, lo cual contribuye a explicar porqué los enfoques inductivos que aprenden a partir de la experiencia del juego funcionan tan bien.
Por su parte, Floridi es aún más restrictivo y sostiene que la IA solo se equiparará a nuestra inteligencia humana en contexto de juego. Es por eso que existe un proceso de «gamificación» de la vida misma. La migración de un capitalismo basado en una economía de productos y servicios a un capitalismo basado en la especulación financiera, en la medida en que se asemeja a un sistema de apuestas, abre la puerta a nuevos agentes artificiales inteligentes: «A medida que la IA mejore en los juegos, cualquier cosa que pueda transformarse en un juego estará a su alcance».
No obstante, si en la actualidad los ambientes en los que vivimos los humanos son híbridos (informáticos y físicos), la cuestión de cómo los bots y demás agentes informáticos están afectando nuestro mundo es mucho más amplia de si pueden o no superar a los humanos en el juego o en el trabajo. El asunto, más inquietante aún, es cómo ciertos seres artificiales se integran a los contextos vitales de las personas con algún tipo de sentido no instrumental, generando existencias capaces de interactuar con sus vidas. ¿Puede Sophia ser ciudadana de una nación? ¿Puede un «bot» ser nuestro amigo? En esa columna vertical de The Stack trabaja la Robótica Social, y en consecuencia, la industria de los robots de compañía y robots de cuidado, en la que se busca diseñar robots que establezcan vínculos personales y afectivos con usuarios humanos. Esta es una subrama de la industria robótica en franco ascenso, y es un tema que despierta cada vez mayor interés teórico, cuyo abordaje requeriría un tratamiento más detallado del que realizamos aquí.
Lo cierto es que los agentes artificiales son “interfaces vivientes” que pueden narrar su propio perfil antropomórfico, ocultando que son productos de la maquinaría estadística de The Stack, para incorporarse a las prácticas culturales y sociales humanas. En términos de Bratton, «la interfaz oculta y narra, sus ocultamientos y narraciones son a su vez ocultados y narrados». Hace más de 50 años, el filósofo francés Gilbert Simondon (Psicología de la tecnicidad. En Sobre La Técnica. Cactus. 2017) llamaba la atención sobre este fenómeno social que imponía a las máquinas «la obligación de llevar un velo o un disfraz para penetrar en la ciudadela de la cultura». Para Simondon, la mediación cultural (nosotros podemos decir la interfaz entre The Stack y la complejidad del sistema cultural humano) prohíbe el paso del mundo tecnológico al cultural a los objetos que exhiben su condición de máquina. Solo pueden atravesar esa membrana aquellos objetos artificiales que la ocultan «a través del atajo de una ritualización rica en imágenes y símbolos…». Ese atajo es, entre otras cosas, la piel del rostro de Sophia que aparenta los gestos humanos. Las máquinas hacen, pero también aparentan. Aparentan hablar, conversar, pensar. Así, el ambiente interfacial en The Stack no supera las convenciones humanas, por el contrario, las incorpora como insumo para generar seres artificiales que suben y bajan fluidamente por las capas, desde el océano de datos informáticos hasta los gestos humanos más antiguos. The Stack crea sus propios nativos: agentes sociales computacionales —bot politikon— que modifican irremediablemente lo que debemos entender por «socializar».
The Stack crea sus propios nativos: agentes sociales computacionales —bot politikon— que modificarán para siempre lo que entendemos por «socializar»
