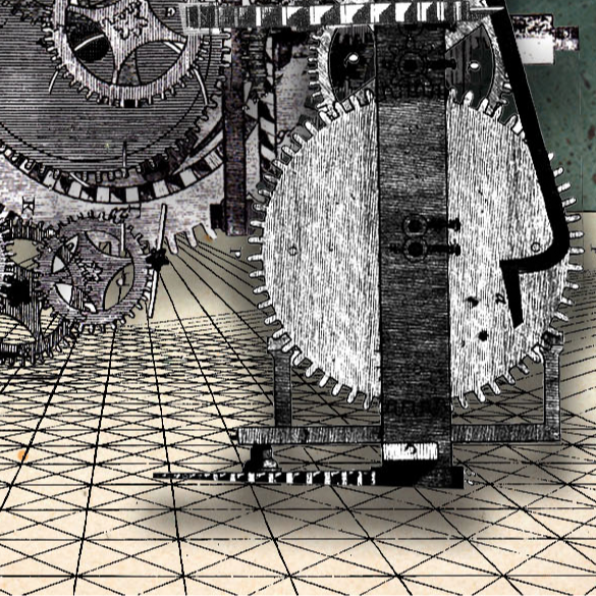La tecnología es un ecosistema que actúa políticamente
La mejor manera de entender a la tecnología es como una ecología artificial que integra a humanos y no humanos. Un espacio material cargado políticamente, que puede ser hostil o amigable con nuestros deseos. Los fracasos de Tesla y las bicisendas en Mar del Plata demuestran cómo el ecosistema material actúa políticamente.
por Diego Parente
¿Qué es tecnología? Algunas preguntas mal formuladas
Es indudable que los problemas en torno a la tecnología y su naturaleza atraviesan actualmente un gran hype cultural. Quizás el principal disparador de las interrogaciones (y, también, de las amenazas) gire alrededor de la nueva ecología de dispositivos digitales que ha venido a transformar todo: la matriz productiva, las relaciones sociales, las formas del valor, los escenarios de disputa política, los modos de intervención de la academia en el campo social, y todos los territorios comunitarios que podamos pensar. Sin embargo, nuestro entorno no sólo está conformado por aparatos digitales sino también por artefactos e infraestructuras que responden a los mandatos de materiales antiguos que marcan su propio ritmo de vida. Operamos en ambientes artificiales atravesados por la digitalización, pero que no son en absoluto inmateriales, ni pueden ser comprendidos o intervenidos racionalmente como si lo fueran. La materialidad inclaudicable de los cables interoceánicos que permiten que escuchemos el último tema de Pulp en Spotify es testimonio de ese hecho.
Independientemente de estos detalles, lo cierto es que el hype que atraviesa la interrogación sobre la tecnología es siempre una buena noticia. También es cierto que cuando abundan las cuestiones también suelen aparecer problemas semánticos, malentendidos, equívocos, y todas esas marañas conceptuales que, afortunadamente, mueven a la filosofía. En ese sentido, a modo de disparadores, presentamos aquí una nube de preguntas que intentan capturar algo del espíritu de esta actual discusión que atraviesa a la academia, las redes sociales, los programas de streaming y las instituciones en sus múltiples capas.
¿Las tecnologías contemporáneas nos están esclavizando? ¿Nos estamos convirtiendo en las tristes marionetas de los dispositivos técnicos que hemos creado? ¿O bien ellas nos ayudan a dominar la naturaleza y controlar la realidad material, desde el espacio exterior hasta la escala nanométrica, de una manera impensada para nuestros antecesores?
¿Los dispositivos que operan con IA piensan genuinamente? ¿Podrán superarnos y reemplazarnos en el futuro? ¿O bien ningún software sin cuerpo podrá alguna vez pensar, tener emociones e imaginar de la manera en que solo nosotros podemos hacerlo?
¿Es verdad que la tecnología determina la vida de una comunidad? ¿O, por el contrario, la sociedad se expresa a sí misma en los productos artificiales que crea, ya sea un edificio de correos, un automóvil o un protector de carcasa de teléfono celular?
Una de las cosas decisivas que la filosofía nos ha enseñado, especialmente durante el siglo XX, es que cerciorarse de que la pregunta esté bien formulada es tan importante e imprescindible como el hecho de entregar una respuesta sólida y coherente. Y lo que caracteriza a todas las preguntas anteriores es que están mal o confusamente formuladas.
Vayamos por parte. Nuestras primeras preguntas sugieren que hay solo dos alternativas de relación con la tecnología: o bien somos sus esclavos o bien somos sus amos. Sin embargo, visto en perspectiva evolutiva, nunca hemos sido ni lo uno ni lo otro. Hace milenios, nuestros ancestros construyeron, sin plan intencional, un cierto andamiaje artificial (vestimenta, herramientas, viviendas, etc) que ingresó en una especie de loop de retroalimentación aún hoy vigente: fabricamos un mundo artificial que, a su vez, nos “fabrica” a nosotros. Para un proceso de simbiosis como el que caracteriza a nuestro vínculo con el ambiente es preferible decir que estamos en una relación de inevitable codependencia con aquello que hemos creado, como bien indica el canciller de Zion en su diálogo filosófico con Neo en Matrix II.
Pensar, imaginar, crear cosas nuevas: todas estas tareas ―que supuestamente indican una excepcionalidad humana― no son viables sin algún tipo de andamiaje cognitivo externo. Escritura, tinta, papeles, registros, ábacos, calculadoras, tableros de dibujo, mapas, lienzos, pigmentos. Esto significa admitir, sin culpa, que siempre fuimos cyborgs (natural-born cyborgs como sugiere Andy Clark) navegando en una ecología artificial que integra humanos y no humanos. Si aceptamos esto, entonces la cuestión interesante aquí no es determinar la singularidad del software a partir de descripciones humanistas sobre su funcionamiento (¿piensa? ¿tiene emociones? ¿puede ser moral?) sino, más bien, explorar cuáles son los nuevos ensambles que generamos con las tecnologías digitales, cuáles nuevas potencialidades y peligros comienzan a emerger.
Por último, proponer una pregunta cuya estructura sólo busca decidir qué componente determina al otro está, en rigor, mal encaminada conceptualmente. No tiene sentido pensar que tecnología y sociedad son un factum, hechos del mundo que preceden a nuestras descripciones o valoraciones de la realidad. ¿Dónde está lo “social” y dónde lo “tecnológico” en una persona que se sirve en su casa un café Expresso? ¿Cómo distinguir entre ambos aspectos si analizamos una cena familiar? ¿Los platos y los tenedores tienen algo que el lenguaje y los prejuicios morales no tienen? ¿Tiene sentido pensar dualistamente este escenario? Si, por el contrario, asumimos un punto de vista genuinamente materialista, lo que tenemos son prácticas híbridas que integran materiales, agentes humanos y no humanos, prácticas que habilitan y favorecen ciertas acciones, al tiempo que inhiben o desalientan otras.
Fabricamos un mundo artificial que, a su vez, nos “fabrica” a nosotros, siempre fuimos cyborgs
Aproximarse conceptualmente a la tecnología no es tarea sencilla. Hay múltiples puntos de vista para seleccionar y no es fácil decidir si ellos se solapan y, en tal caso, cómo lo hacen. Se puede mirar de cerca, mirar de lejos, se puede acceder a un panorama, o bien ver el “grano fino” de un objeto técnico. En cierto modo, estas metáforas nos remiten al problema de las escalas.
Pensar la tecnología es pensar las escalas
¿De qué hablamos cuando hablamos de “tecnología”? ¿Es lo mismo un martillo que un motor de combustión interna? ¿Son equivalentes una pantalla de cajero automático y la red eléctrica que corre a lo largo de miles de kilómetros para alimentar precisamente a ese aparato que distribuye dinero? ¿Es correcto que hablemos de estos objetos y sistemas en algún punto tan dispares a partir de un solo vocabulario? ¿Podemos hacerlo bien? ¿Hay una caja de herramientas que, de algún modo, se acople apropiadamente a esos diversos niveles de organización?
Pensar la tecnología es, también, lidiar ineludiblemente con este espinoso problema de las escalas. En cierto modo, implica enfrentarse con las dificultades que la epidemiología, la sociología, la economía o la ciencia política, tuvieron a la hora de comprender el fenómeno de la pandemia de Covid-19, quizás el ejemplar más explícito de un fenómeno multi-escalar que requirió, para su extensa tramitación en 2020 y 2021, un tipo de delicada sensibilidad multi-escalar.
Dime qué escala utilizas y te diré qué diagnóstico ofreces. Efectivamente la selección de una escala de análisis orienta en cierto modo el espectro de diagnósticos posibles. Hacer una reflexión sobre la tecnología centrada exclusivamente en artefactos no es equivalente a hacerlo focalizando sólo máquinas. En paralelo, no es lo mismo indagar qué son y cómo funcionan las infraestructuras que preocuparnos por las interfaces (digitales o no digitales) que median la relación entre artefactos, máquinas y usuarios. Una extensa tradición filosófica en el siglo XX trató de realizar un diagnóstico de la técnica como época o mega-proceso. Muchas de las respuestas que descubrieron una cierta esencia de la técnica moderna (Heidegger, Mumford, Ellul, Spengler) comparten este procedimiento de una macro-teoría cuya principal dificultad radica en que ofrece una caracterización muy abstracta de “lo técnico”, una que pierde de vista los usos, los hackeos, las resistencias que distintos grupos de usuarios pueden creativamente interponer ante los presuntos mandatos de los artefactos. Por otra parte, también la filosofía ha abordado, en especial a través de la fenomenología, la relación individuo/artefacto a partir de un lenguaje de primera persona centrado en la experiencia individual. Los resultados, en cierto modo fructíferos para tal dimensión, muestran las limitaciones de una teorización que se mueve en una escala micro.
Ni micro, ni macro: meso. Es más interesante, y quizá más productivo tanto desde un punto de vista metodológico como estratégico, pensar en una escala apropiada para iluminar estos complejos bucles que integran humanos y no humanos: las prácticas. Ellas constituyen una suerte de escala meso que permite reconocer patrones de acción y, a la vez, imaginar otras formas de generar otros más beneficiosos o sustentables. En esta escala meso la idea de tecnología se amplía hacia la de cultura material, una noción proveniente de la antropología que integra con más facilidad componentes humanos, no-humanos, materiales y prácticas. Cultura material es un concepto más apropiado que “tecnología” o “técnica” para pensar fenómenos artificiales contemporáneos. En primer lugar, porque no implica necesariamente separación entre tecnología y sociedad. En segundo término, porque pone en primer plano la dimensión material de nuestro ambiente, tan denostada en ciertas teorizaciones filosóficas. En tercer lugar, porque se acopla mejor a una perspectiva holística que integra la simbiosis, la hibridación y la co-evolución. Sea como fuere, lo cierto es que parte del problema de una filosofía de la cultura material consiste en descubrir y profundizar la escala adecuada dentro de la cual el fenómeno aparece mejor enfocado y, por tanto, como un target suficientemente acotado para una posible intervención intencional.
La escala adecuada
¿Hay alguna escala mejor que otra para comprender un cierto fenómeno? Probablemente se trate de una pregunta cuya respuesta no podamos saber de antemano y tampoco se trata de una que podamos determinar sin referir un tiempo-espacio suficientemente delimitado.
Una certeza que puede funcionar como punto de partida: nuestro actual ambiente planetario es el capitalismo de plataformas, capitalismo 4.0, capitalismo informacional, o como querramos llamarlo. ¿Cuál es la escala adecuada para indagar la cultura material propia de este modelo? La escala infraestructural. Por supuesto, podemos remontar su surgimiento a miles de años atrás (las rutas del imperio romano, sus acueductos, muchos de ellos todavía en pie), pero para entender el rol crucial de las infraestructuras en la vida moderna es mejor buscar la clave hacia fines del siglo XIX, cuando los grandes sistemas tecnológicos (empezando por el ferrocarril y el telégrafo) devinieron progresivamente más inter-conectados e inter-dependientes.
No hay dimensión de nuestra vida cotidiana que no esté atravesada por una infraestructura de escala global o regional: logística, transporte, tendido eléctrico, distribución de combustible, comida, Internet
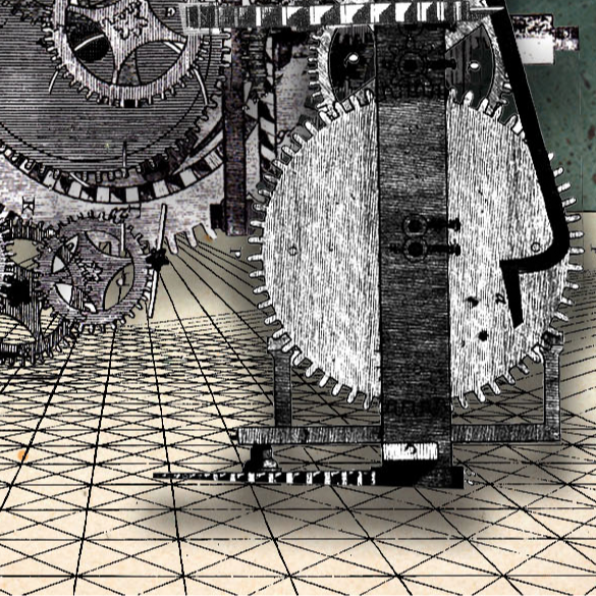
Hoy prácticamente no hay dimensión de nuestra vida cotidiana, ya sea mediada o no digitalmente, que no esté atravesada por una infraestructura de escala global o regional: logística, transporte, tendido eléctrico, distribución de combustible, comida, Internet, etc. Esta infraestructura suele ser un trasfondo silencioso e invisible que garantiza el funcionamiento de múltiples aparatos y máquinas, y en último término la fluidez de las distintas prácticas sociales.
Ahora bien, el hecho de que demos por sentado el funcionamiento infraestructural en nuestra vida cotidiana (el indignado “¿cómo puede ser que este bar no tenga Wi-Fi?”) no significa que no haya accidentes ni malfuncionamientos. Por el contrario, son estos últimos los que nos hacen percatar de su sólida e indisputable materialidad. El evento del apagón masivo de abril de este año en España y Portugal es una muestra explícita de ese efecto disruptivo de la ausencia, aunque sea temporaria, de las redes que permiten el tipo de vida que se desarrolla en estas sociedades complejas. De algún modo, los guionistas de Hollywood dedicados al género (post)apocalíptico la tienen más fácil hoy en día. Tan solo tienen que imaginar el derrumbe de una sola de estas infraestructuras y explorar cómo afecta a todas las otras y su mantenimiento (tendido eléctrico - Internet - finanzas - semáforos - tránsito - comunicaciones). La vulnerabilidad de estos sistemas no es distinta a la vulnerabilidad de un martillo con el mango demasiado suelto, pero el efecto de escala que produce su malfuncionamiento es dramáticamente desigual en el sentido de que resulta —literalmente— global. Como bien indica Charles Perrow en su libro Accidentes normales (1984), siempre ha habido accidentes en nuestra historia, pero el tipo de accidentes que se genera en esta escala infraestructural es en cierto sentido novedoso y, a la vez, completamente esperable.
En resumen, ya hemos seleccionado una escala apropiada para la cultura material que nos toca vivir. Ahora es tiempo de aproximarnos a un caso y ver qué encontramos si nos atrevemos a hacer zoom-in.
Cómo hacer política sin palabras
Para una perspectiva anti-dualista como la que sugerimos, la política no es sólo un asunto de humanos (valores, ideas, estándares, etc) que se proyecta en última instancia y de algún modo misterioso en el ámbito no humano (cultura material). Por el contrario, el ámbito político es principalmente el territorio invisibilizado —y siempre en disputa— dentro del cual el ambiente material hace cosas sin palabras. Pensar la cultura material a partir de la idea de que estamos necesariamente hibridados con ella significa también explorar cómo actúa políticamente. La cultura material hace cosas sin palabras: el diseño urbano, la forma de los objetos, el tipo de infraestructura hegemónica, el silencio o ruido de las máquinas que nos rodean, configuran la escena y las distintas posibilidades de acción para nuestras vidas.
Incluso luego de la digitalización profunda del siglo XXI, seguimos siendo animales espaciales operando a través de un cuerpo material que tiene estándares de movimiento y de percepción. Nada de lo espacial nos es ajeno. No hay componentes neutros en el ambiente si aceptamos que todo tiene un impacto, favorable o desfavorable, en nuestra libertad o en las prohibiciones para movernos, en nuestro gusto o disgusto sensorial, etc. De modo que, figure o no en el GPS de nuestro teléfono, el espacio material está cargado políticamente en el sentido de que puede ser favorable u hostil para nuestros deseos. Puede alentarnos a estar de pie, a permanecer mucho tiempo sentados en un lugar, a simplemente evitar un espacio o a tomar desvíos.
En este sentido, gestionar el espacio para producir un cierto efecto, es decir, diseñar el espacio para que tienda a reproducir cierto tipo de prácticas, se conecta necesariamente con la escala de las infraestructuras. Pero no todo es tan sencillo. No basta solo con montar una infraestructura material para lograr un cierto efecto en prácticas sociales. El diseño eficaz tiende a aproximarse a lo que denominaremos diseño ecológico. Veamos esto más de cerca a través de un caso concreto: el (polémico) caso de las bicisendas.
¿Infraestructura ciclista o ambiente artificial orientado a una ecología de bicicletas?
La implementación de bicisendas o ciclovías en distintas ciudades del mundo ha sido un capítulo de la historia del diseño urbano de, al menos, los últimos treinta años. Entre sus ventajas ambientales están la de descomprimir la circulación de autos, generar una movilidad sustentable y reducir el impacto de emisiones de carbono. El diseño de Amsterdam, en Países Bajos, es un caso paradigmático en cuanto ha logrado efectuar el uso extendido de bicicletas en entornos urbanos signados por la competencia con otros medios de transporte, tales como tranvías o automóviles. Sin embargo, en otras ciudades el proyecto ha tendido al fracaso. En Mar del Plata, por ejemplo, se ha implementado en los últimos cinco años una serie de modificaciones urbanísticas tendientes a incluir y favorecer el traslado a través de bicicletas. Se han agregado bicisendas, líneas demarcatorias, pilotes para separar trayectos de automóvil y bicicletas, carteles señalando trayectos, entre otros elementos. No obstante, el proyecto no ha prosperado: los automóviles siguen teniendo prioridad (fáctica) de paso en distintos cruces, y no se ha generado una migración significativa de usuarios hacia ese tipo de transporte.
Figure o no en el GPS de nuestro teléfono, el espacio material está cargado políticamente en el sentido de que puede ser favorable u hostil para nuestros deseos
¿A qué se debe este fracaso? ¿No era suficiente con el hecho de montar la infraestructura material necesaria? Podemos comprender parcialmente este fracaso si observamos la falta de una planificación ecológica. Para asegurar su eficacia, un sistema de transporte urbano ciclista requiere mucho más que colocar trozos de cemento y pintura en determinados lugares de la ciudad. Demanda, más bien, una articulación apropiada de humanos y no humanos, una ecología híbrida que integre instituciones, legislaciones, disponibilidad de bicicletas y de repuestos, desaliento del uso de automóvil por diversos medios propagandísticos o fiscales, una Bildung vial para los actores involucrados, entre otros medios. Además, en paralelo, hay condiciones objetivas materiales para el éxito o fracaso de determinados sistemas de transporte. Las ciudades “ciclistas” exitosas se caracterizan por un tamaño de población y una densidad de asentamiento relativamente bajos, y por ser ciudades en general más pequeñas que aquellas estructuradas a partir de la hegemonía de los automóviles.
En contraste con esta lucha por dar lugar a sistemas sustentables de transporte aparece la hegemonía del transporte basado en combustibles fósiles. ¿Por qué triunfa este sistema aun sin haber sido objeto de diseño comunitario? Si seguimos este hilo ecologizante, deberíamos reconocer que tenemos (aun sin haberla planificado deliberadamente en instancias públicas) toda una ecología artificial al servicio del transporte en automóviles individuales movidos a nafta o gasoil: carreteras, semáforos, autopistas, academias de conducir, instituciones que administran las licencias, legislaciones que sancionan a conductores, instituciones de enseñanza que abordan el tema de la seguridad vial para diferentes edades, estaciones de servicio, petroleras, sistemas de abastecimiento y de distribución y control de combustible. Esta lista podría -sin duda- extenderse mucho más, pero lo relevante es que integra componentes humanos y no humanos en escalas heterogéneas. Y claramente es esta organización multi-escalar la que garantiza la estabilidad del sistema.
El sistema infraestructural que favorece el ensamble entre combustible y automóviles se autorrefuerza en cada uno de sus componentes. Su eficacia y su adaptabilidad a ciertas perturbaciones externas dependen de esa condición. Puede que ocasionalmente las rutas fallen, o que el petróleo se encarezca, o que se reduzca la demanda de combustible por la crisis económica, o que un bloqueo geopolítico termine causando falta de respuestos de auto, o que haya una estafa generalizada con licencias de conducir “truchas”, pero la robustez ecológica del sistema es tal que permite (hasta cierto punto, por supuesto) ese tipo de sacudones y re-acomodamientos. En otras palabras, este sistema infraestructural volcado a la hegemonía del transporte en automóviles individuales tiende a autoclausurarse, como si fuera un organismo que (auto)produce sus propios estados de apertura y cierre, sus condiciones de despliegue y sus fronteras pragmáticas.
Entonces ¿ya todo está determinado? ¿Estamos condenados a convivir con sistemas injustos y no sustentables? ¿No hay modo de torcerle el brazo a un sistema hegemónico extendido? La respuesta es que se puede intervenir de manera eficaz si asumimos una perspectiva ecologizante. Ningún sistema es eterno, en especial si depende de insumos fósiles escasos. Cuando un nuevo sistema en cierto modo innovador intenta acoplarse a una cultura material se requiere pensar sistémicamente a fin de afianzar su estabilidad inicial o su posterior hegemonía.
El ejemplo de Thomas Edison (1847-1931) es interesante para alumbrar las bases infraestructurales de un diseño eficaz. Hacia finales del siglo XIX, Edison tuvo que poner en práctica un enfoque cibernetizante para imponer un cierto sistema de iluminación. Debió generar todo un sistema basado en la red eléctrica y sus propiedades inmanentes. Fue un “inventor-empresario” que debió moverse entre escalas heterogéneas y esferas habitualmente distinguibles (técnica y economía) a fin de resolver problemas técnicos y financieros, y asegurar el éxito de uso de su invención. No es sorpresivo entonces reconocer que entre sus empresas estaban la Edison Electric Light Company (dedicada a la invención de patentes), la Edison Electric Illuminating Company (ocupada de la electricidad urbana en New York), la Edison Machine works (fábrica de dínamos patentados por Edison) y la Edison Electric Tube Company, que producía los conductores subterráneos para su sistema, además de la compañía dedicada a la producción de lámparas. Su objetivo era claro: aumentar el tamaño del sistema bajo su control y reducir la parte del entorno que se hallaba fuera de control.
Nuestro mundo se va poblando, poco a poco, de máquinas y dispositivos a los cuales les delegamos tareas cognitivas de diverso tipo, como el código QR que se extiende maliciosamente en las mesas de los bares y restaurantes
Por supuesto, esta sensibilidad multi-escalar puede emerger perfectamente en grupos o colectivos que traccionen intereses comunitarios, no necesariamente los intereses económicos de un solo individuo. Ecologizar el diseño significa, en cierto modo, capturar una sensibilidad multi-escalar que perciba y conecte la escala de una infraestructura, y sus propiedades materiales, con las prácticas, desplazándose desde lo micro hasta lo macro, ida y vuelta. Si miramos con este prisma el caso de las bicisendas, parece razonable pensar que un sistema de “ciudad ciclista” requiere todos sus componentes orientados a un mismo objetivo, entrando en resonancia entre sí, para imponerse o al menos para estabilizarse en el tiempo. Una especie de ecología artificial orientada a las bicicletas.
Evite accidentes: adapte el ambiente a los nuevos cognizers
Una segunda manera de entender la ecologización nos lleva nuevamente a un fracaso o, más exactamente, a una serie de accidentes. Como es sabido, la empresa Tesla es uno de los grandes impulsores de autos eléctricos con conducción semi-automática. En 2021 y 2022, Tesla debió afrontar varios casos de intenso impacto mediático relacionados con accidentes de sus autos que generaron varios heridos y muertos como resultado. Estos incidentes se dieron, supuestamente, en momentos en los cuales el piloto automático estaba activado y el control de manejo se hallaba a cargo del sistema operativo del auto. Buena parte del problema radica en cómo dicho software puede identificar un “obstáculo” y distinguirlo de algo que no lo es. Este aprendizaje ocurre a través de insumos de imágenes de objetos (configuraciones de forma) que, como es reconocible para quien ha conducido, pueden alterar su forma si se hallan en movimiento al cruzar una ruta.
Sea como fuere, para entender este tipo de accidente anclado a un sistema artificial automatizado de conducción no podemos usar los supuestos que aplicamos a casos tradicionales de conductores humanos (ebriedad, imprudencia, etc). Por el contrario, si asumimos una perspectiva ecológica, deberíamos aceptar que la eficacia de estos automóviles para desarrollar una conducción autónoma fiable, sin asistencia humana, requiere situar a la máquina en un entorno operable para sus propios términos de conducción, esto es, requiere generar un ambiente informacional hecho en base a la escala del esquema de percepción-acción de su software y hardware, que es claramente distinto a las capacidades motrices y perceptivas del usuario humano que va en su interior. El sistema de visión del Tesla no ve como un humano, ni conduce como un humano. De hecho, en sus versiones automatizadas, podría prescindir por completo de las interfaces que permiten cierta interacción con humanos: parabrisas transparentes, volante, frenos, pedales, caja de cambio, todos componentes diseñados y producidos a escala humana (manos, ojos, pies, etc). En este sentido, el sistema de visión (maquínica) del Tesla tiene más en común con el software que se utiliza en el tenis profesional para detectar si la bola cayó dentro o fuera de la cancha que con un conductor humano tradicional.
En otras palabras, el Tesla semi-automático no es sólo un automóvil; es más bien un cognizer, un sistema cognitivo auténtico que establece sus propios parámetros de percepción y acción, y obliga a que el ambiente material en el que se mueve le sea informacionalmente hospitalario. Y, en rigor, el Tesla no está solo en esta invasión progresiva de cognizers. Nuestro mundo se va poblando, poco a poco, de máquinas y dispositivos a los cuales les delegamos tareas cognitivas de diverso tipo. El código QR que se extiende maliciosamente en las mesas de los bares y restaurantes es un ejemplo ubicuo de esta tendencia, que hace que algunos de nosotros añoremos la época en la que podíamos leer un menú plastificado sin intermediarios que traduzcan información. Lo cierto es que estas entidades artificiales, con menor o mayor grado de automatización, cada vez hacen más cosas por nosotros, desde prender un interruptor de luz sin levantarnos del sofá hasta pagar una deuda a un amigo sin tocar cajeros ni billetes. Durante los últimos veinte años, el ambiente material ha entrado en un proceso vertiginoso de informacionalización, que implica la reducción de cualquier estructura material a información procesable por los diversos dispositivos que articulan la vida social digitalizada.
Este ambiente, que supone una imbricación constante entre cacharros y bytes, requiere una política de ecologización o de constante elaboración de “envoltorios” (envelopings), como los ha denominado Luciano Floridi, filósofo italiano de la tecnología. En el caso particular del Tesla semi-automático, informacionalizar el ambiente es parte del background técnico necesario para que dicho automóvil pueda operar eficazmente sin monitoreo por parte de agentes humanos. Si este aspecto informacional, por el contrario, es insuficiente o se torna opaco para la máquina, sólo habrá malos conductores automáticos con todos los peligros que eso involucra para la vida de una comunidad.
Aun sin haberla planificado deliberadamente en instancias públicas, tenemos toda una ecología artificial al servicio del transporte en automóviles individuales movidos a nafta o gasoi
Pero nada es sencillo en este entanglement entre humanos y máquinas. Aun si se lograra informacionalizar una gran parte del ambiente de una ciudad para que sea percibible por un determinado sistema operativo de transporte, la incertidumbre podría reaparecer con el (ya clásico) problema de las anomalías nuevas y singulares. Pensemos, por ejemplo, en las dificultades que exhiben los sistemas de aprendizaje automático para predecir y reconocer ciertos objetos a partir de las imágenes con las que han sido entrenados. Como bien señala Matteo Pasquinelli, la incapacidad para detectar lo nuevo, algo inesperado que nunca antes ha sido ‘visto’ por una máquina, y por tanto no está clasificado en una categoría conocida, es un problema relacionado con estos autos de conducción automática. A su vez, esta dificultad para afrontar la detección de anomalías nuevas puede servir como fuente de inspiración para los hackers, que precisamente utilizan deliberadamente esas figuras que no han formado parte del entrenamiento visual de estas máquinas a fin de permanecer invisibles para el sistema.
Coda
Al igual que en el deporte, en filosofía de la cultura material también las derrotas siempre nos enseñan algo. En este recorrido logramos centrarnos en dos fracasos de diseño: el sistema de bicisendas en Mar del Plata y los recientes accidentes de los automóviles Tesla. En cierto sentido, el motivo común o convergente de ambos fracasos es la ausencia de ecologización en los proyectos, su falta de carácter holístico. En el caso de las bicisendas, la infraestructura es insuficiente cuando no se contempla el todo sistémicamente y cuando no se atiende a la disputa con sistemas alternativos hegemónicos ya consolidados (automóviles movidos a través de combustible fósil). En el caso de los accidentes de autos semi-automáticos, el funcionamiento de estos nuevos cognizers requiere que el ambiente esté diseñado para su escala perceptiva, abiertamente distinta a la humana.
¿Qué es aquello que podemos derivar de estos casos? En primer lugar, los sistemas que permanecen son los que generan su propio nicho artificial y estabilizan un cierto abanico de posibles acciones a su alrededor. En segundo lugar, la implementación exitosa de un nuevo diseño requiere mucho más que disponer de nuevos componentes materiales; demanda, más bien, una ecologización que permita constituir el medio asociado correspondiente que asegure su despliegue apropiado, lo cual en muchos casos equivale a informacionalizar buena parte del ambiente para ponerlo a escala de la máquina operante, o a generar entramados híbridos de agentes humanos y no humanos que logren entrar en resonancia para favorecer ciertas prácticas.
Los sistemas que permanecen son los que generan y estabilizan su propio nicho artificial, la implementación exitosa de un nuevo diseño requiere mucho más que disponer de nuevos materiales; demanda una ecologización