
Lenin y Trump
Lenin y Trump representan soluciones políticas para las crisis que abrieron sus respectivos siglos. El primero inauguró no solo un artefacto político sino una forma de gobierno sobre las masas y un proyecto modernizador elitista que encuentra su consagración en el Partido Comunista Chino. Trump, por su parte, crea un cesarismo plebeyista para encarar la crisis del Imperio norteamericano.
por Pablo Touzon
Dos centenarios
“La industria es indispensable, la democracia no”
Vladimir Ilich Lenin
“En China es muy importante reconocer el poder político del Partido Comunista. Los gestores pueden resolver la mayoría de los problemas, pero no todos”
Li Lihui, presidente del Banco de China
El mundo posterior a la pandemia asistió a la celebración de dos centenarios casi simultáneos, cuya sincronía quedó sin embargo opacada. El primero, en 2021, celebrada con fastos y orgullo nacional, en el marco de la consagración definitiva del liderazgo de Xi Xinping en la segunda economía mundial: los 100 años del Partido Comunista Chino. El segundo, en 2024, relegado a un interés más bibliográfico o editorial, el centenario de la muerte del hombre más importante del siglo XX, al que le dio su forma, impronta y morfología, y que de alguna manera fundó: Vladimir Ilich Lenin. El titular del experimento comunista contra el cual nacieron el fascismo primero y el Estado de Bienestar después.
La caída de la Unión Soviética y del socialismo real en 1989 pusieron en crisis terminal las referencias explícitas a su legado político. El incipiente siglo XXI parecía nacer para contradecir todas las premisas del XX, y las primeras izquierdas nacidas de ese colapso se apresuraron en intentar modelos de construcción política alternativos a todo lo que sonase a leninismo. Así nacieron los altermundialistas, el zapatismo y demás formas de autoorganización que bajo la premisa de un “anarquismo” de nuevo cuño pretendieron abandonar el fallido estatalismo y centralismo que constituían las premisas fundamentales del modelo soviético. Tenía todo el sentido del mundo: incluso bajo las premisas del marxismo más básico, ese edificio político solo podía encarnar la superestructura fracasada del modelo social y político de un socialismo muerto en los hechos. Good Bye Lenin era Good Bye siglo XX. Si Marx murió, Lenin también.
Nadie pensó que el leninismo como forma política podría sobrevivir al comunismo como forma social y económica. En el clima eufórico del fin de la Historia, la resiliencia del Partido Comunista Chino era percibida como la transición lenta y paquidérmica, de exasperante temporalidad oriental, hacia alguna forma propia de democracia representativa, percibido como el último estadio de la evolución política de la Humanidad. Cuarenta años después, ese zeitgest se esfumó, la crisis se extendió por todas las democracias, pero aún así, las banderas rojas que se agitan al frente de rascacielos y bancos a lo largo del mundo solo remiten a la ironía del desajuste radical entre la realidad de una de las economías capitalistas más dinámicas del mundo dirigida por miembros del Comité Central. Una bizarra expresión de cinismo, más que la continuidad de un ideario.
El problema quizás reside en partir de una definición en donde el “marxismo-leninismo” es un concepto indisociable y único, históricamente situado, cuando en realidad podría sostenerse que lo que Lenin creó, en el medio de la primera gran carnicería de su siglo y del fin catastrófico de la Belle Époque europea fue, en realidad, otra cosa. ¿Qué inventó Lenin? Una teoría del poder, una filosofía de la voluntad, un método de praxis política construido para dar cuenta del nuevo estado de situación de la política en la era de las masas que después de la primera guerra mundial había salido ya de todo control de las viejas élites decimonónicas, inspirado en buena medida en las formas del industrialismo moderno, la nueva división del trabajo y el culto a la organización. “Completó” a Marx aportándole la teoría de gobierno que le faltaba y que solo había anunciado en la vaga pero a la vez reveladora noción de “dictadura del proletariado”, convirtiéndola en la más perfecta dictadura sobre el proletariado que jamás existió y en la herramienta de control social más férrea que el mundo conoció hasta el momento. El objetivo de dicha gobernanza era un socialismo que, contraviniendo las mismas ideas sostenidas en uno de sus panfletos más canónicos, “El Estado y la Revolución”, abandonaba el combate contra la alienación para asumir exclusivamente el de la producción. El orden político del cuartel en la fábrica.
¿Qué inventó Lenin? Una teoría del poder, una filosofía de la voluntad, un método de praxis política construido para dar cuenta del nuevo estado de situación de la política en la era de las masas que después de la primera guerra mundial había salido ya de todo control de las viejas élites decimonónicas, inspirado en buena medida en las formas del industrialismo moderno, la nueva división del trabajo y el culto a la organización.
Respondía a las ansiedades surgidas ya desde el siglo XIX y que tenían como protagonistas no tanto al proletariado per se sino a la noción más amorfa y peligrosa de las masas. ¿Cómo se gobierna esto? Lenin daba su respuesta. Como sostuvo Sheldon Wolin, “si ahora la historia ha lanzado, en lugar del proletariado, una especie de amasijo de humanidad, el maestro para la nueva sociedad de masas no es Marx, sino Lenin; no es el profeta de la victoria proletaria, que habla para la condición contemporánea, sino el estratega que perfecciona el instrumento para la acción, la élite. Si ha de ser la élite y no el proletariado quien realmente encabece la marcha, la estrategia no es aplastar al pseudo proletariado sino manipularlo”. Contra Marx y con Pareto, Lenin afirma la primacía y autonomía de lo político por sobre el credo societalista de liberales clásicos y socialistas por igual, sean utópicos o “científicos”.
Vanguardia, centralismo democrático, rol director del Partido, unidad monolítica, una nube de palabras que confirma al nuevo Partido Comunista de los revolucionarios profesionales como el partido de la modernización por excelencia. Una modernización autoritaria y “desde arriba”, un modo de ser moderno a las trompadas y por la vía del terror. En casi todos los casos históricos, el socialismo realmente existente en el poder transicionó a sangre y fuego a los países que gobernó desde sociedades tradicionales o agrarias (rompiéndolas) hasta una forma de sociedad industrialista, en tiempo récord (Stalin afirmaba querer hacer lo que Inglaterra hizo en un siglo en veinte años, un atajo del siglo XIX que no pudo ser) y con “costos humanos” en sufrimiento social que harían empalidecer hasta el más crudo capitalista manchesteriano. El Partido toma un campesino iletrado al comienzo del proceso y lo devuelve al final alfabetizado y convertido en un obrero industrial, Gulag mediante. El mejor alumno de la fe en el progreso y Occidente, ante una burguesía raquítica incapaz de encarar el proceso de modernización e industrialización. Como si quisiera parafrasear a Benjamin y decir: “todo testimonio de barbarie es también testimonio de civilización”.
Desde una perspectiva más sociológica, el leninismo tuvo también su “sujeto”. Fue el partido de los intelectuales de los sectores medios, trágicamente sobreeducados para el acceso al poder que tenían tanto en el Estado como en la economía, y cuya radicalización es hija del bloqueo del acceso al sistema político tradicional y del fracaso de las reformas liberales. Entre Robespierre y Lenin hay también una coincidencia de clase, y casi toda la plana mayor de los revolucionarios profesionales compartirán este origen común y esta inadecuación entre su nivel cultural y su poder real. Por eso la Revolución es siempre una pasión de las clases medias. Una característica “universal” que hará que el leninismo pronto salte las fronteras rígidas del mismo paradigma socialista, convirtiéndose en la inspiración de casi todas las formas políticas de modernización autoritaria (incluyendo al fascismo en dicha categoría), desde el temprano kemalismo turco hasta los oficiales de Nasser, constituyéndose también de hecho en el modelo político de muchas de las experiencias surgidas de la descolonización de post guerra, en Asia, África y América Latina. Vanguardia revolucionaria que toma el poder, se constituye en una nueva élite y toma la promesa de una modernización cruenta, rápida, y desde arriba, un fast track al siglo XX. El leninismo como teoría de las nuevas élites, y justificación de su nuevo poder.
Teniendo en cuenta este ethos modernizador autoritario como elemento central, el Partido Comunista Chino no entra en contradicción alguna. Es, más bien, su hijo más exitoso y triunfador: podrá no ser marxista, pero es perfectamente leninista. Es la inversión más perfecta de la fórmula socialdemócrata en crisis en todo el mundo de liberalismo político y “socialismo” económico, y extrae de ahí su fuerza. Logró hasta la fecha romper el nudo gordiano del socialismo en el poder: la transición del modelo industrial metal mecánico clásico a la nueva revolución de la economía del conocimiento. China le aplica al pensamiento marxista un historicismo radical. Lo mata con sus propias armas, preservando sin embargo su activo principal. Ser la forma política (El Partido) del desarrollo de las fuerzas productivas.
En líneas generales, los socialismos realmente existentes tuvieron “éxito” en la primera fase del proceso modernizador vía purgas, terror estatal y liquidación (muchas veces literal) del modo de vida rural, una segunda fase de estabilización y aumento relativo del nivel de vida en la década del ’60 y una tercera fase final de decadencia, crisis y final cuando la promesa modernizadora de la nueva nomenklatura no puede ya sostenerse ni frente al espejo. Deng Xiaoping le gana a Nikita Krushev, el PCCh derrota al PCUS. En las calles de Tiannamen se escribe con sangre la Constitución de una nueva era que fabricará en China clases medias en saltos exponenciales, y un nuevo status tecnológico, económico y político a nivel global cuya rapidez no encuentra antecedente, haciendo realidad la vieja promesa de Stalin.
El éxito socioeconómico del modelo chino no está, claro, exento de contradicciones internas a nivel político. Siempre fue “el tema” del tipo ideal leninista de la “dirección colectiva” y el “centralismo democrático” la aparición del dictador, del poder personal, desde Mao a Stalin. Podría decirse que es una contradicción intrínseca e inevitable de este paradigma, que oscila entre períodos de burocracia y otros de tiranía abierta. Solía decirse que nadie mató más comunistas que Stalin, y otro tanto puede decirse de Mao Tsé Tung y su diabólica revolución cultural tan vitoreada en las universidades de París, dirigida principalmente contra su propia élite. En ausencia de competencia democrática interna o externa, la única vía que resta es la purga. El reciente nombramiento de Xi Xinping como líder permanente habla tal vez de una crisis política análoga a la de las democracias occidentales, pero tramitada de forma más opaca y menos espectacular.
Suele decirse que los chinos no son evangelizadores de su propio modelo al estilo de sus adversarios norteamericanos, y esto es en buena medida cierto. Pero también es verdad que China evangeliza por su propio éxito: es la envidia de las élites mundiales, que no pueden creer que se pueda ser poderoso a ese nivel sin sufrir el escrutinio cotidiano de redes sociales, memes, periodistas y el escarnio del público en general. Sus dirigentes gozan hacia afuera de una privacidad casi desconocida para el resto del poder, hoy expuesto en una casa vidriada como si de participantes de Gran Hermano se tratara. Ese misterio del poder, al que no se le cayó todavía ninguna aureola, el objeto del deseo
Schimittiano sin querer, el Partido Comunista Chino propone una solución bolchevique para el siglo XXI: cómo gobernar en tiempos de crisis de las grandes mayorías y de la fragmentación y atomización social y cultural.
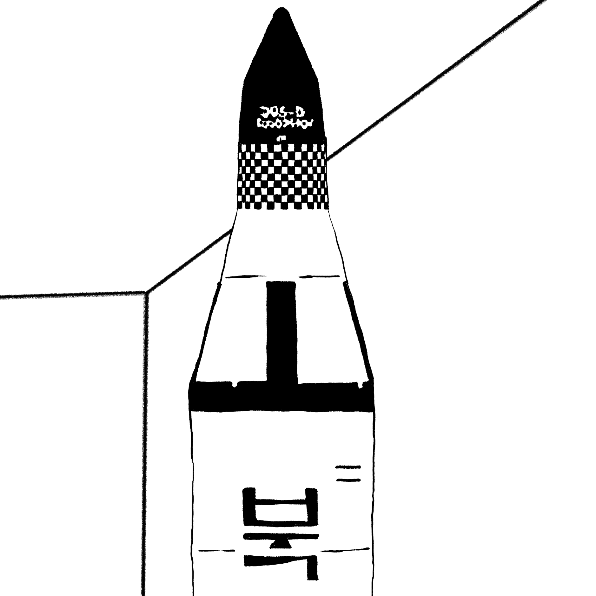
Schimittiano sin querer, el Partido Comunista Chino propone una solución bolchevique para el siglo XXI: cómo gobernar en tiempos de crisis de las grandes mayorías y de la fragmentación y atomización social y cultural. A través de una élite educada, organizada y despiadada, con control de los resortes del poder estatal, económico y militar, y con una planificación central sólo posible en estos tiempos en un contexto autoritario. La ciencia de gobernar con minorías ilustradas y armadas tiene una vigencia paradojal en la era de la red. Una versión de la “autonomía de lo político”, que postula a la casta como motor de la Historia.
Trump y el retorno de las masas
“Estamos a punto de entrar en la Era de las Multitudes…el derecho divino de las masas está a punto de reemplazar el derecho divino de los reyes”
Gustave Le Bon, 1926
“El dilema de Mosca era que en las críticas de su época a la democracia se decía que la democracia de masas hacia inevitable que se cayera en la autocracia democrática”
Richard Bellamy
Cruzando el océano (y el mar Mediterráneo) el debate parece cifrarse en el principio exactamente opuesto: la crisis de las élites y las dificultades de todo tipo que estas tienen (electorales, económicas y políticas) para asumir el gobierno real y efectivo de sus representados. Dos imágenes contrapuestas que representan dos principios polares, y dos búsquedas muy diferentes de construir poder: Xi Xinping encabezando un desfile incesante de hombres maduros de traje negro bajo una inmensa hoz y martillo, y Donald Trump manejando un camión de basura o atendiendo en un McDonalds, simulando y performando la horizontalidad perdida, buscando obsesivamente poder representar, esa tarea que parece cada vez más imposible. Los chinos podrían argumentar que el Partido Comunista se ha convertido en el último refugio frente al populismo.
Una crisis, la de la representación, que se produce en el contexto de una reactualización en clave siglo XXI de debates que alumbraron la teoría y la práctica política también a principios del siglo XX, en un curioso aire de familia. La tensión entre gobierno de las élites y gobierno de la plebe está lejos de ser nueva, dado que atraviesa la tradición política occidental desde los griegos a esta parte. El pensamiento clásico siempre tuvo sus prevenciones con la idea de democracia en el sentido estricto y llano, dado que presuponía la ausencia de instituciones y mediaciones para filtrar una voluntad popular que no se consideraba vox dei. La revolución francesa con el formidable ingreso del peuple al ágora público, y la creciente democratización de la vida pública, económica y social que se produjo aluvionalmente durante el siglo XIX profundizaron la pregunta en muchos observadores de su tiempo acerca del cómo compatibilizar esta nueva era de las masas con el ejercicio del poder institucional. O, en otras palabras, cómo compatibilizar el poder propio, el de las viejas élites, con el nuevo poder social que aparecía en la calle.
En esta opinión, lo que movía a las masas no era la razón, sino la pasión. Ser parte de una masa convertía a la gente en víctima de sus emociones. Estaban a merced de la sugestión y se volvían muy maleables, impulsivas, instintivas e incluso bestiales. Mientras, la producción en masa y el consumo popular habían reemplazado a la alta cultura por la cultura popular y los medios de comunicación de masas. Ya no eran las élites educadas las que formaban opinión y definían el buen gusto, sino los políticos populistas y agitadores, los periodistas que les apoyaban, los fabricantes y publicistas. El socialismo y las organizaciones de trabajadores se convirtieron en síntomas de los males psicológicos estructurales de la sociedad moderna.
Esta descripción somera de la opinión ilustrada de principios del siglo XX podría ser calcada (si omitimos la referencia al socialismo, claro está) al sentimiento que domina a buena parte de las élites a nivel mundial. La percepción de que la confluencia entre las nuevas tecnologías digitales, las redes sociales y la inteligencia artificial sólo pueden generar una disrupción anárquica y destructiva del sistema democrático como se lo entendía. La nueva tecnología, unida al declive relativo de las viejas clases trabajadoras de Occidente y a las tensiones “civilizacionales” relacionadas con las migraciones producen como consecuencia una nueva forma de populismo político-digital, al ser de lejos la forma política que mejor se adapta a las transformaciones sociales, laborales, tecnológicas y económicas de las últimas décadas. Sin mediaciones, en red, con lógica de enjambre, en un espacio público que se radicaliza al mismo tiempo que se democratiza, retroalimentándose.
La nueva tecnología, unida al declive relativo de las viejas clases trabajadoras de Occidente y a las tensiones “civilizacionales” relacionadas con las migraciones producen como consecuencia una nueva forma de populismo político-digital
Una percepción que no deja de ser cierta. Como puede leerse en la gran novela de Stefan Zweig, El Mundo de Ayer, poco quedó en pie en el período de entreguerras del viejo mundo político y cultural del siglo XIX. Un período que fue -entre las muchas cosas que fue- el de un proceso de reseteo profundo de todas las élites mundiales. Poco o casi nada quedó en pie, o igual, después de “la era de las catástrofes”, como la supo definir el historiador inglés Eric Hobsbaum. Sin embargo, la comparación histórica tiene aquí un propósito: aproximarse a la idea que ese fue el fin de un mundo, no el fin del mundo, y que este escenario de transformación radical está también lleno de potencialidades. La aproximación elitista y estigmatizante del proceso actual ignora o invisibiliza el hecho de que buena parte de los males contemporáneos ya existían, solo que en el marco del monopolio de una clase dirigente a la cual el poder parece escapársele de las manos.
Si antes la usina de fake news era patrimonio exclusivo del Estado y de los grandes medios (todavía puede verse en Youtube a Colin Powell agitando en la ONU las “pruebas” de las armas de destrucción masivas iraquíes) hoy asistimos a una suerte de democratización de la mentira. Todos y cada uno de nosotros podemos producirlas. Sucede igual con la censura, ¿o qué representa la cultura de la cancelación sino un reemplazo del viejo censor por una multiplicación infinita de censores sin un centro de comando definido? La democratización de la censura, que ya no viene de arriba hacia abajo sino desde todos los costados. Asistimos en todo Occidente a un proceso de democratización extrema que ya es paradojal.
Por un lado, castiga a una vieja élite que parece quedarse sin argumentos para seguir reinando: la crisis del 2008 generó una gran ola de contestación que encontró su paroxismo en 2016, con el Brexit y la llegada al poder del primer Donald Trump, y un desmoronamiento del centro político que es el correlativo institucional de la crisis de los sectores medios y trabajadores en el plano económico. La deserción (o la falta de ideas) de las izquierdas gubernamentales, que migraron de la clase al género y la raza precipitaron una migración masiva de su electorado tradicional hacia los nuevos partidos populistas, gentrificando y elitizando aún más su representación política. Sin un sujeto que representar, las socialdemocracias y los partidos liberales tradicionales terminan representándose a sí mismos. El elenco de la posguerra fría emprende su retirada definitiva.
Por el otro, esta democracia radical, sin partidos, organizaciones o mediaciones que la “equilibren” parece producir la primera forma política que suele adoptar todo movimiento popular anti elitista: el cesarismo, o la democracia sin república. Es lógico, siendo que la república, desde Roma en adelante, siempre fue un “artefacto político”, una construcción deliberada que en la división de poderes buscaba explícitamente atemperar, procesar y dirigir las expresiones mayoritarias. Implica, necesariamente, la intervención de las mediaciones y de las élites. Si estas están en crisis, y mientras no se generen nuevas, no hay República posible.
Tiene sentido que el epicentro de todas estas tendencias se den cita en la cabeza naranja de Donald Trump. Mentando a Hegel, el espíritu de la Historia manejando un camión. En Estados Unidos siempre existió esa tensión entre el ideal “basista” jacksoniano y el centro político construido por las élites, sea bajo el formato de la disputa entre el gobierno federal y los estados, sea en las manifestaciones “anti intelectualistas” que reseña Richard Hofstadter que siempre palpitaron en el corazón americano. De hecho, el crecimiento del rol de las élites americanas se dio en el marco de la expansión “imperial”, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, en donde las necesidades de la Guerra Fría, el equilibrio atómico y la gestión del mundo libre inhibían cualquier intervención directa del “pueblo” en los asuntos estratégicos. Como la Unión Europea, esta también fue un proyecto de las élites. Por eso, es razonable que su crisis coincida con la llegada de un nuevo aislacionismo: el Imperio nunca fue tan popular en el norteamericano de a pie, que recuerda todavía la advertencia washingtoniana sobre meterse en guerras extranjeras, y que siente que el costo y cargo del mundo libre corre por cuenta suya. El aislacionismo es más plebeyo que el intervencionismo.
Este nuevo cesarismo de la libertad postula, al menos teóricamente, y a diferencia de su rival chino, al pueblo realmente existente como motor de la Historia. Todo el replanteo del rol norteamericano en el mundo -y toda su presidencia- se sostiene en esa premisa. Como toda revolución, gesta sin embargo en su placenta la simiente de una nueva élite, expresada cabalmente en su alianza con Elon Musk, y un gran reemplazo en toda la línea y plana mayor del poder americano. Los outsiders de hoy serán los insiders de mañana.
