
Literatura del yo. Wokismo y después
Sostiene la autora que el wokismo tal vez sea la palabra final después de años de idas y venidas sobre lo que se ha llamado la “batalla cultural”. Si uno de los ordenamientos de época es el del cuestionamiento a la casta entonces la organización de ciertas disputas (culturales) también minan a una de las formas históricas de organización de la política moderna en torno a la política de ocupación o, en la escena contemporánea, a la política de la plaza. Plazas y castas, castas y plazas.
¿Cómo se puede seguir escribiendo sobre el wokismo después de las escrituras sobre el wokismo? Me concentro —me dedico— a una serie de palabras y a una obsesión: la literatura, es decir, la estética. Literatura del yo, solidez y liquidez, catarsis y distanciamiento, gente común, identidades, batalla cultural. Un glosario apurado. Unos subrayados sobre una discusión.
“Literatura del yo”. Hace poco presencié un diálogo en el que un joven, con total ¿impunidad?, preguntaba “¿quién es el presidente?” porque no recordaba ni su nombre ni su apellido. Ese “¿quién es el presidente?”, en boca de ese muchacho, no lo traigo como un tropiezo o excepción —un “olvido”, un arte menor de la juventud más radicalizada o “desentendida” frente al cual fruncir el ceño— sino como un orden de época. ¿Dónde vivimos? Donde se pregunta quién es el presidente. Esa sustracción de aquello que tenemos en común —ser gobernados por lo mismo—, como un ejercicio, propongo, de “literatura del yo”. Palo y a la bolsa. Primero yo, luego yo, y después yo: para hablar de cualquier cosa hablar de sí mismo. De uno mismo.
Al esencialismo no se lo combate con más esencialismo. Si el gran mandato de la modernidad era el de “yo es otro”, el imperativo de época es “yo es yo”. Saturados del yo, perdemos cada vez más subjetividad.
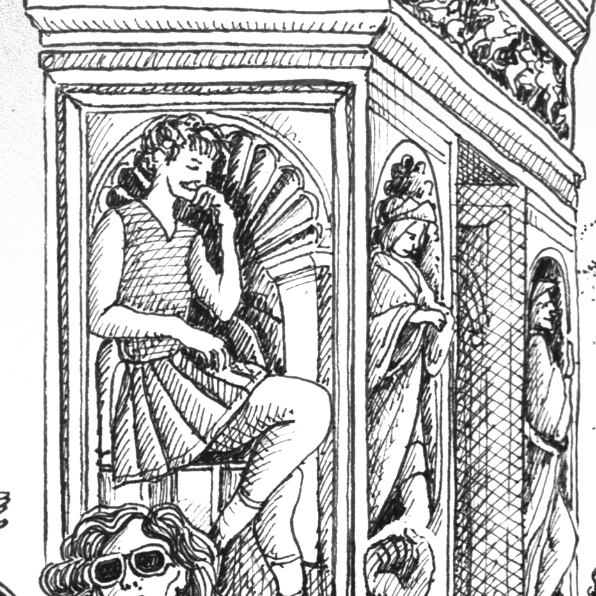
Esa “literatura del yo” para pensar el wokismo no la apunto como una cualidad —y mucho menos un “valor”— de ciertos textos literarios (muchos de los cuales, incluso, me cautivan y apasionan); más bien, un modo específico y singular de tratamiento con lo público. “Literatura del yo” al servicio de una manera de tramitar, enfrascado cada quien en la suya, algo en relación con lo social. Es mía, mía, ¡mía!. “Algo” que puede estar en un texto, en un pañuelo, en una causa, en una deslealtad, en una captura desafortunada de una conversación privada, en un voto. En definitiva: maneras de quebrar aquello que tenemos en común. Pero que no se definen ni en pañuelos ni en causas ni en imágenes ni en textos. Ni en usos de la lengua. (Esos versos de Pasolini: “Tomarme por un chico salvaje, / que cree que su lengua es la única del mundo”.) Al esencialismo no se lo combate con más esencialismo. Si el gran mandato de la modernidad era el de “yo es otro”, el imperativo de época es “yo es yo”. Saturados del yo, perdemos cada vez más subjetividad.
En este dossier de Supernova sobre “lo woke”, leemos: “Una palabra que devino casi en una acusación, porque casi nadie levanta la mano para decir hoy: “Je suis woke””. Y, luego: “¿Es, como piensan algunos, tan sólo la forma más contemporánea de nombrar al clásico progresismo?”. ¿De qué hablamos cuando hablamos de woke? Los equívocos en torno a la palabra woke, o a su acepción wokismo, cargan con un entramado de acusaciones mutuas en sus distintos orígenes lingüísticos y tramitaciones políticas. Woke y wokismo como una jarra loca o un significante vacío. “Si lo defino, lo limito”: es decir, no importa tanto qué significa sino cómo funciona. Entonces: el término se ha vuelto más masivo en el insulto que en el uso. Los “contrarios al wokismo” (con acusaciones o levantadas de dedo por laboralistas, feministas, ambientalistas…) son los usuarios dilectos del término. El contrario se encarga de su popularización.
Mariano Schuster en el artículo “La izquierda y lo woke”, publicado en esta misma revista, argumenta a propósito de La izquierda no es woke, de Susan Neiman: “Sin lugar a dudas, el esfuerzo de Neiman por desarrollar una radiografía del wokismo que escape de los usos facciosos de la extrema derecha es encomiable. Y también lo es su afán por demostrar, a partir de un conjunto de valores y de matrices ideológicas, que la lógica de la izquierda no es en absoluto similar a aquella que se manifiesta en el formato más cerrado de la política de la identidad”.
Entonces: el uso de woke se ha extendido en una acepción más acusatoria que reivindicativa, ya sea como un modo de insultar desde ciertos sectores conservadores, ya sea como un modo de pedir “más olor a barro” desde ciertos sectores de la izquierda. Las terminologías entre “izquierda”, “progresismo”, “corrección política” y wokismo no son lineales: suponen tiranteces entre concepciones políticas y coyunturas diversas. Completa Schuster: “En definitiva, si el wokismo asume una realidad en ciertas posiciones de victimización, idealización de los oprimidos y superioridad moral o sermoneo progresista, la crítica debe ser situada y no se resuelve con apelaciones genéricas al universalismo. En un contexto en el que el término mismo de woke es utilizado, no para discutir un prisma o una lógica determinada, sino para poner en duda una serie de derechos políticos y sociales que se han extendido a grupos ciudadanos históricamente marginados y agredidos por condiciones muy diversas, una diferenciación genérica entre el wokismo y la izquierda no será tampoco de mucha ayuda”. Solidez y liquidez.
Solidez y liquidez. Lo sólido y lo líquido es, asimismo, una manera de distinguir, desde la sociología ya instaladísima de Bauman, cierto pasaje —o cierta intensidad— entre el siglo XX y el XXI. Digamos: una forma de enfatizar los procesos de licuación financiera, aunque también vital, en los que sucede la vida reciente. De algún modo, esta distinción también hace pie en la histórica disputa entre teoría y praxis, entre las palabras y las cosas, entre derechos de una generación o de la siguiente (o de la siguiente). Un modo de pensar el wokismo —o frente a él— es separar aquello por lo que efectivamente se lucha de las formas en las cuales esas luchas se vehiculizan: las palabras utilizadas, los soportes, las tecnologías, las “herramientas”. ¿Acaso se podría separar la paja del trigo? ¿Separar los objetos de la lucha de los métodos de la lucha? ¿Separar el texto de su publicación en Facebook? ¿Separar el pañuelo de su visualización en una selfie? Una política de grandes luchas y una política micro segmentada o líquida. Una política pública y una política de vidas privadas. El contenido y la forma: parte del entuerto wokista. ¿Quién se ha llevado mi expresión?
En un capítulo de Los Simpson, Lisa dice “qué duro es ser niño nadie te hace caso”, el abuelo dice “qué duro es ser viejo nadie te hace caso” y Homero dice “soy hombre blanco de 18 a 49 todo el mundo me hace caso sin importar lo tontas que sean mis propuestas”. No querer tener la razón. Querer haberla tenido.
Catarsis y distanciamiento. En la antigüedad, en su Poética, Aristóteles proponía, para la Grecia antigua, la catarsis como un modo de purgación de las emociones, en especial a través de la tragedia. La catarsis (junto con la mímesis y la verosimilitud) conceptos fundamentales en la poética aristotélica. Catarsis, literalmente, implicaba “purificación”. En la Poética el término aparece solamente en un lugar: vinculado a la definición de la tragedia. Leemos: “Es, pues, la tragedia imitación de una acción esforzada y completa, de cierta amplitud, en lenguaje sazonado, separada cada una de las especies (de aderezos) en las distintas partes, actuando los personajes y no mediante relato, y que mediante compasión y temor lleva a cabo la kátharsis de tales afecciones”. La catarsis, entonces, como un modo de conexión con la estética mediante la cual la obra produce una identificación y una emoción.
De algún modo, a mediados del siglo XX, el teatro “vanguardista” de Brecht ponía en cuestión este principio aristotélico de catarsis a través de la propuesta del distanciamiento, del extrañamiento. La no identificación, el jaque a la ilusión inmersiva, la crítica. “Verfremdungseffek”. Romper la ilusión mimética de la obra para poder pensar, intervenir, hacer. En palabras de Brecht: “Así, los acontecimientos representados en la escena suscitan la estupefacción; lo cotidiano se desprende de la esfera de lo natural, de la evidencia”.
El uso de woke se ha extendido en una acepción más acusatoria que reivindicativa, ya sea como un modo de insultar desde ciertos sectores conservadores, ya sea como un modo de pedir “más olor a barro” desde ciertos sectores de la izquierda.
Resulta una binarización, ciertamente torpe, la de oponer la catarsis al distanciamiento y ubicar estos dos polos a partir de la tragedia pensada por Aristóteles y del teatro pensado por Brecht. Sin embargo, implica un punto de partida estético fundamental el de diferenciar el impacto de la historia para producir identificación, conmoción (en la traducción más explícita, por ejemplificar ostensiblemente, llanto) de aquella composición que no necesariamente desdeña la historia, la “trama”, aunque no se subordina por completo al relato y abre la posibilidad de algún tipo de corrimiento. Indudablemente, la dimensión catártica y la dimensión distanciada más que dos extremos son, muchas veces, un subibaja de la estética, una suerte de dos notas que se van tocando acá y allá, de engarces, muchas veces, inesperados.
No obstante, nos gobierna un desequilibrio, cierto —llamémosle— imperio de la catarsis, como si toda dinámica se agotase en el pegoteo de la identificación, en lo que me pasa “a mí”. Tuvimos Platero y yo, tuvimos Yo y Platero… y ahora nos quedamos solo con el “yo”; del otro ni noticias. No hay vida sin catarsis, aunque no todo lo público se puede fundar en la catarsis. En lo que siento, en lo que me pasa, en me identifico, luego actúo. Una dimensión muy vieja de la catarsis está insoportablemente viva en una manera de extremarla a partir del “golpe bajo” o de la “empatía”. En una compulsión de la catarsis, emparentada más con la realidad que con la ficción, porque si sólo hay catarsis, ¿dónde queda la ficción?
De alguna manera, eso que se llama “literatura del yo” y que produce tantos equívocos como el término wokismo, funciona aquí como un intento de diseccionar un imperio de la catarsis. Una “literatura del yo” adentro de una “literatura del yo”. O, dicho de otro modo, el “yo” existe desde siempre y la literatura ha sido prolífica en dispositivos de escritura de ese “yo”. (Textos del alto modernismo como los de Virginia Woolf, exploraciones disímiles como las de Kafka, Eribon o Arnaux o incluso los diarios de Emilio Renzi escritos por Ricardo Piglia exploran o sostienen el “yo”, entre muchos otros.) La discusión no tiene entonces por qué achicarse en el uso de la primera persona, en la dimensión íntima de lo privado o en los materiales que ponen en juego la distinción siempre tensa entre literatura y vida. En tal caso, lo que sucede en la circunscripción de una literatura del yo es cierta vinculación, propuesta, con la sustracción de lo público. La de una vinculación —nunca directa— entre una estética que pone cada vez más en jaque el distanciamiento, el pudor y la composición con un estado de época catártico, expresivo, sólo identificatorio. Pero las correspondencias nunca son lineales, ni la salvación viene atada a un procedimiento. “Pinta tu aldea y pintarás el mundo”: aunque también el imperio de la catarsis puede ser, por momentos, el imperio del yo o el mundo contado a través de “mi aldea”.
Gente común. Mucho se ha dicho sobre la relación entre los llamados “giros conservadores” y lo común en un intento, en cierto forma, de reactualizar las discusiones entre mayorías, minorías y élites. Como si la bandera “antiwokista” fuera el mandato de que llegase al poder una persona de a pie, en apariencia “libre” de los modos codificados de organización de la intensidad política. ¿Pero quién encarna, finalmente, eso común? ¿Acaso en eso que se cree común no opera, también, una nueva instancia de moralización? Como si el insulto wokista arrojado al progresismo —“se han convertido en una moral”— no fuese, a la vez, una forma de enunciación para quienes encarnaran “lo de a pie”.
Las discusiones sobre las “morales” son también discusiones situacionales. Es decir, los tonos de organización de la conversación pública no son los mismos en 2025 que en 2015 ni en 2020. Aquello que creíamos sólido o asfixiante puede volverse líquido. Los conservadurismos también se asientan en leer mismidad en lo diferente, porque las escenas son diversas. Quizá, de última, la pregunta sea para qué se apuesta al futuro o de qué puede estar hecho ese nuevo orden —al que indefectiblemente llegamos o vamos—.
Identidades. En los años noventa, cierta enunciación, cierto prolegómeno de estos debates, se organizaba entre dos posiciones autorales: la de Judith Butler y la de Nancy Armstrong. Las posiciones de Butler estaban más cercanas a lo que se puede conocer como “políticas de la identidad”, y las posiciones de Armstrong a lo que se puede conocer como “políticas de clase”. Sin embargo, de nuevo, esta distinción es sesgada. Por un lado, tras una primera conceptualización de Butler entre sexo y género, y un énfasis en la dimensión performática y construida del sexo (“biología no es destino”), sus apuestas incluyeron cada vez más aspectos no voluntaristas ni metafísicos. Por otro lado, Armstrong fue reformulando las nociones de clase con una astucia intelectual que le permitió encontrar puntos de contacto entre agendas supuestamente progresistas y programas económicos aún conservadores (“neoliberalismo progresista”). Me interesa, sobre todo, destacar la primera Armstrong, formada en las lecturas y clases de Habermas, el histórico autor de Historia y crítica de la opinión pública. De algún modo, las propuestas de Armstrong tienen el perfume de su formación en la división de la modernidad y en la constitución de lo público como una tierra intermedia entre lo privado y el Estado. La dimensión pública, aquella que es cada vez más puesta en jaque por los usos de las tecnologías que nos convierten en productores constantes de contenido. Por una manera de leer —de relacionar— cada vez menos “crítica”.
Al punto de que, para efectuar el cobro en una escena de consumo, es decir, para hacer uso del significante máximo, que es el del dinero, se pregunta a cada quién el nombre y se utiliza el diminutivo típico de una enunciación que no es pública. ¿Flor, azúcar o edulcorante? Cultura Starbucks. Ese zamarreo constante puede, por momentos, minar aquello que nos pasa cuando salimos de nuestras casas. Nuevamente. No se es “uno más” ni para pagar un cortado. Customización o muerte. Café a medida.
Batalla cultural. El wokismo tal vez sea la palabra final después de años de idas y venidas sobre lo que se ha llamado la “batalla cultural”. Dicho de otro modo: si uno de los ordenamientos de época es el del cuestionamiento a la casta —por lo tanto, a un uso de la política en el cual se jaquea la mediación entre representantes y representados, en el cual se usufructúa el privilegio y se hace, en buena medida, un yoísmo de la política—, entonces la organización de ciertas disputas (culturales) también minan a una de las formas históricas de organización de la política moderna en torno a la política de ocupación o, en la escena contemporánea, a la política de la plaza. Plazas y castas, castas y plazas.
Quisiera, en este punto, discernir entre el político y su época, entre una época y su orden. “Muerto el perro, no es muerta la rabia”. Alexandra Kohan ha señalado en este mismo dossier: “El mileismo es una especie de retorno de lo reprimido, de la derecha y de la izquierda. Lo que quedó clandestino retorna con más fuerza, una cosa medio obvia, y hoy se encarna una subjetividad mileista que es transversal, y que no es sólo de los que apoyan a Milei”. El mileismo o la subjetividad mileista no se circunscribiría sólo a una cuestión partidaria o de liderazgo. Esta afirmación, desde luego, no relativiza el impacto, el daño material ocasionado, aunque sí subraya que, incluso en muchas personas que no lo votaron, se sostiene un modo de organización social “mileista”. Eso mileista, propongo, es también un ejercicio del “yo”; de ese “yo” autoritario, en tanto ombliguista, desregulado, en tanto se sustrae de lo común. El yo de lo que pinte, de lo que me parece, de lo que me pasa. Una política de lo privado tan enchastrada que deja poco lugar para poner algo en riesgo cuando empieza, en verdad, lo íntimo.
El presidente Javier Milei expuso, en particular en sus palabras en el Foro de Davos, lo que rápidamente se puede llamar como un ataque al wokismo. Antes y después, en sus intervenciones públicas, y en particular en ciertas acciones contra las mujeres, estas prácticas han sido cuestionadas, hasta por sectores que lo acompañan. Como si justamente su rabia contra lo woke fuera exactamente el revés del mandato con el que llegó al poder: ocuparse de la economía (domar la inflación) y no “sobredimensionar” la cultura.
¿A quién sube al ring Milei con la acusación de wokista? Esa imprecisión es funcional, esa potencia de subir o bajar del ring a piacere. Lo que de un lado se cuestiona por “liviano”, del otro se vuelve un catch all. Si el wokismo es cualquier cosa, ¡siempre se puede acusar de wokista! Cierta indeterminación tiene operatividad política. Y cuando Milei, como si fuera un niño haciendo de la lengua su mundo, se engrana contra lo woke, termina rompiendo su mandato histórico que es dejar la cultura en paz. El último mohicano antiwokista… ¡diciéndonos cómo tenemos que vivir! Milei y su literatura del yo. ¿Wokismo y después?
¿A quién sube al ring Milei con la acusación de wokista? Esa imprecisión es funcional, esa potencia de subir o bajar del ring a piacere.
