
Mapas del futuro
Partiendo de cuatro escenarios de futuro posibles, que van desde el más ideal al más distópico, con una gama de “empates” intermedios, este mapeo del futuro es una invitación a imaginar el futuro por nosotros mismos. Porque el sueño de unos es la pesadilla de otros.
Desde hace varios años vengo participando, en diferentes formatos y con diferentes objetivos, en conversaciones, trabajos y estudios sobre qué esperan las personas del futuro. Esto me permitió ir sistematizando información sobre aquello que las personas suponen sobre sí mismas, su familia o su comunidad. Así llegué a la idea que intuía antes de empezar -que el sentimiento generalizado sobre el futuro es pesimista- (insertar meme de “lo que es haber estudiado”) pero también fui construyendo alguna especulación sobre qué es lo que saben acerca del futuro. Es decir, con qué información cuentan para construir aquella imagen sobre lo que creen que les espera. Y esto es una novedad, porque mientras el hombre siempre intentó adivinar el futuro -basado en una concepción de que el futuro era un tiempo por venir- en los últimos 50, 60 años fue ganando terreno la idea de que el futuro es el fruto de una construcción presente y que más que adivinarlo, el futuro es una construcción o prospectiva, es decir, que se pueden establecer sobre él especulaciones con información más o menos precisa y actuar hoy ya sea para evitarlo, ya sea para acelerar hacia él.
Hoy sabemos muchísimo más sobre el futuro de lo que supieron nuestros antepasados. Esto, que debería ser una gran motivación, está funcionando en reversa. Aún si la biología nos permitiera vivir lo suficiente para atravesar el tiempo, el consenso más o menos generalizado es que no tendríamos chances de sobrevivirlo. Las narrativas de futuro más extendidas -un shock planetario por el calentamiento global y la automatización total del trabajo- encuentran al hombre paralizado, como las perdices ante los faros en la ruta, esperando el tsunami y añorando pasados que nunca fueron. Mientras tanto la maquinita del futuro sigue corriendo y las maquetas están todas work in progress. ¿Quién las está ensamblando? ¿Qué futuro nos están proponiendo? ¿Hacia qué futuro o futuros estamos yendo?
Hoy sabemos muchísimo más sobre el futuro de lo que supieron nuestros antepasados. Esto, que debería ser una gran motivación, está funcionando en reversa.
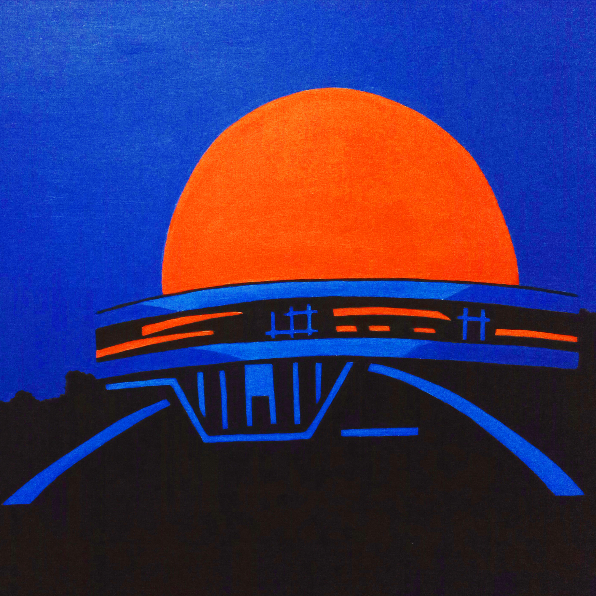
Este es un boceto incompleto de lo que podría ser un mapa del futuro o mapa de los futuros que se están construyendo hoy. Estos modelos o escenarios son hipótesis narrativas, utopías, que comparten tres características que las hacen atendibles o posibles. La primera es que todos estos escenarios tienen “marco teórico” y “trincheras”: universidades, centros de estudio, pensadores, académicos, bibliografía, sitios, congresos anuales, influencers. Tienen sustento y están construyendo su propia tradición dentro del universo del pensamiento. La segunda, atada a la anterior, es que cuentan con financiamiento. Detrás de todos ellos hay un poder económico, o varios, con intereses en degradé, que van desde la intención de la hegemonía hasta de la supervivencia. La tercera característica que los une es contradictoria en sí misma, pero podemos verla como las dos caras de una misma moneda. Estos escenarios cumplen una condición básica a la hora de imaginar el futuro, que es la de pensarlo como algo que no existe. Esto podría ubicarlos en el campo de la ciencia ficción. Sin embargo, todos ellos, y esta es la otra cara, están basados en tendencias políticas, sociales y económicas que ya están en curso, convirtiéndolos en una suerte de ciencia ficción social, una especulación sobre lo que puede ser. No son predicciones sino especulaciones.
Vamos a plantear acá cuatro escenarios del futuro, que van desde el escenario ideal al distópico, con una gama de “empates” intermedios. Como hace el norteamericano Peter Frase en su didáctico trabajo Cuatro Futuros (Blackie Books), estableceremos una constante para estos cuatro escenarios, que es la automatización perfecta del cambio tecnológico. Traducido: partimos de la base de que en el futuro las máquinas hacen todo el trabajo y es posible vivir una vida totalmente ociosa. Sobre esta constante, usamos las dos variables de Frase: mayor o menor impacto de la crisis ecológica y su impacto en la disponibilidad de recursos naturales y alimentos; y la lucha de clases, más precisamente el vértice entre poder político, riqueza y desigualdad.
Bienvenidos a los futuros.
Escenario 1. Disponibilidad plena de recursos naturales y distribución equitativa de alimentos. El impacto de la crisis ecológica o fue relativo o el hombre logró equilibrarla. En este futuro no hay ganadores y perdedores: desaparecen las tensiones distributivas. No existe la lucha por el status -todos acceden a los mismos bienes y servicios- y tampoco hay una preocupación por el progreso o las condiciones de vida de las generaciones siguientes, porque tendrán garantizada la misma calidad de vida que las anteriores. Es la muerte definitiva del capitalismo.
Este escenario es representativo de la utopía que el artista y activista de izquierda radical Hamka Ahsan presenta en su libro Tímidos radicales (Caja Negra). Ahsan propone una sociedad basada en un Estado para personas tranquilas, introvertidas y del espectro autista, la República Popular Tímida de Aspergistán. Presenta su Constitución, un tratado sobre el lenguaje y la moda, críticas a películas fundacionales para la cultura de este nuevo país y entrevistas a líderes y referentes locales, ficticios claro. Su utopía es un all inclusive para todos aquellos que quieren o necesitan alejarse del ruido, el consumismo y la tiranía de los extrovertidos. Sin embargo, basta superar las primeras páginas para entender que Aspergistán representa la utopía de una tiranía islámica (“se abolirán los procesos de debate vocal como núcleo central de la representación legislativa y la toma de decisiones”) regida por la Ley de la Shyria (un juego de palabras entre el término en inglés shy, “tímido”, y la Sharía, la ley islámica) y antisemita (“nos negamos a reconocer el derecho a Israel de existir”). La utopía de Ahsan arrastra un rencor milenario, y eso la coloca más en el pasado que en el futuro. Pero también responde a este escenario ideal en sus características principales: no hay la preocupación por la vida material sino por satisfacer la vida interna, espiritual o intelectual. Nuestras mentes aún moldeadas por el siglo XX y el multitasking se preguntan: ¿qué hacen todo el día? Sin la tensión entre deseo e insatisfacción que pone en marcha la rueda de la curiosidad y la innovación ¿qué los pone en movimiento?
Sobre esto reflexiona el filósofo Jesús Zamora Bonilla en su libro Contra Apocalípticos. Ecologismo, Animalismo. Posthumanismo. (Shackleton Books). Allí es donde el español construye su utopía.
Dentro de unos cuantos cientos de años, o como mucho unos pocos milenios, habrá llegado definitivamente a su fin lo que podemos llamar la Edad del Progreso. Para entonces existirá en la Tierra (y probablemente en algunos asentamientos “terradependientes” de otros rincones del sistema solar) una sociedad con un nivel de bienestar tan elevado en comparación con el nuestro, como este lo es con el de la época de (pongamos) Cristobal Colón, pero no mucho más; y la humanidad seguirá existiendo en ese mismo estado durante millones de generaciones.
A esto le sigue un inquietante escenario de aburrimiento e intrascendencia.
La pregunta que sugiero que nos hagamos es la de qué podrá ser lo que, para esos humanos del futuro posterior a la Edad del Progreso, dé sentido a sus vidas (...) ¿Qué será lo que los motive a “levantarse por las mañanas”? Una vez concluida la Edad del Progreso, esforzarse por garantizar el futuro de tu familia tendrá poco sentido, pues lo más probables es que la sociedad se organice de tal forma que ese futuro lo tendrán garantizado tus hijos hagas lo que tu hagas (...) El reto principal que les planteará el Universo será el de cómo evitar aburrirse.
Nunca nada sale del todo bien.
Escenario 2. Existe abundancia de recursos y disponibilidad homogénea de bienes y alimentos y la automatización total de la economía permite vivir sin trabajar pero a diferencia del primer escenario, aún persiste una élite económica que mantiene su poder y riquezas. Hay un actor central: el dueño de los robots. Es decir, hay lucha y es por la propiedad intelectual. Esto da pie a una pequeña y privilegiada clase de trabajadores no automatizados. Para Peter Frase, hará falta una “clase creativa” que presente nuevas cosas o variaciones de las cosas viejas para tener derechos de autor y futuros ingresos por licencias. Por esto mismo, harán falta también abogados, profesionales del marketing y…guardias. “Cualquier sociedad que se basa en mantener grandes desigualdades de riqueza y poder incluso cuando son económicamente superfluas, requieren de una gran cantidad de trabajo para evitar que los pobres se apropien de una parte de la riqueza de los ricos y poderosos”, dice. Esto incluye guardias de seguridad privados, policías, militares, funcionarios de prisiones, tribunales y fabricantes de armas.
La cuestión de la propiedad intelectual nos lleva al terreno de las tecnoutopías -transhumanismo y sus movimientos derivados- que sostienen la idea de que se puede “mejorar” al ser humano mediante la tecnología. El transhumanismo está centrado en la noción del progreso técnico y social gracias al desarrollo científico y considera una única dimensión humana, la inteligencia, mientras que a la biología la considera una limitante que la tecnología debe ir superando. En esta corriente podemos encontrar al dataísmo, dentro de los cuales el bestseller Yuval Noah Harari es su principal profeta. “La vida, dice Harari, es procesamiento de datos”.
Otra tecnoutopía es la singularidad tecnológica, que profetiza un crecimiento exponencial de la inteligencia artificial hasta que ésta llegue a adquirir conciencia. En un escenario de singularidad tecnológica, el hombre podría reconvertirse en una suerte de programa informático que tiene “cargado” su cerebro (y su vida, su experiencia y recuerdos) como manera de superar la limitación biológica del cuerpo y conseguir la vida eterna. En esta corriente se inscriben aquellos que ven un riesgo existencial para el hombre por el riesgo de una autonomía de las máquinas.
En este escenario, entonces, la tensión social se centrará en la capacidad de acceso a esta tecnología licenciada. Es decir, cómo garantizar que las personas -que no trabajan porque sus trabajos han sido automatizados, pero que tienen los bienes y servicios básicos que garantizan su subsistencia- puedan pagar las licencias de las que depende el beneficio privado. El capitalismo ha sobrevivido, encerrando al conocimiento y la cultura en leyes restrictivas.
Esto nos lleva a la cuestión de la desigualdad en el acceso al conocimiento. Es la principal red flag del futuro del antropólogo francés Marc Augé en su libro ¿Qué pasó con la confianza en el futuro? (Siglo XX). Dice Augé: “Lo que caracteriza a este comienzo de siglo es a la vez un ascenso de la ignorancia y una profundización de la brecha entre aquellos que poseen conocimientos y aquellos que no lo poseen”. Augé propone combatir esto con lo que él mismo llama una “utopía de la educación”, a la que describe como “práctica y reformista”, en la que el ideal de la investigación y del descubrimiento, “el ideal de la aventura”, debería convertirse en el único ideal del planeta. Augé deja un apunte para los desorientados gobernantes del centro político que, como no saben qué utopía abrazar, abrazan todas y ninguna. No se trata, dice Augé, de gobernar en nombre del saber. De lo que se trata “es de gobernar en vista del saber, y así asignarse el saber como fin individual y colectivo. Por lo tanto, a fin de cuentas es cuestión de retornar a un pensamiento del tiempo y de hacer la razonable apuesta de que el día en que sacrifiquemos todo al saber tendremos, además riqueza y justicia”.
En el Escenario 3 las cosas empiezan a complicarse. En este escenario la crisis ambiental impactó en la humanidad y configuró una sociedad ecológica postcapitalista, igualitaria, autogobernada de baja escala, trabajo cooperativo y economía sostenible. El mundo de los hippies con OSDE: una pesadilla. No hay problemas de acceso al consumo sino de decisión sobre qué y cómo consumir. A diferencia de la mayoría de los escenarios apocalípticos sobre los efectos del cambio climático que se ven en películas o libros de ficción, no existen acá élites tiránicas al mando de una mayoría empobrecida, sino que la humanidad logró sobrevivir la catástrofe de manera equitativa gracias a una suerte de instinto de supervivencia y de cuidado del otro.
En su libro Hiperobjetos (Interferencias), Timothy Morton cuenta el trabajo de un movimiento llamado Nuclear Guardianship, que se dedica al almacenamiento de materiales nucleares híper dañinos (como es el caso del plutonio, que arrasaría con la vida en gran parte del planeta si tomara contacto con el aire). Morton enmarca el trabajo de esa organización en algo que llama una ética del “No-Yo”, una utopía basada en la idea de que las decisiones que tomo hoy me entrelazan con los humanos que vivirán dentro de miles de años. “El fin del mundo no es una repentina marca de puntualización sino una cuestión de tiempo profundo”.
A esas decisiones presentes con impacto futuro a las que se refiere Morton, el filósofo francés Alexandre Monnin las llama “política de renunciamiento”. Su propuesta es que el ser humano haga el ejercicio de decidir (por eso la llama política) cuáles de todas infraestructuras que ha creado y que contribuyen a la inhabitabilidad del Planeta quiere conservar y cuáles está dispuesto a descartar (y cómo lidiará con esas estructuras obsoletas). “Para luchar por lo deseable debemos tomar decisiones sobre aquello que no es deseable, como una pre condición: ¿cómo vamos a lidiar con modelos de gestión, infraestructuras, cadenas de suministro y corporaciones que no son aptas porque degradan la habitabilidad de la Tierra? ¿Cómo vamos a lidiar con las cosas que se valoran y se perciben de manera negativa? ¿Quién se preocupará por ellas? ¿Qué tipo de trayectoria le daremos en el futuro?”, dice en una charla de Youtube muy recomendable.
Lo que Monnin está preguntando es cómo vamos a dejar atrás el capitalismo industrial del siglo XX. Y propone que sea pensando primero a qué estamos muy atados y qué de todo eso podemos soltar y qué queremos conservar. ¿Qué hacemos con el aire acondicionado, símbolo de status y confort? ¿Lo llevamos al futuro -y con él su demanda energética- o lo dejamos en el siglo XX? ¿Qué hacemos con los viajes en avión? ¿Qué hacemos con los grandes espectáculos masivos, como los recitales, que no solo consumen energía sino que provocan grandes movilizaciones de personas? La lista es interminable, o termina donde el hombre quiera. Podríamos preguntarnos qué hacemos con la democracia (de hecho, las extremas derechas ya se lo preguntaron y lo están respondiendo antes de que podamos siquiera aceptar la pregunta como posible). O con los Estados nacionales. La inhabitabilidad de la Tierra no sólo es climática.
Una de las utopías paleo libertarias es la creación de la “civilización del mar”, empujada por Patri Friedman, cofundador de Seasteading, un think tank financiado por la Thiel Foundation, de Peter Thiel, el fundador de Paypal.
Y hablando de inhabitabilidad, llegamos al Escenario 4: escasez total de recursos naturales y por tanto de alimentos. Los ricos lograron preservarse de la crisis ambiental y la abundancia y la libertad de trabajo son solo posibles para ellos. El resto quedó atrapado en un infierno: la automatización reemplazó sus trabajo y al mismo tiempo no tienen cómo resolver sus necesidades básicas. Los límites materiales hacen imposible garantizar la misma vida para todos. Sobra gente. La conflictividad es constante.
En Homo deus Harari pregunta (y no se anima a responder) qué vamos en el siglo XXI hacer con “la gente superflua”. El que responde es Peter Frase: “el resultado es una sociedad de vigilancia, represión y encarcelamiento que siempre amenaza con derivar en una de genocidio absoluto”. Bienvenidos a la era del exterminismo.
El italiano Maurizio Lazzarato en Hacia una nueva guerra civil global, (Tinta Limón ediciones) cree que si los pobres del escenario de Frase -los superfluos de Harari- logran resignificarse como nuevo sujeto político, estallará una guerra civil global, su utopía. “De las masas no cualificadas surgió la clase obrera como sujeto político, de las masas cualificadas por los dualismos, o surgirá un nuevo sujeto político, o la explotación, la dominación, el genocidio, la guerra, se perpetuarán". Sigue Lazzarato: “La generalización del estado de guerra y de guerra civil, dentro de la perpetuación de la crisis económica y de la crisis ecológica, es el horizonte cada vez más actual que no requiere como respuesta adecuada, ni oleadas, ni reformismo, ni centrismos, sino una ruptura radical que nos encuentra poco preparados incluso para pensarla. La guerra civil no es la guerra de todos contra todos de Hobbes, un enfrentamiento entre una multiplicidad de individuos “libres”, sino todo lo contrario, un enfrentamiento entre fuerzas colectivas y organizadas”.
Este escenario es el caldo de las utopías post democráticas, que llegan en general desde movimientos extremistas, como la izquierda más radical (Lazzarato es un declarado comunista) y los paleolibertarios. Una de las utopías paleo libertarias es la creación de la “civilización del mar”, empujada por Patri Friedman, cofundador de Seasteading, un think tank financiado por la Thiel Foundation de Peter Thiel, el fundador de Paypal. Friedman propone algunos ajustes a la democracia. Leemos en Utopía y Mercado (Interferencias), un libro de textos libertarios fundacionales compilados por el filósofo Luis Diego Fernández. “Imaginemos mil Venecias flotantes, con vías fluviales en lugar de carreteras, pero con componentes modulares. Cuando los individuos dispongan de la tecnología para colonizar los mares, descubrirán un mundo acuático de más del doble del tamaño del Planeta Tierra, en el que los ciudadanos podrían moverse con tal fluidez que sería muy difícil para los tiranos llegar a afianzarse; el poder político se compartiría y se hallaría radicalmente descentralizado. La democracia, un sistema por el que las mayorías se imponen sobre las minorías por medio del voto, mejoraría y se transformaría en un sistema por el que las minorías más pequeñas, incluido el individuo, podrían votar con sus casas”. En estas nuevas naciones, la propia idea de nacionalidad es, si se me permite el chiste, líquida. “Estos ciudadanos acuáticos podrían vivir en cápsulas modulares, separarse cuando quisieran y navegar para unirse a otra ciudad flotante, con lo que obligarían a los gobiernos oceánicos a competir por estos ciudadanos móviles”.
Esta idea del secesionismo está presente con mucha más intensidad en los neoreaccionarios, representados entre otros por Nick Land, filósofo británico que integra el universo de pensadores de la nueva derecha radical. En La Ilustración Oscura (Materia Oscura), Land describe su utopía reaccionaria, a la que llama Tricotomocracia “Es el año 2037, los momentos más duros de la Sublevación han llegado a su fin. Eurasia occidental se encuentra totalmente arruinada y confusa, pero la lucha ha terminado por consumirse entre los escombros. En el Lejano Oriente, la República Confuciana de China ha logrado en gran medida restaurar el orden, e incluso está disfrutando de una primera ola de prosperidad renovada. La guerra civil islámica continúa, pero - ahora casi totalmente aislada - es puesta fácilmente en cuarentena. Nadie quiere preocuparse por lo que ocurre en África. El territorio de los extintos Estados Unidos está firmemente controlado por la Coalición Neo Reaccionaria, cuyo dominio se ve reforzada por la huida de 20 millones de lealistas de la Catedral a Canadá y Europa”.
No es que me preocupa que Frase, Harari o Thiel o Elon Musk estén pensando y construyendo un futuro -de hecho es legítimo y esperable- sino que aquellos a los que esos futuros nos parecen una pesadilla no lo estemos haciendo.
Detengámonos acá.
¿Por qué les estoy contando esto? Es mucha información, y ustedes y yo mismo tenemos que ocuparnos de otras cosas, principalmente de sobrevivir. ¿Para qué nos sirve saber esto? Puedo decir para qué me sirve a mí: es una manera de saltar la tiranía del presente. Estamos, estoy, atrapado en esta idea de que el pasado es una colección de lecciones inútiles, el futuro un ejercicio de imaginación inconducente y el presente un sacrificio perpetuo. Todo esto me resulta aplastante. Y mientras vivo, sea lo que eso sea, hay otros que están construyendo un futuro. Para mí. Acá es cuando me empiezo a revolver en mi silla.
No es que me preocupa que Frase, Harari o Thiel o Elon Musk estén pensando y construyendo un futuro -de hecho es legítimo y esperable- sino que aquellos a los que esos futuros nos parecen una pesadilla no lo estemos haciendo. Y no lo estamos haciendo porque no estamos dispuestos a pensar aquello que no se puede pensar. Perdón por la triple negación. La promesa de progreso tal como lo definen las ideologías de centro, el mundo liberal, la socialdemocracia o como lo quieran llamar es improbable para países como el nuestro en el siglo XXI. Si alguna vez fue posible, ya no lo es más. La igualdad de condiciones, la copa de leche, la educación de calidad, el trabajo formal y la vivienda digna, todo eso junto en una misma vida para todos no va a pasar. No lo podemos hacer (no lo pudimos hacer) y aún así, tampoco funciona como utopía. Hay que elegir. Y elegir es animarnos a pensar en lo que no se puede pensar: una utopía.
Una utopía es algo que no existe. Si me siento a pensar en el futuro y ese futuro en el que pienso tiene árboles, casas, edificios de oficinas y autos voladores, no es futuro. Es el presente con autos voladores. Por eso tenemos que pensar el futuro en términos de renunciamiento: qué vamos a llevar y qué vamos a soltar para construir nuestra utopía del siglo XXI, partiendo de la base de que todo no se puede. Y esto no es una conversación extemporánea ni teórica: en las sobremesas familiares, mientras se pellizcan las migas del pan en el mantel, ya se hacen cuentas de cuánto tiempo durarán los trabajos de los hijos antes de que los reemplace un algoritmo. Por eso a mí me gusta la utopía de la educación que propone Marc Augé: demos vuelta la educación para quitarle el monopolio del conocimiento a las elites y metamos a la gente en el siglo XXI y más allá.
¿A quiénes les estoy hablando? A todos menos a los políticos. El debate del futuro los excede. El futuro es algo muy importante para dejarlo en manos de los políticos, sobre todo porque ellos operan sobre el terreno de la realidad, no sobre el de la imaginación. Por supuesto que está dentro de sus términos de referencia marcar un rumbo, mostrarnos “la foto grande” de su gobierno. Pero el campo de acción de los políticos es el presente y su horizonte no es mayor al de las próximas elecciones. Y está bien que sea así. Seamos también justos con ellos. Tienen muchos problemas urgentes para solucionar y no son mucho más brillantes, inteligentes o bondadosos que la media de todos nosotros. Dejemos (y demandemos) que hagan bien el trabajo que tienen que hacer y en todo caso, ordenemos sus prioridades en base a una utopía de la que no puedan escapar.
Lo contrario a pensar el futuro será sentarnos a contemplar cómo Silicon Valley (usado como metáfora) moldea psicologías, sociedades, países, sistemas políticos y gobiernos. No es conspiracionismo. La utopía paleolibertaria financiada por los empresarios tecnológicos es convertir a los estados, previa secesión, en gobiernos corporativos regionales al mando de un director general, que ofrezca un país “eficiente, atractivo, vital, limpio y seguro”. “Ya no es necesario que los residentes (clientes) se interesen en absoluto por la política. De hecho, hacerlo sería exhibir tendencias semicriminales”. Todo esto está en La Ilustración Oscura, del ya citado Land. No digo que vayan a lograrla. Pero es el sueño que los puso en marcha. Nos llevan ventaja. Bien por ellos.
En fin. Quizá perdamos de todos modos y nos toque cavar. A los pesimistas al menos nos queda el aliciente de pensar que en realidad nadie gana y que el único futuro de la materia es volver hacia la nada. Siempre nos quedará la utopía de la muerte del universo, el último futuro posible, el planeta Tierra versión final. Así lo describe Ray Brassier en Nihil desencadenado (Materia Oscura):
“Todas y cada una de las estrellas del universo se habrán consumido, hundiendo al cosmos en un estado de oscuridad absoluta y sin dejar atrás otra cosa que carcasas de materia agotada. Toda la materia libre, ya sea en la superficie de los planetas o en el espacio interestelar, se habrá descompuesto, erradicando cualquier vestigio de vida. Los propios átomos dejarán de existir. Solo la implacable expansión gravitacional proseguirá impulsada por esa fuerza aún hoy inexplicable que es la “energía oscura”, que continuará hundiendo el universo en una negrura eterna e insondable cada vez más profunda”.
Aleluya.
