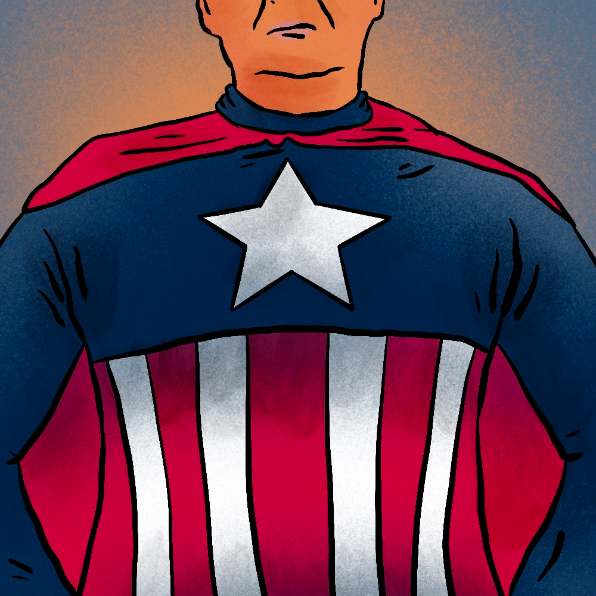México frente a Trump: inseguridad y soberanía
Bajo el segundo trumpismo, la relación bilateral entre Estados Unidos y México se ha deslizado en una mutua desconfianza, centrada en el tema de la seguridad y el narcotráfico, que pone en cuestión dos concepciones distintas de la soberanía.
“Sigamos Haciendo Historia” (SHH), la coalición encabezada por Claudia Sheinbaum, ganó las elecciones presidenciales del 2 de junio del año pasado en México con un resultado contundente: casi 60% de los votos, más del doble que la alianza opositora, encabezada por Xóchitl Gálvez, que no llegó ni al 28%. En las elecciones parlamentarias, además, SHH ganó poco más más del 50% de los votos y, tras una muy polémica decisión de las autoridades electorales, obtuvo una sobrerrepresentación que le permitió hacerse de las dos terceras partes de los escaños en la Cámara de Diputados y quedarse a unos cuantos en el Senado.
Ese déficit lo subsanó rápidamente “reclutando” a varios legisladores de partidos de oposición, con los que logró entonces la mayoría calificada también en la Cámara Alta. Por si fuera poco, SHH gobierna hoy 75% de los estados, y tiene mayoría en 27 de los 32 congresos locales y los niveles de aprobación de Sheinbaum rondan el 80%. Desde que tomó posesión la nueva legislatura, en septiembre, hasta hoy, las mayorías de SHH han reformado la Constitución 14 veces, alterando 41 artículos de un total de 136 (algunos más de una vez), en apenas seis meses. Esas cifran ilustran el hecho de que México está experimentando una concentración de poder no nada más inédita en su historia democrática (de 1997 en adelante) sino que implica una nueva hegemonía política tan amplia –tan carente de oposiciones, contrapesos y límites efectivos–, que está desfigurando su democracia.
El partido republicano, encabezado por Donald Trump, ganó las elecciones presidenciales del 3 de noviembre pasado en Estados Unidos con un resultado más apretado: 312 de los 538 asientos en el colegio electoral y 49.8% del voto popular, un escaso punto y medio por encima del 48.3% que obtuvo la candidata demócrata, Kamala Harris. En las elecciones legislativas, los republicanos ganaron poco más del 50% de los votos para la Cámara Baja y 48% para el Senado, pero obtuvieron la mayoría absoluta de los escaños en ambas cámaras, con 220 de 435 representantes y 53 de 100 senadores. Hoy, el partido republicano gobierna el 54% de las gubernaturas de los estados y tiene mayoría en 28 de los 50 congresos locales.
El partido de Trump, en pocas palabras, no puede reformar la Constitución por sí solo. Esas cifras indican que la segunda presidencia de Trump se sostiene sobre un triunfo relativamente marginal y, por lo mismo, endeble. La ventaja que obtuvo en el voto popular es la segunda más reducida desde 1900, sólo detrás de la de Kennedy sobre Nixon en 1960 (0.17%). (Esto sin tomar en cuenta, naturalmente, los resultados de las elecciones presidenciales del 2000 y el 2016, cuando George W. Bush y el propio Donald Trump ganaron la presidencia, habiendo perdido el voto popular, por obtener más asientos en el Colegio Electoral). A un mes de que asumió el cargo, las encuestas ubican la aprobación de Trump por debajo del 50%.
A pesar de que México es un país más débil que Estados Unidos, hacia el interior de sus sistemas políticos Claudia Sheinbaum parecería una presidenta más fuerte que Donald Trump. El problema, sin embargo, es que ella no controla su coalición y él sí tiene sometido al partido republicano. Sheinbaum ha tenido que cuidarse mucho, además, por la expectativa de continuidad respecto a su antecesor (Andrés Manuel López Obrador), una sombra cuyo poder –como decía Jesús Reyes Heroles del suyo– “no se ve pero se siente” y que le dejó todo –según la frase de un infame gallego cuyo nombre prefiero no recordar– “atado y bien atado”. Trump, en cambio, es un político muy estridente y desleal (salvo con Putin), que actúa como si su mandato fuera romperlo todo. Cuando interactúan, ambos juegan predominantemente para sus respectivas tribunas, aunque ella casi siempre está a la defensiva –respondiendo, reaccionando, resistiendo– y él no hace otra cosa que amedrentar.
A pesar de que México es un país más débil que Estados Unidos, hacia el interior de sus sistemas políticos Claudia Sheinbaum parecería una presidenta más fuerte que Donald Trump. El problema es que ella no controla su coalición y él sí
En la órbita del oficialismo mexicano de pronto han menudeado las ganas de relativizar esos forcejeos. Por un lado se alega que, más allá de los aspavientos trumpistas, Estados Unidos “necesita” a México y a los mexicanos y, al final del día, no se va a dar un irracional “balazo en el pie”. A los gringos no les conviene, aseguran, expulsar a millones de migrantes (son mano de obra barata indispensable en varios sectores de la economía y que contribuye a mantener los precios bajos), imponer aranceles (el costo lo terminarían pagando sus propios consumidores, además de que México podría adoptar medidas recíprocas) ni llevar a cabo intervenciones militares en territorio mexicano para combatir a los cárteles del narcotráfico (la inestabilidad y violencia internas que eso podría producir tiene el potencial de traducirse en mayores flujos migratorios de mexicanos hacia Estados Unidos).
Por el otro lado se apela a que entre 2018 y 2020, a finales de la primera presidencia de Trump y principios de la de López Obrador, el entonces presidente mexicano no sólo logró administrar las amenazas de la Casa Blanca, sino que hasta llegó a un verdadero entendimiento con su contraparte en Estados Unidos. Ya la libramos una vez, ya sabemos cómo, no hay de qué alarmarse.
Si bien no son desdeñables, el problema con ese tipo de argumentos es triple. Primero, porque Trump no es un político “normal” que haga cálculos costo/beneficio, que pondere rigurosamente los datos en su proceso de toma de decisiones, ni que comparta el conocimiento o la valoración de las élites más tradicionales sobre la importancia de la relación con México. Trump es más impulso que juicio, más instinto que sustancia. Segundo, porque el Trump que le tocó a López Obrador es muy distinto del Trump con el que ahora tiene que lidiar a Claudia Sheinbaum. Aquel era un amateur sin mandato popular, minoritario, sin equipo ni programa de gobierno; este es un Trump con experiencia, empoderado en las urnas, con mayorías en el Congreso y una camarilla de sicofantes e ideólogos que tienen una visión y la voluntad para implementarla. Y tercero, porque la agenda de la relación bilateral cambió, hubo un desalineamiento en las prioridades de ambos países y una pérdida de confianza entre sus gobiernos.
Trump ha amenazado con imponer aranceles ya no sólo para obligar al gobierno mexicano a gestionar los flujos migratorios provenientes de su frontera sur, como en los años de López Obrador, sino ahora también por el tráfico de fentanilo desde México, un tema que se ha convertido en una emergencia de salud pública en Estados Unidos y que, por ende, adquirió mucha relevancia política durante los últimos años. Contrapunteando el lema de López Obrador que resumía la lógica de su estrategia respecto al crimen organizado, Estados Unidos quiere menos “abrazos” y más “balazos”. En su campaña, Trump prometió explícitamente obligar al gobierno mexicano, exigirle resultados inmediatos y contundentes, e incluso llevar a cabo operativos contra los cárteles del narcotráfico al sur de la frontera (en su órbita se ha hablado hasta de la posibilidad de una “invasión suave” en ese sentido). Para México todo eso supone un desafío mayúsculo.
¿Por qué? Por una parte, porque el gobierno de Claudia Sheinbaum no puede romper abiertamente con las políticas de su antecesor, quien sigue siendo una figura de mucho peso en la coalición gobernante. Él fue su mentor durante toda su carrera política, él la impulsó para que fuera candidata, él acomodó sus piezas y dejó arreglada la sucesión para evitar rupturas. Para algunos, le dejó un cinturón de protección; para otros, le impuso un cerco que restringe su margen de maniobra. Ella llegó al poder comprometida con la continuidad, prometiendo no sólo custodiar el legado de López Obrador sino incluso construirle un “segundo piso”; en última instancia, ella carece de una base política propia: el pueblo, el partido (Morena) y el proyecto que la llevaron al poder son obradoristas. Por otra parte, el crimen organizado y la violencia son el tema que más preocupa a los mexicanos desde hace décadas y en el que peor evaluado salió siempre el gobierno de López Obrador y hasta ahora también el de Sheinbaum. Ella ha intentado hacer ajustes, ha impulsado algunas reformas, en sus primeros 100 días de gobierno hubo más operativos, más detenidos, más decomisos de armas y drogas y, en general, ha tratado de empoderar a su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, como una suerte de nuevo “zar de la seguridad”. Esas diferencias, sin embargo, no se atreven a reconocerse francamente como tales, en la medida que constituyen una admisión crítica del fracaso de López Obrador en la materia.
Al mismo tiempo, durante los últimos años han abundado escándalos sobre múltiples vínculos entre Morena y la delincuencia organizada. Sin entrar en las especificidades de cada caso, la imagen general que emerge de esos señalamientos es la de una hegemonía política que no se construyó en oposición a la actividad ni a la gobernanza criminal que impera en distintas regiones del país, sino encontrando un acomodo mutuamente conveniente con ellas. Lo sorprendente es que eso no parece haberle costado en las urnas ni en las encuestas de popularidad al obradorismo, Sheinbaum incluida (los sondeos más recientes registran que sus niveles de aprobación rondan el 80%). Con todo, si parece estarle representando un problema mayúsculo frente a Trump y un límite en cuanto a su capacidad de generar una dinámica de “unidad nacional” o “aglutinarse en torno a la bandera” (rally around the flag) contra la amenaza intervencionista de la Casa Blanca. De hecho, varias encuestas muestran que de las tres grandes políticas que ha anunciado Trump respecto a México –deportaciones masivas, aranceles y operativos contra los cárteles en suelo mexicano– la que suscita más apoyo o menor resistencia en la opinión de los mexicanos es la tercera: alrededor de un 40% está, en principio, de acuerdo con ella.
La agenda de la relación bilateral entre México y Estados Unidos cambió, hubo un desalineamiento en las prioridades de ambos países y una pérdida de confianza entre sus gobiernos debido al tráfico de fentanilo
México tiene argumentos sólidos, reproches legítimos contra Estados Unidos por la simpleza y la negligencia desde la que Trump aborda el tema de los cárteles y el tráfico de fentanilo. El motor de dicho fenómeno son los niveles de consumo en la sociedad estadounidense, la voraz demanda de su mercado y el tremendo negocio que representa. La epidemia de adicción a los opiáceos –de la que la crisis del fentanilo es el más reciente aunque ni de lejos el único capítulo– es producto, entre otras causas, de una regulación sanitaria ineficaz, de los abusos de la industria farmacéutica, de las deficiencias de su sistema de salud, de la sobreprescripción de opiáceos por parte del establishment médico y de la facilidad que existe para adquirirlos en el mercado negro. El poder de fuego de las organizaciones criminales en México es inexplicable sin el insumo del tráfico ilegal desde Estados Unidos; según las estimaciones, 7 de cada 10 armas que se decomisan en México provienen del otro lado de la frontera. Finalmente, el enfoque punitivista de lo que Nixon denominó “la guerra contra las drogas” ha sido un fracaso en México, en Estados Unidos y en muchos otros países. El uso de la fuerza pública es indispensable, pero las estrategias basadas excesivamente en él han sido, en el mejor de los casos, ineficaces, y en el peor, contraproducentes.
Nada de eso, sin embargo, hace mella en la visión trumpista del problema. No sólo en las declaraciones incendiarias de Trump a propósito de que “los cárteles del narcotráfico mexicanos tienen una alianza intolerable con el gobierno de México” –una exageración mas no una mentira que en boca de cualquier mexicano suena como un lugar común con su dosis de verdad histórica, pero en la de Trump constituye un agravio diplomático–; sino en su propio programa de gobierno, el Project 2025 (elaborado por la Heritage Foundation, el think tank conservador más importante de Estados Unidos). La presidenta Sheinbaum ha reiterado una y otra vez que su prioridad es “la defensa de la soberanía”; los ideólogos del trumpismo arguyen en ese documento que México “ha perdido su soberanía frente a los poderosos cárteles criminales que efectivamente gobiernan al país”.
En Palacio Nacional, la soberanía mexicana se entiende como el derecho a la autodeterminación que hay que salvaguardar frente el intervencionismo yanqui; en la Casa Blanca, esa soberanía se concibe, en contraste, como la capacidad de autogobierno sobre su propio territorio que los cárteles del narcotráfico le han arrebatado a México. La solución que Sheinbaum ha querido encontrarle a esa diferencia es insistir en la necesidad de que ambos gobiernos actúen coordinadamente. Algunos funcionarios de la administración Trump, como el secretario de Estado, Marco Rubio, parecen estar en la misma sintonía; además, ha trascendido que autoridades militares del más alto nivel en ambos países están “en diálogo”. ¿De qué lado se decantará Trump, quien un día insiste en descalificar al gobierno de México como cómplice del narcotráfico y al otro dice aplaude su campaña oficial de publicidad masiva que, según presume Sheinbaum, ayuda a inhibir el consumo de drogas entre los mexicanos?
La presidenta mexicana ha aceptado, con una más o menos disimulada resignación realista, que Trump la llame a cuentas; intenta ganarse su buena voluntad, o al menos comprar tiempo y e ir pateando la pelota hacia adelante, a base de mantener la cabeza fría y ofrecerle resultados. Aunque Trump es un político que decide más en función de los golpes de efecto que de la evidencia empírica. Dada la asimetría de poder entre México y Estados Unidos, la apuesta de Sheinbaum no es, no puede ser, “ganar” sino, acaso, protegerse: administrar sus derrotas, irlas dosificando, salvar cara agitando por lo alto la bandera del nacionalismo defensivo mientras por debajo “coopera” para mitigar el daño. Ciertamente no es lo ideal, pero en estas circunstancias es lo posible. La pregunta es cómo gestionará en el ámbito doméstico esa ambigüedad. Las amenazas de Trump pueden ser un recurso que le brinde oportunidad para consolidar su poder dentro de la coalición, pero también una fuente de inestabilidad que ponga en riesgo su cohesión interna. López Obrador optó por no enfrentar sino “apaciguar” al crimen organizado. Sheinbaum tendrá que labrarse otro camino, mucho más complicado, entre el legado de su antecesor, una política de seguridad diferente y las presiones de su disruptivo e impredecible vecino.
En México, la soberanía se entiende como el derecho a la autodeterminación que hay que salvaguardar frente el intervencionismo yanqui; en la Casa Blanca, esa soberanía se concibe como la capacidad de autogobierno sobre su propio territorio que los cárteles del narcotráfico le han arrebatado a México