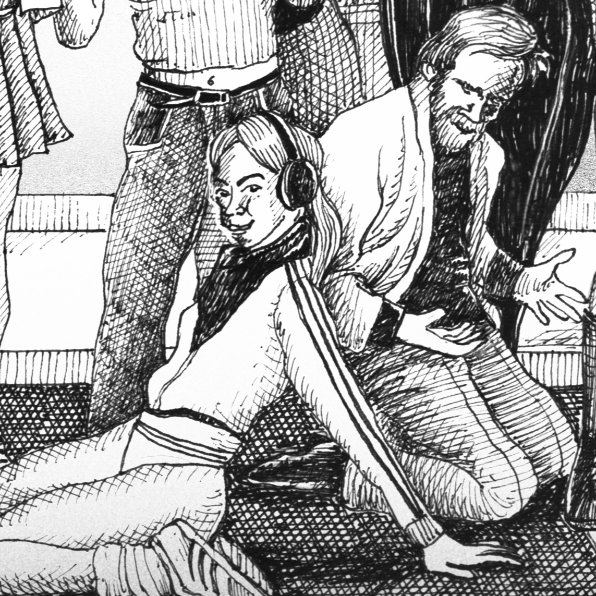Perder las cursivas: lo woke en tiempos de extrema derecha
La agenda woke apunta a consignas compartidas por el sentido común, como la lucha contra el racismo y la homofobia. Sus límites como el tribalismo identitario o la falta de una crítica global, se resuelven recuperando el universalismo.
“El movimiento woke venció con rotundidad” y “el movimiento woke fue derrotado con rotundidad” son dos frases con las que podría empezar este texto de manera indistinta. Hoy, ambas son estrictamente verdad. Son verdad, respectivamente, porque los avances conseguidos en materia de igualdad están arraigados en la sociedad y porque ese hecho parece provocar tal malestar en grandes sectores de la población que han llevado al poder a políticos que niegan ser políticos, cuyo programa se basa, a veces de manera exclusiva, en rechazar dichos avances. Pero también son verdad porque a fuerza de repetir el término, si bien su sentido no se vació por completo, sí acabó entendiéndose como a cada quien le convenía. Para ser sinceros, el término nunca se caracterizó por su precisión, como sucede con todo término interesante que no designa un referente inmóvil, domesticado, muerto. Esta vaguedad conceptual permite también decretar el triunfo o la derrota de lo woke con igual seguridad, dependiendo de cómo lo entienda cada quien. Dicho esto, no me queda más remedio que aclarar cómo entiendo yo la palabreja.
Me resisto a guglear su significado porque, para opinar sobre lo woke, eso no tiene la menor importancia. Lo prioritario es qué significa para mí, qué denotaciones me dispara, qué afectos y emociones me produce, y qué papel cumple en mi visión de mundo. En el reino de la subjetividad, lo woke merece un título nobiliario, pues le permite a cada persona con ganas de opinar —como es el caso— utilizarlo para confirmar la realidad de sus prejuicios. En ese (sin)sentido, al margen de su significado y precisamente por su ambigüedad o polisemia veces malintencionada, es un término esencial para entender el presente, es decir, para que cada quien lo entienda como quiera, según su ideología, eso sí, con tal certeza que se niegue cualquier marco ideológico para mejor hablar de la verdad absoluta.
Pero dejémonos de preámbulos y rodeos. Para mí, lo woke conjuga, en un primer momento, a los movimientos contra el racismo, el sexismo y la discriminación por orientación sexual, a los que después se sumarían las protestas contra el cambio climático, el vegetarianismo, el combate a la transfobia, la condena a los crímenes de guerra de Israel y, básicamente, lo que vaya surgiendo según la coyuntura y lo que la dispersa comunidad woke considere como injusto (causas, aclaro, con las que adhiero de manera decidida, salvo con el vegetarianismo, y eso por una cuestionable actitud de primar el placer sobre la conciencia). Igualmente importante para definir el movimiento —y sensibilidad y marco mental—, son las tácticas empleadas para difundir sus reivindicaciones. Los woke supieron aprovechar las redes sociales como medio de propaganda, combinando la imaginación con la denuncia de manera tan efectiva que alguna de ellas, como la antigua Twitter, se convirtió en uno de sus principales bastiones, hasta que lo perdieron a golpe de dólar y algoritmo. Otro de sus éxitos estribó en su capacidad para luchar por los cambios estructurales —por ejemplo, la despenalización del aborto o el matrimonio igualitario— sin olvidarse de los combates locales, en particular en universidades y, después, con grandes dosis de oportunismo y alguna de convencimiento, en instituciones públicas y privadas. De esta forma, lo woke atravesó el largo espectro que va de los ministerios de igualdad y el poder legislativo a la forma en que los pasajeros se sientan en el transporte público, con la intención de transformar la forma en que las personas nos relacionamos en cualquier ámbito, lo que no es poca cosa y es lo mínimo que se le puede exigir a una revolución por tímida que sea.
En el reino de la subjetividad, lo woke merece un título nobiliario, pues le permite a cada persona con ganas de opinar utilizarlo para confirmar la realidad de sus prejuicios
Al escribir la enumeración de reivindicaciones woke, me cuesta trabajo entender cómo alguien no simpatizaría con ellas, e incluso cómo alguien que no simpatizara con ellas se atrevería a aceptarlo públicamente. Dado que hace apenas un par de años los discursos explícita y combativamente racistas o misóginos eran inconcebibles, los reproches solían concentrarse en la supuesta exageración, en la ridiculización o en la tergiversación de la “agenda woke”. Existía un consenso en que la discriminación estaba mal, pero eso no significaba que había que llevar las cosas al extremo. Dicho en otras palabras, discriminar mucho era condenable, pero discriminar poquito estaba bien, pues de lo contrario ya no se podrían contar chistes de nada ni tener pequeños gestos de caballerosidad o de violencia. Qué más daba, por ejemplo, que el feminismo en México protestara contra las escandalosas cifras de los feminicidios que se cometen en el país, cuando era más divertido hacer un chiste sin gracia sobre el lenguaje incluyente. O por qué no, ya que estamos, dejar de hablar de la homofobia para inventar que la “ideología de género”, al enseñar educación sexual en las escuelas, alentaba la homosexualidad, o hacer ojos ciegos a la correlación entre pobreza y pertenencia a un grupo indígena para acuñar el estrambótico concepto de “discriminación inversa”, como si existiera un sistema estructural que excluyera a las élites dominantes de cualquier parte.
No todos los reproches, sin embargo, eran igual de disparatados. Uno de los más fundamentados se dirigió contra las acciones de escrache, denuncia y cancelación que, muchas veces, desde el anonimato, arruinaban trayectorias profesionales, ocasionaban despidos o alentaban algún tipo de marginación social en castigo por cometer una falta —o un delito grave— cuya comisión no tenía que ser demostrada. Por supuesto que se cometieron injusticias, aunque su número y gravedad poco tienen que ver con los innumerables delitos y prácticas discriminatorias demostrados que quedan impunes. No obstante, no se puede resolver una injusticia con otra, aunque sea menos grave. Sin embargo, reducir un movimiento a sus prácticas más antiéticas o absurdas es una falacia de manual y desacreditaría a cualquier ideología.
No me cabe la menor duda de que el ideal de la igualdad económica concebido por el comunismo es necesario, sin que las decenas de millones de personas asesinadas por los regímenes comunistas cambien la justicia de esa aspiración. Lo mismo sucede con la defensa del libre comercio impulsado por el neoliberalismo: podríamos convenir en que es un medio para crear una prosperidad compartida, sin que la fractura social producida por ese mismo neoliberalismo lo refute. Por injustas que hayan sido algunos mecanismos tildados de woke, es imposible equipararlos con la barbarie de los gulags o con la ofensiva contra la sociedad emprendida por el neoliberalismo, mientras que sus triunfos reales —en especial los derechos de los grupos históricamente vulnerados— representan quizás los únicos avances sociales de lo que llevamos de siglo. Encima, lo woke cumplió lo prometido hasta donde le fue posible, mientras que seguimos esperando, con igual resignación beckettiana, la abolición de las clases sociales o el derrame de la riqueza de las élites que nos prometieron, con igual hipocresía o cinismo, tanto los viejos camaradas como los jóvenes tecnócratas.
Otra crítica persistente en Latinoamérica se centraba en que lo woke era un movimiento de campus de Ivy League que poco tenía que ver con la realidad propia, a diferencia, supongo, del comunismo o del neoliberalismo, por seguir con los ejemplos del párrafo anterior, que supongo se originaron en Macondo, Comala o Santa María. Sus preocupaciones, entonces, no serían pertinentes en Latinoamérica, región históricamente libre de machismo u homofobia. Dejando la ironía de lado, es evidente que los mecanismos del racismo o del sexismo son radicalmente diferentes en Estados Unidos y en cada país latinoamericano, pero el problema general es el mismo. Desde una izquierda que se consideraba a sí misma todavía como existente, se le criticaba a lo woke que sólo buscaba paliar injusticias inherentes a un sistema despiadado y que se contentaba con darle una manita de maquillaje a un rostro golpeado una y otra vez. A esto habría que agregar el hecho de que, al concentrarse en combatir la violencia ejercida contra un grupo en específico, se fomentaba el tribalismo y el endurecimiento de las identidades, a tal punto que, muy en la línea neoliberal, la posibilidad de un universo compartido por todos quedaba cada vez más enterrado en el basurero de la historia, primero por las ruinas del estado de bienestar y después por papelitos de colores.
Dado que hace apenas un par de años los discursos explícita y combativamente racistas o misóginos eran inconcebibles, los reproches solían concentrarse en la supuesta exageración de la “agenda woke”.
Coincido en buena medida con este diagnóstico, pero no en su conclusión: estas limitaciones, más que anular los ideales woke —que no son otros que el viejo principio de la igualdad, pero en formato digital—, mostrarían la necesidad de adaptarlos, radicalizarlos y expandirlos. Hasta cierto punto, esto ya se ha hecho en Latinoamérica, por ejemplo, gracias a los movimientos decoloniales, que por supuesto provienen de una larga tradición, pero que encontraron en lo woke un impulso para renovar su lucha. Si una de las mayores fuerzas del capitalismo proviene de su capacidad de apropiarse de todo, incluso de las ideas que más lo cuestionan (el capitalismo woke, verbigracia), ¿por qué exigirles a las corrientes emancipatorias una pureza cuyo destino final será la parálisis o el fanatismo?
Es verdad, por otra parte, que muchos colectivos centraron su lucha en un solo aspecto o grupo social, pero ello de ningún modo supondría censurar las otras luchas. Cabría esperar, eso sí, un mayor poder articulador, quizás siguiendo las efectivas estrategias aglutinadoras del populismo, y un mayor cuestionamiento a las desigualdades económicas y de la precariedad, a la que la actualidad condena sin tapujos a gran parte de la población, en especial a los grupos representados, sí, por lo woke. Y en cuanto al tribalismo, su remedio no es ningún secreto, y consiste en recuperar el espíritu perdido del cosmopolitismo, al que enterró, antes que nadie, la globalización, en su afán de uniformar el mundo tomando como modelo la estética del centro comercial. Convendría, además, terminar con la confusión entre antiintelectualismo y antielitismo, que ha propiciado la elección de líderes terraplanistas como los Bolsonaro o los Trumps, que lo mismo niegan el cambio climático que se regodean en su desprecio a la ciencia y el arte. Para decirlo en el anticuado vocabulario del siglo XX, de pronto resucitado: es hora de que prime la universalización defendida por los disidentes trotskistas sobre la cerrazón de las masas estalinistas, justamente porque sabemos cómo terminó esa historia.
Ya entrados en el uso de jergas, resulta significativo que el léxico woke se haya implantado en ciertos círculos sociales donde se hizo más frecuente escuchar palabras como “empoderamiento”, “patriarcado” y “borrado” que “buenos días”. Toda jerga política o académica acaba resultando mecánica y un tanto insoportable, pero la capacidad de penetración de un movimiento político bien puede medirse por la difusión de su lenguaje. Personalmente, prefiero el habla woke, con todo y lenguaje incluyente, que la estructuralista y marxista de los años setenta del siglo pasado, con sus condiciones materiales de producción, y desde luego que el dialecto corporativo, que a fuerza de “eficientar” y “monetizar” logró imponer una lógica empresarial a todas las actividades y vínculos humanos. Dada la pobreza lingüística y la triste capacidad verbal de la mayoría de los líderes antiwoke, de Milei a Trump, es claro que su rechazo al lenguaje incluyente no proviene de su apego a la norma, sino de su odio a la disidencia y a cualquier postura igualitaria. Su respuesta lingüística no entrañó una modificación gramatical, como lo pretendió ser la combativa “e”, la letra más radical del abecedario woke, sino que simplemente consistió en revivir y validar discursos de odio y en deformar el significado de ciertas palabras clave, como “libertad”, cuyo sentido se distorsionó por completo a pesar de que los crímenes que se cometen en su nombre gozan de cabal salud.
Existe en el mundo una clara proliferación de gobiernos de signo derechista, con un expreso ideario antiwoke, que dicen combatir los símbolos más escandalosos de este ideario —como el lenguaje incluyente o la “discriminación positiva”—; pero, en realidad, lo que buscan tales gobiernos es revertir las conquistas sociales encaminadas a conseguir una mayor igualdad social y sustentabilidad ecológica. Es obvio que muchas de sus medidas provocarán dolor y significarán un retroceso, pero —aunque peque de optimista, lo que resulta un pecado estrambótico en los tiempos que corren— quiero creer que serán intentos destinados al fracaso, pues aunque muchos de los métodos woke puedan resultar cuestionables o ridículos —nunca violentos, por cierto—, su fondo goza de una gran aceptación social y ya pertenece al sentido común. Lograr que la lucha contra el racismo, el sexismo, la homofobia o la devastación ecológica pertenezcan al sentido común es un triunfo por lo pronto definitivo de los woke, por más que la receta contemporánea para ganar elecciones, sobre todo en los países desarrollados, sea burlarse de ellos.
En cuanto al tribalismo, su remedio no es ningún secreto, y consiste en recuperar el espíritu perdido del cosmopolitismo, al que enterró, antes que nadie, la globalización, en su afán de uniformar el mundo
El aviso está allí y el movimiento debe escucharlo. Si provoca tal rechazo en un número mayoritario de electores tiene que replantearse varios puntos. Desde luego, ceder en su ideario no es una opción, pues los derechos no se negocian, como dicta una de sus consignas. Entonces, el camino es ampliar el espectro de su lucha, para que quienes no se sientan representados por ella lo hagan, en un contexto económico y social que se encamina a ser más represivo para cualquier grupo social, al margen de su identidad. No se trata de buscar una integración que no respete las particularidades, sino de multiplicar las reivindicaciones para que nadie se sienta excluido del ideal de igualdad, ni se le vea como una idea exótica venida de otras tierras. Quizá, por qué no, habría que buscar un término en nuestra lengua, o simplemente adoptar lo woke, ya sin cursivas, como una etapa más en la consecución de un mundo más justo. Hay que tomarle la palabra a la ultraderecha, que algo sabe de populismo, y englobar las muchas veces desperdigadas luchas woke en una sola, en la que quepan todas las luchas. De esta manera, la derrota electoral de esos pedazos de mundos futuros llamados woke marcará el inicio de su unidad.
Hay que tomarle la palabra a la ultraderecha, que algo sabe de populismo, y englobar las muchas veces desperdigadas luchas woke en una sola, en la que quepan todas las lucha