
Progresismo y wokismo
Lo woke, que, como recuerda Eduardo Minutella, hace diez años era un concepto casi secreto, parece estar en todos lados. En este texto el autor indaga el vínculo de lo woke con el progresismo y con la izquierda y se pregunta cómo encaja en particular con el cosmos visto desde América Latina. De la mano de autores diversos como Nancy Fraser, Yascha Mounk y John Gray se pregunta: ¿Woke y progresismo asuntos separados?
Una década atrás, el concepto woke era poco conocido fuera de las fronteras de los Estados Unidos, e incluso al interior de esa nación. Por caso, como ha señalado la filósofa Susan Neiman, no ha aparecido ni una vez durante las intervenciones de la campaña electoral de ese país del año 2016. Mayormente, su utilización se ceñía a los campus universitarios y a algunas usinas de ideas y militancias. En países como Francia o la Argentina, el concepto era prácticamente desconocido, salvo quizás para los especialistas en la historia sociopolítica afroamericana que podían llegar a conocer el origen y desarrollo de la expresión stay woke. Sin embargo, como consecuencia de su apropiación y utilización peyorativa por parte de las derechas radicalizadas que parecen impregnar el panorama político de los últimos años, woke hoy es parte del vocabulario político en una gran cantidad de países, y ha penetrado en ámbitos tan extendidos como las conversaciones informales de café y el universo voraz del meme.
Mayormente, lo woke aparece en el discurso público como una forma denigrada de lo progresista, y en las intervenciones de los iliberales de la hora, como exhibición de la condición degradante del progresismo en sí. Pero, ¿progresismo es wokismo? En términos generales, el progresismo fue el recambio posible de la izquierda en el contexto de la constitución de un orden unipolar y globalizado; tanto en sus versiones que dialogaban con la tradición liberal, como en las que abrevaban en otras tradiciones (nacional-populares, latinoamericanistas, antiimperialistas), se fundaba en la esperanza de una alternativa posible a la globalización neoliberal, que podía ser domesticada o mitigada en sus efectos.
Una década atrás, el concepto woke era poco conocido fuera de las fronteras de los Estados Unidos, e incluso al interior de esa nación.
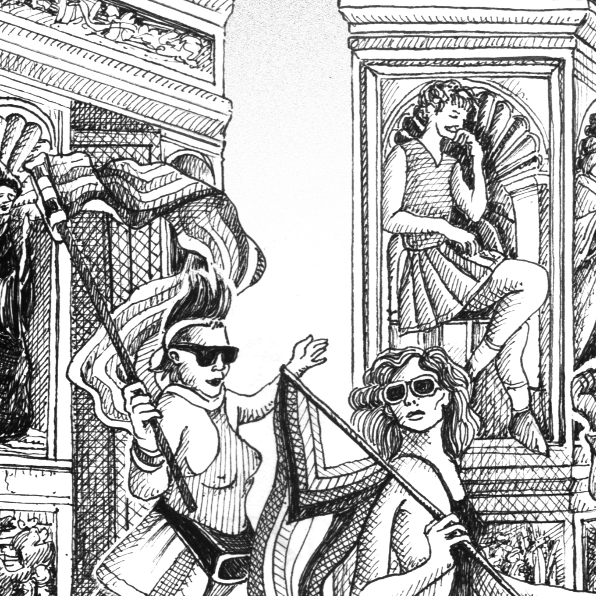
Si el mito revolucionario ya no tenía lugar, ni tampoco el bienestarismo de posguerra, los progresismos todavía se aferraban a los estertores de la idea de un progreso material o moral posible. Aquellos restos de optimismo descansaban en una confianza módica en la sociedad civil, las formas más o menos espontáneas de organización ciudadana, el oenegeísmo, la potencia de las organizaciones sociales construidas “desde abajo” y la menguada pero todavía vigente capacidad del Estado para arbitrar entre actores e intereses disímiles. Los discursos en torno al wokismo, proferidos desde la derecha del arco político, toman el centro del debate público en una coyuntura muy distinta, signada por el colapso de aquellas alternativas al neoliberalismo, el triunfo de los superricos, la expansión de las redes sociales, la hipermediatización de las sociedades, la consolidación del lugar de China como superpotencia del siglo XXI y la constatación de la frontera ecológica para las apetencias ilimitadas del consumidor capitalista.
Así, las retóricas en torno al wokismo serían hijas de un tiempo que se revelaría gris y pesimista para un progresismo a la defensiva. En la melodía a veces monocorde de las derechas radicalizadas, si los progresismos no tienen solución económica posible para el capitalismo de la hora, resistirían principalmente en el campo de la cultura, que es donde se haría fuerte el wokismo. En este texto daré cuenta de los orígenes del progresismo como identidad política blanda, analizaré los discursos en torno a su supuesto deslizamiento hacia lo woke, e indagaré cómo utilizan el concepto woke los autores que no pertenecen al campo de las derechas, que es donde el concepto goza de mayor aceptación y circulación. Por último, discutiré si es pertinente hablar de wokismo desde la izquierda.
En ese movimiento hacia un pasado supuestamente mejor, los revolucionarios de ayer coincidían con los que solemos llamar reaccionarios, aunque los modelos de sociedad que desearan reponer unos y otros fueran a veces enfáticamente diferentes
Progresismo: un concepto blando
En términos meramente formales, progresista ha sido históricamente un término contrapuesto a conservador, concepto utilizado para caracterizar a quienes han buscado mantener más o menos inalterable el status quo de las sociedades en las que vivían, y a reaccionario, con el que se identifica a aquellos que reivindicaban para su presente el retorno a algún pasado más o menos imaginario. Para los progresistas, en cambio, la experiencia del presente tiende a estar en deuda con lo que el mundo podría llegar a ser si las sociedades terminaran de acceder a un conjunto de ideas y valores considerados superadores. En el siglo XIX, a aquello se lo llamaba progreso. Pero en la práctica, estas aproximaciones formalistas presentan varios problemas. Por ejemplo, los sentidos asociados al concepto revolucionario antes de las revoluciones burguesas se vinculan con una voluntad de retorno a los orígenes idealizados de una vida social supuestamente menos anómica y desigual.
En ese movimiento hacia un pasado supuestamente mejor, los revolucionarios de ayer coincidían con los que solemos llamar reaccionarios, aunque los modelos de sociedad que desearan reponer unos y otros fueran a veces enfáticamente diferentes. Por otro lado, en la medida en que se modifican las coordenadas históricas, los progresistas de una época pueden ser considerados conservadores e incluso reaccionarios en épocas posteriores, e incluso a lo largo de una trayectoria de vida, en la medida en que lo que antes era proyección de un futuro deseable se volviera mainstream de un presente en el que se ocluyera la ampliación de nuevas ideas y valores. Otra línea posible de tensión es la que opone al viejo ideal productivista y amplificador del consumo que sostuvieron los progresismos de los siglos XIX y XX con la actual frontera ecológica. Las discusiones en torno a cuestiones como el extractivismo y la producción ilimitada en masa ya no gozan de consenso que lograron en las décadas inmediatas a la segunda posguerra y, no obstante pueda resultar oximorónico, no es extraño que una parte del progresismo del siglo XXI aliente o no vea con malos ojos propuestas de tipo decrecionista, aunque las tendencias más actuales de esta corriente, con el foco puesto en ideas como el decrecimiento sereno (Latouche), planteen posiciones menos enfáticas que las postuladas por Illich y Gorz en la década de 1970.
Con la caída del denominado “socialismo real” y la crisis de las izquierdas en prácticamente todo el mundo, llegó el tiempo de las reformulaciones. Por ejemplo, los años noventa habían consagrado el discurso del fin del marxismo como ideología, aun cuando conservara algún valor como filosofía analítica. Para entonces, las transformaciones en el mundo del trabajo ya habían modificado el vínculo histórico de las izquierdas con su sujeto histórico por antonomasia, y se multiplicaban las reelaboraciones teóricas que buscaban ajustar cuentas con el anticapitalismo de antaño y obligaban a reconsiderar la relación con el mercado, el Estado e, incluso, con los propios modos de intervención política. La discusión pública se desplazaba cada vez con más énfasis hacia los medios de comunicación y la teoría nos hablaba cada vez más de lo que Bernard Manin denominó “democracia de audiencias”, en la cual, como sostenía Giovanni Sartori, la participación pública había devenido “videopolítica”.
En el contexto multimediático y globalizado de la década de 1990, la opinión pública, el tercer sector y los medios de comunicación no eran concebidos como elementos secundarios del régimen político, sino como factores relevantes de su arquitectura y —de nuevo con Sartori— el lugar más confortable para la izquierda democrática fue el de la oposición ética. El dirigente progresista que logró condensar aquellas tendencias en la Argentina, Carlos Chacho Álvarez, solía afirmar entre bastidores que la política se dirimía en los medios, y no eran pocos los dirigentes y militantes de la coalición política que lideraba que conocían los derroteros de la hora mirando el programa televisivo político de la semana. En el discurso de los grandes medios de comunicación, las referencias al “progresismo” en muchos casos venían a licuar los conceptos de “izquierda” o “socialismo” en un contexto signado por los discursos acerca del fin de las ideologías y la crisis de los grandes relatos. El “progresismo”, en cambio, parecía corresponderse mejor con aquello que Gianni Vattimo caracterizó como “pensamiento débil”, un enfoque que permitía conglomerar imaginarios culturales que se extendían socialmente de manera más o menos amplia, sin clivarse en organizaciones políticas rígidas. Esa condición blanda servía para congregar voluntades otrora disgregadas en el espacio algo avejentado de la centroizquierda. Solo en ese aspecto “líquido” y maleable, que se articulaba en torno a valores e ideas muy generales (institucionalidad, respeto a los derechos humanos, justicia social, crítica de la corrupción, eficiencia y modernización) el progresismo podía ser entendido como una identidad política.
En tanto emergente de una disrupción histórica, sobre todo porque en su condición sustantivada más estricta el “progresismo” es sucedáneo de una izquierda poscomunista emergida del colapso a la cual venía a reemplazar, la idea de “crisis del progresismo” es casi un lugar común. Más aún, en la medida en que el progresismo busca condensar principios en tensión, como la libertad y la igualdad, y la ecualización de diversas identidades, historias, valores y tradiciones, podría afirmarse que la conflictividad es inherente al progresismo, y la politización su única vía posible para resolverla. Sin embargo, el momento actual trasciende por mucho a aquellas tensiones habituales: vivimos un tiempo fuertemente antiprogresista, caracterizado por una ofensiva frontal de las derechas radicalizadas, tanto en la Argentina como a nivel mundial. El efecto expansivo de esa ofensiva, que tiene en Donald Trump a su principal portavoz y en Javier Milei a su hasta hace poco inesperado campeón local, elige al progresismo como el enemigo a destruir. Y lo encuentra esmerilado tanto por errores como por defecciones propias.
Los progresismos latinoamericanos y sus límites
Los progresismos más altisonantes y políticamente factibles de la década de 2000, articulados en América latina en torno a los gobiernos que protagonizaron la denominada “marea rosa”, convivieron peor con las ideas liberales y republicanas en la que habían abrevado sus antecesores, y prefirieron profundizar más en otras tradiciones, como el nacional-populismo, el antiimperialismo latinoamericano y el peronismo. Más que por sus fuentes teóricas, se reconocían progresistas por sus resultados, y en muchos casos ni siquiera hicieron mucho por reivindicar el concepto como propio. Más que en la transposición práctica de las disquisiciones de Portantiero, Castañeda, Giddens, Sartori o Mangabeira Unger, priorizaron un tipo de productividad política más o menos estadocéntrica, según el caso, y la vocación por el mantenimiento del poder, incluso cuando discursivamente pudieran simpatizar con actores del anticapitalismo autonomista como Naomi Klein, Toni Negri o el Subcomandante Marcos. En el discurso público eran “los gobiernos progresistas”, pero mayormente no se presentaban públicamente como campeones del progresismo, sino del “antiimperialismo”, la “patria grande”, lo “nacional y popular” e, incluso, el “socialismo del siglo XXI”. Por separado, fueron ante todo “kirchneristas”, “petistas” o “chavistas”.
En la práctica, muchos de estos gobiernos pudieron mostrar resultados positivos en materia de reducción parcial de algunas desigualdades, inclusión social y expansión de derechos, pero también abusaron de la doble vara moral en materias tales como alineamientos internacionales, corrupción, estadísticas públicas, derechos humanos y atención de agendas que fueron menoscabadas, incluso aunque afectaran a porciones importantes de la población, como la estabilidad y previsibilidad económica, la seguridad y la ética pública. Y en los casos de Venezuela y Nicaragua, no tuvieron empacho en derivar hacia experiencias inconfundiblemente autoritarias.
La convivencia entre las distintas familias del progresismo que, a riesgo de resultar demasiado esquemáticos, podríamos denominar “socialdemócratas”, “liberal-progresistas” y “nacional-populistas”, nunca fue armoniosa. De hecho, en la práctica no han sido pocas las disputas acerca de cuál sería el “verdadero progresismo”. Pero la emergencia de las nuevas derechas de algún modo ha venido a simplificar (o al menos a posponer) aquellas tensiones perennes: el efecto multiplicador del trumpismo, con su cruzada antiprogresista en el centro del dispositivo de enunciación, polarizó con todos los progresismos a la vez, y en la coctelera perpetrada por personajes tan disímiles como Santiago Abascal, Christopher Rufo, Steve Bannon o Agustín Laje, todo aquello viene a quedar cada vez más condensado bajo el formulismo woke. En la retórica brutal de la hora, es woke usar sorbetes no plásticos, reciclar los residuos hogareños, ser vegetariano, reclamar cupo de género en materia de representación política, luchar por la igualdad salarial entre varones y mujeres, oponerse a la expulsión de inmigrantes o a la represión irrestricta de manifestaciones por parte de la fuerza pública, movilizarse en defensa del incremento del presupuesto universitario y hasta reclamar por la sindicalización de los trabajadores informales.
La cuestión woke ha preocupado a nombres tan disímiles como los de Michael Walzer, Richard Rorty, Slavoj Žižek, Olúfẹ́mi Táíwò o Nancy Fraser.
Usos de woke por izquierda
En los últimos años, una serie de autores críticos de las derechas (radicalizadas o no) han recuperado el concepto woke desde posiciones socialdemócratas, liberal progresistas, e incluso desde izquierdas más enfáticas, aunque marcando distancia con las matrices de pensamiento y los usos habituales en los portavoces de las derechas. Por supuesto, ya el reconocimiento de que la cosa en sí existe y constituye un problema les ha ganado la crítica de ser “funcionales a las derechas”, usualmente un tipo de extorsión moral orientada a clausurar temas u obstruir el pensamiento. Quienes reconocen la existencia del wokismo por fuera de las coordenadas de conservadoras y (neo) reaccionarias, lo caracterizan como extravío de la izquierda hacia fundamentos filosóficos supuestamente ajenos a su tradición histórica, o como exceso y desmesura adaptativa del liberalismo en un contexto de capitalismo en crisis.
En el origen de las actuales críticas por izquierda hacia lo woke están las advertencias que vienen haciendo desde hace un tiempo varios intelectuales hacia lo que identifican como un deslizamiento de la izquierda hacia lo identitario. La cuestión ha preocupado a nombres tan disímiles como los de Michael Walzer, Richard Rorty, Slavoj Žižek, Olúfẹ́mi Táíwò o Nancy Fraser. Casi una década atrás, Nancy Fraser fue un paso más allá cuando encuadró la primera victoria trumpista como una rebelión de una parte de los votantes estadounidenses contra una modulación específica del neoliberalismo a la que denominó neoliberalismo progresista. Para Fraser, se trataba de una reacción contra un tipo específico de alianza entre sectores empresariales de alta pregnancia simbólica, como Silicon Valley, Hollywood y Wall Street, y movimientos sociales articulados en torno al feminismo, el multiculturalismo, los derechos LGBTQ y el antirracismo, que involuntariamente prestarían su carisma y su retórica sobre diversidad y empoderamiento para legitimar a los nodos puntales del capitalismo. La célebre nota de Fraser en en Dissent no menciona el concepto woke, pero habilita una conciliación discursiva entre mainstream y progresismo que preludia la eclosión (intencionada y distorsiva) de filiaciones en ese sentido realizadas por los portavoces de las derechas radicalizadas.
En los años que siguieron, la generalización de la retórica antiwoke fue tal que hasta habilitó a algunos intelectuales de izquierdas o progresistas a deslizarse desde la crítica identitaria hacia la crítica antiwoke. Uno de los protagonistas de esta deriva es el politólogo germano-estadounidense Yascha Mounk, quien, aun a riesgo de perder amigos, todavía cree necesario y loable embanderarse en defensa de los valores y principios que fundamentan una democracia liberal a la que considera imperfecta, pero superior a las alternativas que se le oponen por derechas e izquierdas. Según Mounk, la irrupción del fenómeno Trump potenció tanto a las derechas iliberales como a un tipo de izquierda identitaria que rechaza los valores universalistas. Para el autor, el wokismo de la hora retroalimentría a los populistas de derecha. Con menos encono que el demostrado por los defensores del uso de términos peyorativos como “la catedral”, pero reconociendo su existencia como problema, Mounk sostiene que efectivamente se ha configurado un establishment cultural cada vez más influido por ideas identitarias que conducen a la izquierda a una trampa sin salida. Según afirma en su reciente La trampa identitaria. Una historia de las ideas y el poder en nuestro tiempo (2023), aunque sus artífices persigan fines loables, como la lucha contra la discriminación, el resultado fomenta la polarización y la hostilidad interétnica.
En su también reciente Los nuevos leviatanes (2023), el filósofo británico John Gray impugna una idea habitual entre los portavoces de las nuevas derechas radicalizadas, que suelen sostener que el wokismo es el resultado de una deriva culturalista y “gramsciana” de la izquierda marxista en un tiempo de derrota en el campo de la economía. En aquella perorata, el marxismo habría logrado sobrevivir a su colapso como sistema de ideas factible de transformar a las sociedades refugiándose en la “batalla cultural” contra la libertad y el mercado. Para Gray, en cambio, no existe correlación posible entre pensamiento woke y marxismo, ni siquiera en sus variantes más extraviadas. Al contrario, la centralidad asignada por el wokismo a las cuestiones identitarias y la retórica de las microagresiones contribuiría a desviar la atención de las sociedades sobre cuestiones más relevantes, como los conflictos económicos derivados del impacto destructivo que el capitalismo de mercado tiene en la sociedad. Según el filósofo británico, el wokismo contribuye a relegar de la agenda pública temas relevantes como las jerarquías de clase, el desempleo y la pobreza, al tiempo que facilita en los descontentos de la hora el cultivo de una autoimagen virtuosa. Y en tanto el movimiento woke es hijo de un tipo hiperbólico de liberalismo, es más poderoso en el mundo anglosajón que en lugares en los que el liberalismo es visto con perplejidad, indiferencia o desprecio, como en China, Oriente Próximo y Medio, la India, África y parte Europa continental.
Pero ningún libro ha generado tanta polémica como Izquierda no es woke (2024), de la filósofa estadounidense Susan Neiman, sobre todo porque en su afán de trazar una distinción entre izquierda y wokismo, la autora expulsa del cuadrante político de izquierdas a una gran cantidad de actores individuales y colectivos que se perciben como parte de ese universo, pero que, según afirma, han sido colonizados por ideologías que en realidad pertenecen a la derecha. Para Neiman, especialista en Kant y en el pensamiento ilustrado, la izquierda se forja necesariamente en valores universalistas y humanistas, y tiene en la voluntad transformadora del pensamiento ilustrado, casi siempre más caricaturizado y descontextualizado que conocido, su usina de ideas fundacionales. En cambio, la opción woke por el tribalismo y lo identitario, su culto por el exceso y su conexión con los fundamentos de un posmodernismo reacio a cualquier idea de progreso, han generado una confusión generalizada: aunque pueda compartir algunas preocupaciones y sensibilidades con la izquierda, sobre todo en su interés por los humillados y ofendidos, se trataría de fenómenos diferentes e incompatibles entre sí. Incluso las prácticas que la autora caracteriza como “métodos woke”, como la “cultura de la cancelación”, la intolerancia por los matices y el binarismo, son afines a los modos de intervención de las derechas. Con impronta normativa, Neiman propone revisitar en clave actualizada los viejos compromisos de la izquierda con el universalismo, el humanismo y la tradición ilustrada, como vehículos para la gestación de estrategias políticas frentepopulistas renovadas ante la embestida de las derechas y la improductividad de las izquierdas identitarias y tribalistas. La potencia del iliberalismo cacofónico de la hora parece ir en contra de la viabilidad de esa propuesta, pero bien cabe como recordatorio cartográfico para un mundo deseable y vivible.
El progresismo no es woke
De lo anterior se desprende un panorama sin dudas sombrío: las derechas avanzan en el discurso público y, como si eso fuera poco, obtienen el apoyo de sectores populares que se sienten excluidos o desplazados en sus demandas de equidad y justicia social, y las izquierdas devienen identitarias y solo cosechan apoyos a espaldas de las mayorías. Sin embargo, no todo el espacio de las izquierdas, y de las izquierdas democráticas en particular, debería estar tan tomado por el pesimismo y la sensación de derrota como para tener que hacer suyos los conceptos generalizados entre las derechas. En la medida en que el antiwokismo sigue siendo más que nada un léxico de las derechas radicalizadas: ¿debemos ceder a ese uso conceptual propuesto desde trincheras tan ajenas? En el caso argentino, esa condición de externidad también se revela geográfica, ya que incluso las derechas lo han incorporado en tiempos demasiado recientes. Por caso, según afirma el politólogo y experto en derechas Martín Vicente, sus primeros usos locales se remontan a 2020, principalmente en las intervenciones públicas del escritor Gonzalo Garcés.
Es cierto que la alusión de Milei en Davos contribuyó a amplificar la velocidad con la cual la fórmula "cultura woke" se venía instalando en ámbitos muy distintos a los de sus nichos de circulación más habituales; la militancia política, las universidades y el campo intelectual y cultural, para penetrar en espacios inesperados, como los grupos de WhatsApp de fútbol o las colas de los comercios de cercanía. Pero a diferencia de lo que ocurre con el "progresismo", que incluso en estos días encuentra quien rompa una lanza en su favor, por ahora casi nadie se identifica a sí mismo como woke. Uno nunca sabe, pero difícilmente pase de ser un mero adjetivo peyorativo y regrese a sus coordenadas originales del cuadrante izquierdo del arco ideológico como significante político reactualizado y potenciado, más allá de que en Inglaterra, Estados Unidos, e incluso en España, aparezcan cada tanto lobos más o menos solitarios que intervengan en el debate público en clave woke & pride, e incluso eBay ya ofrezca remeras con esa leyenda. En lo personal, prefiero habar de antiprogresismo y criticar, cuando hay que hacerlo, al progresismo por sus defecciones y falencias, que son muchas, sin que esto suponga descartarlo como horizonte político posible para la izquierda democrática.
Lo que parece predominar en esta hora exigua es un progresismo que está más que nada a la defensiva, incapaz de validar la relación de la sociedad con el presente, y de inhibir la posibilidad de establecer cualquier relación de sentido entre presente y futuro. Lo que queda, entonces, es desorientación, fragmentación y fascinación temporaria por personalismos de diverso cuño y opciones por el menos malo de dudosa efectividad. Si el progresismo no va a ser más que un capítulo menor en la historia del léxico político contemporáneo deberá forjar una nueva radicalidad profundamente reformista y democrática, ajustar cuentas con su pasado y asumir que tiene mucho, muchísimo, por hacer. Las violencias de la hora parecen reclamar un progresistas a las cosas que replantee la relación con las sociedades, la política, el capitalismo y el planeta de quienes aún se asuman en esos términos. Casi ninguno, por ahora, se percibe woke. Los años venideros nos dirán si no es ya demasiado tarde.
Lo que parece predominar en esta hora exigua es un progresismo que está más que nada a la defensiva, incapaz de validar la relación de la sociedad con el presente
