
Tecnología e izquierda: la función Mark Fisher
La obra de Mark Fisher (editada casi en su totalidad por Caja Negra) invita a repensar la relación entre izquierda y tecnología más allá de la nostalgia y la tecnofobia. Frente a la “hipótesis Heidegger” que mira a la técnica con recelo y la “hipótesis Deleuze” que la abraza como fuerza productiva, Fisher se inscribe en la tradición aceleracionista para explorar cómo los cuerpos, el deseo y la cultura se transforman en un capitalismo tardío atravesado por prótesis, interfaces y ficciones ciberpunk. La llamada “función Fisher” (diagnosticar, acelerar y experimentar) abre un horizonte de izquierdas capaces de disputar el futuro tecnológico sin resignarse al conservadurismo ni entregarlo a las nuevas derechas.
Es posible diferenciar dos formas de pensar la tecnología desde la filosofía contemporánea que podemos llamar de manera reductiva pero sintética, por un lado, la “hipótesis Heidegger” y, por otro, la “hipótesis Deleuze”. Si en el primer caso predomina una mirada hacia lo tecnológico desde la sospecha, la precaución excesiva o incluso a partir del repudio tecnofóbico, en el segundo, por el contrario, prepondera un léxico maquínico que lee al cuerpo como un ensamble de órganos y al deseo como un proceso productivo atravesado por flujos y cortes; en esta perspectiva, más que tecnologías objetivantes, encontramos, en términos de Foucault, “tecnologías del yo” que, inversamente a la otra postura, son constituyentes de la subjetivación.
De alguna manera, esta oposición nos permite optar entre dos actitudes morales que en el fondo también definen dos políticas: el retraimiento conservador o la aceleración anárquica. Por un lado, la Gelassenheit heideggeriana será esa serenidad o desasimiento que, según las palabras del autor de Ser y tiempo, nos lleva a decirle simultáneamente “sí” y “no” a la técnica que es percibida como una continuación emplazada en lo físico de la matematización de lo real resultado de la metafísica cartesiana; sin embargo, según la óptica heideggeriana, al mismo tiempo uno se ve obligado a interactuar en este plano, es decir, necesariamente debemos operar con la técnica pero no siendo ingenuos, sino desde la certeza de la ausencia de neutralidad tecnológica y con la conciencia de la peligrosidad en la manipulación de los dispositivos científico-técnicos.
Por otro lado, el núcleo teórico denominado “aceleracionismo”, un desarrollo conceptual en torno de la Unidad de Investigaciones sobre Cultura Cibernética (CCRU), colectivo interdisciplinario y experimental liderado por Sadie Plant y Nick Land del departamento de Filosofía de la Universidad de Warwick, contrariamente, sostendrá una actitud con respecto a la tecnología que, lejos de frenar y habitar en una temporalidad lenta y precavida, busca “acelerar el proceso” del capitalismo tardío, es decir, radicalizar la dinámica tecnológica inherente al posfordismo. Por tanto, frenar o acelerar son dos formas que nos muestran salidas opuestas (conservadoras o radicales) y que no necesariamente se pueden plegar a la derecha o la izquierda de manera directa; en otros términos, en materia tecnológica, hay conservadurismo de izquierda o radicalismo de derecha.
Evidentemente, la filosofía de Mark Fisher (1968-2017), integrante del CCRU y discípulo de Land, se ubica en la perspectiva aceleracionista con respecto a la tecnología. Algo que incluso es profundizado al dar cuenta de los materiales de estudio de su obra, objetos extraños para la tradición filosófica
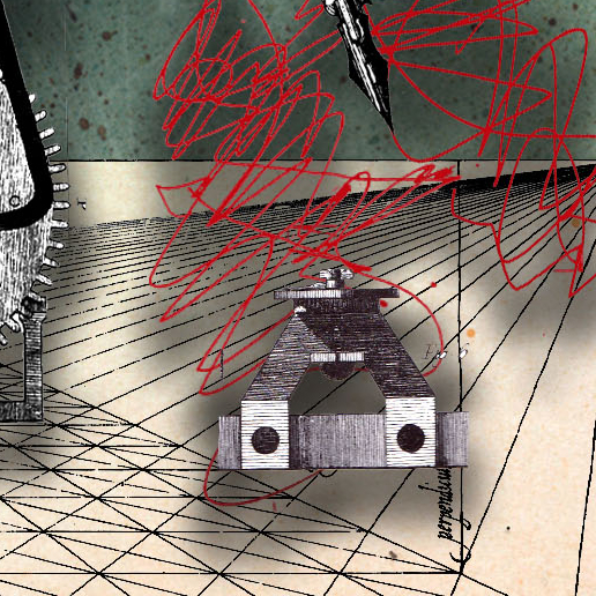
Evidentemente, la filosofía de Mark Fisher (1968-2017), integrante del CCRU y discípulo de Land, se ubica en la perspectiva aceleracionista con respecto a la tecnología. Algo que incluso es profundizado al dar cuenta de los materiales de estudio de su obra, objetos extraños para la tradición filosófica, como la ciencia ficción ciberpunk (de novelistas como William Gibson y J.G. Ballard a directores de cine como David Cronenberg y Christopher Nolan), la música electrónica (en particular, el jungle y el trip hop) o la cultura rave. Todos artefactos culturales donde la tecnología es protagonista. En este sentido, la extraordinaria tesis doctoral de Fisher presentada en 1999 y publicada bajo el título Constructos Flatline no hará sino reforzar un acercamiento a lo tecnológico que pone en crisis la división entre lo natural y lo artificial de los cuerpos.
Si la ciencia ficción clásica exploraba la exterioridad planetaria desde el desarrollo de tecnología aeroespacial, el ciberpunk de las últimas décadas del siglo XX navega hacia adentro, hacia lo raro y lo anómalo del interior de la mente y la carne en dispositivos microprostéticos. Desde este marco de ficción-teórica su hipótesis será ambiciosa: la instalación de un plano de relación inédito entre lo orgánico y lo inorgánico que denomina “materialismo gótico”. Este postulado metafísico-político de Fisher partirá de tres fuentes conceptuales: en primer lugar, la filosofía de Deleuze y Guattari (particularmente desde la ontología anarquizante y el estilo de Mil mesetas); en segundo lugar, la cibernética de Norbert Wiener (así como sus reelaboraciones desde McLuhan a Baudrillard); en tercer lugar, el desarrollo técnico del capitalismo avanzado desde una perspectiva de raíz marxista pero actualizada para los sistemas informáticos.
El postulado fundamental de Fisher es el siguiente: el capitalismo avanzado desde fines del siglo XX habría erosionado todos los estratos de referencia que permitían distinguir entre lo animado y lo inanimado, el sujeto y el objeto, la materia y el espíritu. En este sentido, Deleuze y Guattari serían, para la mirada fisheriana, los Marx y Engels del capitalismo posindustrial, en la medida en que lograron captar y describir el complejo funcionamiento del capital de la actualidad, al mismo tiempo que habrían evitado desde una modalidad inmanente y alegre, de raíz spinoziana, caer en la melancolía de la izquierda como fuga ilusoria.
Para analizar con detenimiento la relación de Fisher con la tecnología partiré de la expresión “función Fisher” que Matt Colquhoun en su magnífico texto Egreso (2020), primer libro publicado sobre la obra del filósofo británico, pone en circulación sirviéndonse de este enunciado empleado por el académico Robin Mackay durante una ceremonia conmemorativa realizada un mes después del suicidio del pensador. Lo que Mackay buscaba definir detrás de esta noción era la forma de trabajo de Fisher: creando grupos, juntando personas, fomentando movimientos culturales y, sobre todo, dando lugar a lo experimental. La función Fisher nos puede ayudar, desde mi perspectiva, a pensar el vínculo entre izquierda y tecnología desde tres declinaciones que la constituyen: diagnosticar, acelerar y experimentar.
Así como Marx veía al capitalismo del siglo XIX con cierta “fascinación” y Deleuze y Guattari hacían lo propio con el capitalismo del siglo XX, Mark Fisher tenía la misma actitud con las producciones culturales del capitalismo de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI,
Diagnosticar
Así como Marx veía al capitalismo del siglo XIX con cierta “fascinación” y Deleuze y Guattari hacían lo propio con el capitalismo del siglo XX, Mark Fisher tenía la misma actitud con las producciones culturales del capitalismo de la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI, en tanto procuraba dar cuenta de los elementos contradictores o subversivos desde el interior de este esquema productivo y tecnológico. En esta dirección, Fisher adquiere de la pulsión de Nick Land su rechazo a la izquierda académica, acomodada y conservadora en lo estético. La crítica al modelo moralista de la izquierda hegemónica que no logra comprender las sociedades liberales contemporáneas, está en el corazón del proyecto de Fisher. En este esquema el papel de la industria musical, particularmente de la “cultura rock”, será uno de los motores fundamentales para dar cuenta de la aceleración y la mutación social desde 1950 en adelante. La cultura rock, como espacio contracultural que hace converger la experimentación con sustancias psicoactivas, las nuevas tecnologías y la proliferación de nuevas formas de vida (comunitarias, hedonistas, etc.), será para Fisher un territorio crucial como dimensión fantasmática cuya potencia anticapitalista aún puede actualizarse.
Un ejemplo del diagnóstico fisheriano sobre la relación lastimosa de la izquierda con la tecnología lo podemos ver en las clases finales que el pensador británico dictó en su último ciclo lectivo (2016-2017) en el Goldsmiths College de la Universidad de Londres. En uno de esos encuentros Fisher ponderará positivamente de la contracultura cierto mecanismo subversivo que se puede percibir en algunas piezas de la cultura pop (canciones, cine, series, etc.): la posibilidad de contrabandear mensajes políticos que produzcan conciencia a fin de llevarnos más allá del principio del “realismo capitalista”, es decir, por fuera del trabajo, hacia la imaginación de otros mundos y relaciones laborales y afectivas posibles.
Subsiguientemente, la pregunta será: ¿hasta qué punto el deseo de postcapitalismo no está ya capturado y neutralizado por el propio capitalismo? ¿Es posible construir una contralibido frente al deseo capitalista que permita materializar un cambio? Si se trata de pensar una modalidad de izquierda que no esté capturada por la melancolía o la impotencia de las soluciones pasadas, el aceleracionismo de Fisher implica el despliegue de una política del deseo que parta de las condiciones del capitalismo contemporáneo, asumiendo el desafío de pensar “desde” y “más allá” del posfordismo, sin caer en las alternativas de las izquierdas previas.
Para ilustrar este problema, en una de sus clases Fisher proyecta el icónico comercial de Apple del año 1984 con el lanzamiento de la Macintosh (filmado por Ridley Scott) que hace referencia a la novela 1984 de Orwell y un anuncio de Levi’s ambientado en la Unión Soviética también del mismo año, a fin de mostrar la construcción de la imagen hegemónica del comunismo como un sistema político que reprime el deseo y, por el contrario, al capitalismo como al que lo libera; en otros términos, el comunismo estará atravesado por un imaginario triste y depresivo donde no hay tecnología, ni modernidad ni deseo.
De manera que la tecnología (Apple como ícono tech) no tiene lugar alguno en una hipótesis de izquierda que se presenta como un páramo, un desierto patético donde el futuro es un término imposible. En síntesis: comunismo y deseo se repelen. Como señala Fisher en una entrada a su blog K-punk (2012): “el problema fue la ausencia de una respuesta de la izquierda al posfordismo (…) el neoliberalismo se adueñó de la palabra modernización”. Sin embargo, para Fisher la izquierda socialdemócrata del New Labour creyó que se “modernizaba”, cínicamente, si se acomodaba a la estructura neoliberal thatcheriana cuando el desafío era inventar una izquierda posfordista. Por tanto, el diagnóstico que será necesario plantear para Fisher es si es imaginable ir más allá de la lógica del capital partiendo del actual estado de cosas e incluso manteniendo la infraestructura libidinal y tecnológica que tenemos en el capitalismo tardío.
En la clase del 14 de noviembre de 2016 en Goldsmiths Fisher aborda el clásico Eros y civilización (1955) de Herbert Marcuse detectando que el aporte y la actualidad del texto del autor alemán reside en que el malestar inherente a toda cultura se encuentra en el imperativo del trabajo.
Acelerar
En la clase del 14 de noviembre de 2016 en Goldsmiths Fisher aborda el clásico Eros y civilización (1955) de Herbert Marcuse detectando que el aporte y la actualidad del texto del autor alemán reside en que el malestar inherente a toda cultura se encuentra en el imperativo del trabajo. Evidentemente, no hay civilización sin represión de pulsiones destructivas, sin embargo, la represión suplementaria en la sociedad occidental y capitalista será necesaria y estará constituida por la obligación de trabajar. Operando una lectura aceleracionista de Marcuse, Fisher sostiene que el desarrollo tecnológico permitirá pensar en la posibilidad postcapitalista ya que la productividad descansará en las máquinas y los hombres podrán dedicarse a los afectos, el arte y la cultura, emancipándonse del imperativo protestante de la “ética del trabajo”.
No hay en el aceleracionismo de izquierda fisheriano una crítica a la tecnología, la mecanización y la estandarización del esquema productivo, más bien lo contrario, habrá que usar la automatización y robotización en beneficio propio y acelerar este proceso para hacer posible la autonomía verdadera de los cuerpos que propiciaba la contracultura de los sesentas en su crítica al trabajo como regulador de la vida. Sin embargo, la efectividad del capitalismo, según nuestro autor, residirá siempre en obstaculizar, en impedir e inhibir la toma de conciencia de las personas a vivir de otra manera y procurará rehabilitar diferentes formas residuales de puritanismo moral.
Ahora bien, es importante situar que el disparador del debate aceleracionista será la publicación en 2013 del “Manifiesto por una Política Aceleracionista” de Alex Williams y Nick Srnicek. En este artículo los autores desarrollan un programa a partir de la lectura de dos textos cruciales como el “Fragmento sobre las máquinas” de los Grundrisse (1858) de Marx y El Anti-Edipo de Deleuze y Guattari (1972). Este último, en rigor, será la fuente ineludible de la cual beberán todos los adscriptos al aceleracionismo a partir de una cita ya afamada de los autores franceses:
Pero, ¿qué vía revolucionaria, hay alguna? ¿Retirarse del mercado mundial como aconseja Samir Amin a los países del tercer mundo, en una curiosa renovación de la “solución fascista”? ¿O bien ir en sentido contrario? Es decir, ir aún más lejos en el movimiento del mercado, de la descodificación y de la desterritorialización (…) No retirarse del proceso, sino ir más lejos, “acelerar el proceso”, como decía Nietzsche: en verdad, en esta materia todavía no hemos visto nada.
Los aceleracionistas pondrán el foco no tanto en la posesión de las fuerzas de producción (como el marxismo clásico) sino en su uso, es decir, la tecnología capitalista no excluye la posibilidad de otras relaciones en las que puede ser empleada. En su texto aceleracionista por excelencia titulado “Una revolución social y psíquica de magnitud casi inconcebible: los interrumpidos sueños aceleracionistas de la cultura popular” (2013) Fisher detallará de qué manera la contracultura fue cooptada por el discurso anti-estatista neoliberal que reclamó el terreno libidinal, modernizador y tecnológico para sí.
La hipótesis del autor de Realismo capitalista residirá en que el neoliberalismo logró detectar e individualizar los deseos que la contracultura había abierto e incorporó esta nueva dimensión deseante y vitalista. El mismo capital será percibido desde una perspectiva anarquizante, caótica, inyectada de deseo y en permanente transformación, todos atributos de la contracultura de los años sesenta. Sin embargo, al mismo tiempo y en un sentido inverso, Fisher nos muestra que hubo “compensaciones” para evitar el desfonde de la familia como núcleo resistente de valores conservadores al fluir deseante del capital. La derecha neoliberal percibió con lucidez el potencial destructor de los flujos deseantes liberados. El thatcherismo fue eso: “anarquía” del capital pero restauración de la familia tradicional.
Leyendo a Ellen Willis, crítica musical y cultural que plantea que la contracultura tenía la voluntad de reemplazar a la familia por un sistema comunitario de crianza infantil, Fisher detecta que estas fibras aceleradas podrían haber constituido “una revolución social y psíquica de magnitud casi inconcebible”. En este sentido, el intelectual inglés sostiene que el aceleracionismo busca dar cuenta de los deseos y procesos que el capitalismo si bien hace surgir, no puede contener. Acelerar estos procesos empujaría al capitalismo más allá de sus límites, planteando de esta manera una izquierda postcapitalista. La aceleración que parte del famoso pasaje de Deleuze y Guattari, en la práctica sería una desregulación no solo económica sino moral; la única vía en términos aceleracionistas para superar al capitalismo, desde dentro del mismo, sería eliminando los elementos reterritorializantes (como el familiarismo conservador y el tradicionalismo religioso que el neoliberalismo reaccionario restaura).
De modo que si es posible pensar en un aceleracionismo de izquierda, en oposición a la lectura que realiza Nick Land de El Anti-Edipo, sería comprendiendo el pasaje crucial del texto como un hipotético nuevo modelo de marxismo adaptado al capitalismo tardío. Uniendo a Deleuze y Guattari con Ellen Willis, podemos decir con Fisher: “una política hostil al capital pero vivificante para el deseo”. No casualmente para los autores de El Anti-Edipo será la familia el agente de reterritorialización capitalista más evidente, el familiarismo que atacan Deleuze y Guattari es la dimensión donde se concentra la edipización y la privatización del deseo. Esta crítica a la familia tradicional, de alguna manera también era, por añadidura, un combate contra la psiquiatría y al psicoanálisis lacaniano como modalidades que hacen del familiarismo su fundamento teórico y clínico. De ahí que la izquierda por pánico moral haya retrocedido conservadoramente frente al potencial despliegue de un aceleracionismo de izquierda.
Si la izquierda presente (sea neoliberal o populista), ha sido anti-aceleracionista es, según Fisher, debido a su oscilación entre la nostalgia y el miedo respecto de la emergencia de nuevos modos de vida. Y no hay un deseo potente que se actualice en nuevas modalidades existenciales si no es asimilando a la tecnología, asumiéndonos como seres fabricados por este capitalismo tardío, es decir, configurados por dispositivos, prótesis e interfaces desde nuestro nacimiento.
Si la izquierda presente (sea neoliberal o populista), ha sido anti-aceleracionista es, según Fisher, debido a su oscilación entre la nostalgia y el miedo respecto de la emergencia de nuevos modos de vida.
Experimentar
Para Fisher todos los proyectos políticos de la izquierda contemporánea existentes habrán sido inadecuados por la misma razón: no tomar en serio el deseo de los capitalizados. Estos modelos izquierdistas caerán siempre en el moralismo paternalista al pretender distinguir entre dos espacios, uno inmanente al capitalismo y otro trascendente, sosteniendo que existe una dimensión pura y libre del capital, y por ende de la tecnología, a la cual se puede regresar. El problema, según la lectura que hace Fisher de Economía libidinal (1974) de Jean-François Lyotard, es que estar “depurados” del capital implica también repudiar la tecnología que es su consecuencia lógica y en última instancia carecer de deseo, vale decir, liberarnos del capital necesariamente requiere extirpar la libido inmanente en la medida en que estamos constituidos por este sistema económico y tecnológico desde cero. En Lyotard hay un diagnóstico con el cual Fisher coincide: no debemos rechazar de plano ni moralizar con respecto al capitalismo ni tampoco caer en modelos simplistas e idílicos que pretendan restaurar la fantasía de un mundo no alienado.
El inconcluso proyecto fisheriano titulado "Comunismo ácido", en función de la introducción de la que disponemos y de los testimonios de sus colaboradores y alumnos, de alguna manera tenía por objetivo dar una respuesta por izquierda a la modernidad tecnológica del capitalismo tardío al proponer crear una “psicodelia digital”: un arma conceptual que enfrente al realismo capitalista que extirpa toda dimensión de delirio y reduce lo real a la neurosis del imperativo del trabajo, es decir, que nos condena al malestar cotidiano, la insatisfacción permanente, la depresión de los lunes. Esta psicodelia digital es un “egreso”, una salida, que permite ver el “sistema” desde fuera. El neologismo redpilled (haber tomado la pastilla roja), que los últimos años fue utilizado por las comunidades virtuales de las nuevas derechas a partir de una lectura perversa y pro-capitalista de Matrix (1999) como metáfora que permite la visualización intuitiva del sistema político-cultural-académico progresista (“La Catedral” según Curtis Yarvin) montado sobre un privilegio burocrático-estatal, puede ser reconducido a una lectura de izquierda aceleracionista que implica volver a ser fieles al discurso de las hermanas Wachowski en su crítica al productivismo maquinal.
En este sentido, “tomar la píldora roja”, desde la perspectiva de la contracultura tech y la psicodelia digital, implica dos movimientos necesarios: por un lado, ver el esqueleto de la constitución del realismo capitalista tal cual es y nuestro rol como meras “pilas” que alimentan la dinámica económica y maquínica; por otro lado, permitir nuestro “egreso” y mostrarnos la posibilidad de moldear y manipular nuestra percepción tecnológicamente, de manera de poder “cargar”, a través de la interfaz que las máquinas abrieron en nuestro cerebro, conocimientos y habilidades (como hace el propio Neo, protagonista de la película) que nos permitan enfrentar la tecnocracia autoritaria cibernética usando sus propias herramientas. En otros términos, Matrix tal vez sea la escenificación más clara del aceleracionismo de izquierda de Fisher y la representación cinematográfica más evidente del comunismo ácido: la velocidad extrema en el avance tecnológico del capital siembra, asimismo, semillas que permiten su propia destrucción. La tecnología que nos esclaviza, paradójicamente, nos da también las armas para la emancipación: en lugar de estar enchufados y dormidos como siervos energéticos al servicio del esquema maquínico capitalista, podemos suministrarnos conocimientos y fortalezas que amplíen nuestra libertad a través de la interfaz abierta por las propias máquinas con la finalidad de combatirlas. La droga psicodélica, entonces, nos posibilita hacer de nuestra existencia algo plástico y mutable: más que hacer la revolución, tenemos que devenir-revolucionarios.
La función Fisher, del diagnóstico a la aceleración y la experimentación, es una invitación, quizá única, a pensar en izquierdas del siglo XXI desde la ventaja de no tener nada que perder, a partir del riesgo, del delirio, no desde la “inteligencia artificial”, sino, por el contrario, desde la “idiotez artificial”, tomando al idiota en sentido deleuziano, como aquel anormal visionario que crea sus propias categorías. La función Fisher nos lleva a experimentar una izquierda lisérgica digital donde la deformidad que modifica nuestra percepción y abre ventanas a imaginarios futuristas nos muestra la evidencia de la tecnología como la piedra de toque indispensable para poner en crisis los cuerpos “naturales” desde una mirada que asume que todos ya somos mutantes configurados desde prótesis y dispositivos tecnológicos, que nuestros sentidos amplificados y nuestra corporalidad maquínica son una realidad que toda izquierda debe asumir para desplegar hipótesis libertarias e igualitarias que sean sexys.
La función Fisher permite visualizar un izquierdismo tecnológico que sea al mismo tiempo crítico de las izquierdas moralistas, tecnófobas, estatistas, anticuadas, paternalistas y deslibidinizadas (sean populistas o socialdemócratas) y que al mismo tiempo dispute la exclusividad del futurismo tech a las nuevas derechas paleolibertarias (del mundo cripto al sueño de la conquista espacial de Elon Musk). Además del aceleracionismo de izquierda, las búsquedas del xenofeminismo del colectivo Laboria Cuboniks, de la anarquía queer de los simbiontes relacionales de Paul B. Preciado o del libertarismo de izquierda que personalmente estoy construyendo son todas vías posibles a transitar. En cualquier caso, se trata de salir de la utopía para entrar en la dimensión de la experimentación. Si hay un futuro tecnológico en la izquierda este necesariamente debe estar ligado al deseo, los placeres y los cuerpos.
La función Fisher, del diagnóstico a la aceleración y la experimentación, es una invitación, quizá única, a pensar en izquierdas del siglo XXI.
