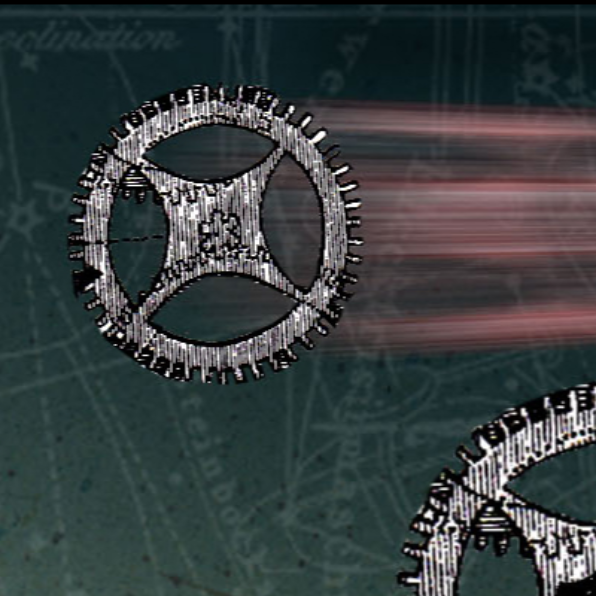Una historia de las máquinas de comunicar
La subjetividad contemporánea está atravesada por máquinas de medir, transmitir y recibir. El proyecto cibernético concibió a la sociedad como una red por la que fluya la comunicación entre cuerpos transparentes y sin interioridad. Solo nos queda fingir que no somos conscientes de ello.
por Ingrid Sarchman
Si este fuera un artículo tradicional, aparecerían, en los primeros renglones, sus propósitos y objetivos para que el lector decida si quiere, o no, seguir leyendo. En cambio, aquí se pedirá otra cosa. Tome asiento e imagine que está frente a una pantalla, son las doce del mediodía, estamos esperando la salida de un tren cuyo destino final es una ciudad a trescientos kilómetros de la nuestra y a la que debemos llegar antes de las cinco de la tarde.
En la estación hay una monitor gigante donde se proyectan tres columnas: en la primera figura el nombre de la empresa de transporte, en la segunda la ciudad de destino y en la tercera, el horario previsto. Como nuestro tren no figura allí, nos inquietamos, pensamos que nos equivocamos de día, que nos vendieron un boleto equivocado. Entonces vemos que a unos metros hay una ventanilla de informes. La misma tiene un vidrio grueso y una esfera metálica con orificios por donde, suponemos, saldrá la voz. Nos acercamos y le hablamos a nuestro reflejo. La voz nos responde que nuestro tren aún no figura en la pantalla porque es temprano “la información aparece media hora antes y el suyo está previsto para dentro de cuarenta y cinco minutos, ya va aparecer”, dice de manera condescendiente.
Devuelta la certeza de que todo está en orden, buscamos un lugar para comprar un café o algo que nos ayude a hacer tiempo. La expresión, así escrita, podría sonar tan cliché como forzada, porque más allá de todas las cosas que los seres humanos hemos logrado a lo largo de la civilización, el tiempo no es una de ellas. En todo caso, que el tren venga dentro de un poco más de media hora, y que llegue a la ciudad de destino en tres, no es algo que alguien pueda hacer, en todo caso es algo que pasa. Simplemente nos toca subirnos.
Cuando la formación llega al andén, subimos, ponemos nuestro equipaje en un compartimento previsto para tal fin, nos acomodamos en el asiento acolchonado y dispuesto para nuestro cuerpo (que tiene una medida estándar) esté más o menos a gusto en él, sacamos nuestro celular, lo conectamos a unos auriculares vía bluetooth, elegimos una playlist llamada “música para relajar en ruta” y cerramos los ojos sabiendo que durante el tiempo que dure el viaje no habrá nada más que hacer.
Si hubiera que definir a la máquina de la modernidad, ésta sin dudas, no sería la máquina de vapor de las fábricas del siglo XIX sino una anterior: el reloj mecánico.
¿Cómo nombrar a esta sucesión de escenas? ¿Cuál sería el término adecuado que encadena la llegada a la estación, la consulta en la ventanilla, el expendio del café, el arribo del tren, el ascenso al vagón, la adecuación del cuerpo al asiento y la conexión de los dispositivos a una fuente remota que emite música? Además, estas acciones podrían asociarse a otras similares hechas por personas similares que se desplazan, comen, suben a medios de transporte, compran y venden cosas de la misma manera que nosotros. Después de todo, cuando nos sentamos en un asiento, dejamos libre otros tantos que ocuparán otras personas con destinos similares.
En 1934, Lewis Mumford, uno de los analistas más lúcidos del siglo XX, publicó Técnica y Civilización, quizás el libro que mejor describió el proceso histórico que contribuyó a la reticulización y mecanización de la vida moderna. Su hipótesis es simple: si hubiera que definir a la máquina de la modernidad, ésta sin dudas, no sería la máquina de vapor (como emblema de las fábricas del siglo XIX) sino una anterior: el reloj mecánico. Un tipo de mecanismo que empezó a usarse en los conventos de los monjes benedictinos alrededor del siglo XV para medir, justamente, las actividades previstas dentro de sus muros. De alguna manera, la medición del tiempo en segundos, minutos, horas y días evitaba la intromisión de cualquier elemento variable o subjetivo que pudiera alterar el funcionamiento regular de la institución.
Las variables biológicas asociadas con necesidades concretas de los cuerpos o los cambios climáticos fueron desplazados, negados e invisibilizados. La abstracción del tiempo, a su vez, permitió el advenimiento de dos procesos secundarios: la sistematización y la cuantificación. Así, la planificación de la vida monacal trasladó su matriz reticular a la vida laica. A su vez, estos procesos de laicización permitieron, por primera vez, acceder al cuerpo humano. No es casual que las primeras autopsias daten del siglo XVI y que, a partir de ellas, se haya descubierto a la circulación sanguínea como explicación y origen de la vida humana.
En 1628 el doctor William Harvey publicó una de las obras más emblemáticas para la medicina, pero también para las ciencias sociales (aunque eso se vería más adelante). En Exercitatio Anatómica motu Cordis et Sanguinis in Animalibus, más conocido como Motu Cordis, mostraba cómo la circulación sanguínea era el proceso fundamental y constitutivo que garantizaba la vida de los seres vivos. El corazón bombeaba el líquido vital que luego llegaría a los distintos órganos proveyendo de los nutrientes necesarios. Mientras este sistema funcionara , el cuerpo andaría “tan regular como un reloj”. No es casual que esta frase fuera acuñada unos siglos más tarde para describir la vida ordenada del ciudadano ideal propuesto por la reforma protestante. Por otro lado, la metáfora de la circulación fue clave para la planificación urbana en particular y para el desarrollo del sistema capitalista en general.
Las tecnologías ponían en evidencia el tabicamiento entre el deseo a objetos específicos (el confort de una vida estable) y las pulsiones impulsadas por el deseo, cuya naturaleza es móvil y cambiante.
Volvamos a nuestro viaje en tren, sacamos el teléfono celular, minimizamos la aplicación que nos permite escuchar música y abrimos el GPS que nos indica que ya hicimos el 35,7% del viaje, es decir, de las tres horas previstas, faltan poco menos de dos horas. Contestamos dos mensajes: en uno indicamos la hora de llegada, en el otro avisamos que ya estamos arriba del tren. Abrimos redes sociales, miramos fotos, le ponemos un corazón rojo (que recuerda pero no tanto al descubrimiento de Harvey) a la imagen que muestra que el hijo de algún amigo fue escolta de la bandera en la última fecha patria y comentamos otra donde alguien expresa el enojo con el gobierno por no bajar la edad de imputabilidad.
Así, la aparente inmovilidad de nuestro cuerpo que reposa en la butaca, no se contrarresta solo con el tren en movimiento sino con la emisión, transmisión constante de datos sin interrupciones, ni siquiera cuando estamos quietos. Si las primeras máquinas de la modernidad eran aquellas que por su tamaño, potencia o capacidades superaban las posibilidades humanas: el tren, la grúa o la cinta de montaje -por poner algunos ejemplos- en todos los casos, eran evidentes, visibles y accesibles. En cambio, nuestro viaje en tren insta a replantearnos no solo la metamorfosis de estas máquinas diseñadas sobre la matriz de la abstracción, sistematización y cuantificación del mundo, sino y especialmente las asociadas con el movimiento, la circulación, la transmisión y recepción y sus consecuencias sobre la subjetividad contemporánea.
Las primeras máquinas de la modernidad superaban las posibilidades humanas, como el tren o la cinta de montaje, eran evidentes, visibles y accesibles, luego mutaron en máquinas abstractas de cuantificación asociadas a la circulación, la transmisión y recepción
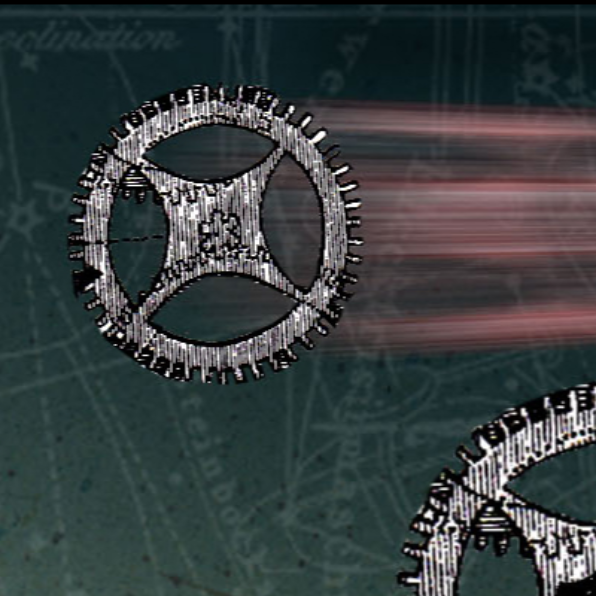
Mientras nos desplazamos por las vías imaginarias, vale recordar que Sigmund Freud también escribió sobre trenes. En 1930 publicó El malestar en la cultura y con él completaba la tríada de psicología social que había comenzado con Tótem y Tabú (1913) y Psicología de las masas y análisis del yo (1921). En este libro, Freud mencionaba que
Sin el ferrocarril que supera la distancia, nuestro hijo jamás habría abandonado la ciudad natal, y no necesitaríamos el teléfono para poder oír su voz. Sin la navegación transatlántica, el amigo no habría emprendido el largo viaje, y ya no me haría falta el telégrafo para tranquilizarme por su suerte.
A comienzos del siglo XX, las promesas de un mundo mejor, más confortable, más navegable, más transitable, más circulable y comunicable, avizorado por Mumford, se transformaban en malestares. Sin embargo, sería necio, por lo menos desde el psicoanálisis, culpar a las tecnologías. En todo caso, estas ponían en evidencia el juego de fuerzas que se producía entre el tabicamiento del deseo a objetos específicos (el confort asociado a una vida segura y confortable con una pareja para toda la vida, por ejemplo) y las pulsiones impulsadas por el deseo (cuya naturaleza es móvil y cambiante). El malestar, entonces, sería el modo en el cual, el inconsciente, el gran descubrimiento freudiano, se hacía visible ante un mundo previsible, medible y cuantificable. Un mundo hecho de máquinas en movimiento avanzando sobre las vías del progreso, en apariencia, ilimitado.
Y sin embargo, en 1945, este tren se detuvo de manera abrupta. La apertura de los campos de concentración obligó a preguntarse por la naturaleza humana. La frase de Theodor Adorno sobre no poder hacer poesía después de Auschwitz solo subrayaba la certeza de que las vías estaban cortadas y de la peor manera. Esta idea se vio reforzaba con la hipótesis del filósofo italiano Giorgio Agamben quien recuerda que el campo de concentración, lejos de ser una aberración imaginada en la cabeza de un loco, y ejecutada por una sociedad enceguecida, es el nomos de lo moderno, es decir su modo de ser.
Después de todo, los campos habían sido planificadas como fábricas perfectas de muerte, pero con su liberación era inevitable preguntarse ¿cómo había sido posible que el ser humano cometiera semejantes atrocidades contra otros seres humanos? Las explicaciones fueron (y siguen siendo) tantas como la necesidad de volver a prender las máquinas, aunque estas fueran otras y tuvieran otras formas. Así, a comienzos de la década del 40, y en pleno conflicto bélico, la cibernética ofrecía uno de sus brazos para frenar la locomotora del horror.
Gracias al GPS de nuestro celular, sabemos que ya pasó más del 50% del viaje. Si nos cansáramos de la playlist de música rutera, podríamos ver una película que viene al caso: El código enigma, estrenada en el 2014 reconstruye el período entre 1939 y 1945 donde Alan Turing, junto a otros matemáticos es encomendado a descifrar el código por el que los alemanes se comunicaban de manera remota. El filme muestra que Turing ya venía pensando en una máquina que “razonara”, un tipo de mecanismo que pudiera “interpretar los datos “ a partir de operaciones lógicas previamente ingresadas. El fin de la historia es conocida: la derrota de los alemanes. Y aunque la palabra cibernética tuviera su reconocimiento en el mundo de la ciencia, unos años más tarde, a partir del trabajo del matemático norteamericano Norbert Wiener, no había dudas de que su colega británico había sentado las bases.
Con la cibernética, la teoría matemática de la información se hacía responsable de diseñar un nuevo tipo de sociedad, que no solo pudiera explicar el fracaso del pasado, sino que estableciera nuevos parámetros: unidades medibles y reticulizadas
Desde la ventanilla del vagón se avizora un paisaje verde, llano, algunas vacas pastando, no mucho más. En un intento por dejar de estar tan pendientes del celular, podríamos sacar un libro, uno real, hecho de papel de celulosa, tapas de cartón, tinta negra. Supongamos que justo llevamos uno en la mochila. El libro en cuestión se llama La utopía de la comunicación y es del del antropólogo francés Philippe Breton. Publicado a comienzos de la década del 90, el libro vuelve a los años de posguerra para entender la preponderancia de las matemáticas en las ciencias sociales. Aquí vale recordar, una vez más, la importancia que tuvo (y sigue teniendo) la imagen y la representación de los campos de concentración en la historia de la modernidad reciente. Ellos condensan un pozo, un agujero, un enigma y un trauma que vuelve una y otra vez en casi todas las áreas de conocimiento. Al fin y al cabo, así funcionan los traumas: retornan una y otra vez.
Si toda la primera mitad del siglo XX se había dedicado a elaborar diferentes teorías comunicacionales sostenidas en las relaciones más o menos complejas entre artefactos y audiencias, tales como el telégrafo, la radio o el cine, Wiener asume que es necesario hacer “borrón y cuenta nueva”. Y aunque las distintas teorías diferían entre sí tanto en su forma como en su contenido (aquí vale recordar la oposición entre las conductistas y funcionalistas propias de Estados Unidos y las críticas sostenidas en el marxismo y el psicoanálisis desarrolladas por la Escuela de Frankfurt en Europa), en todos los casos, la comunicación solo trajo caos y destrucción.
Inspirado en el avance de la cibernética, Wiener entiende que es necesario reformular los términos y echarle mano a la exactitud de la matemática. De alguna manera, propone transformar el concepto de comunicación para adecuarlo a un modelo más confiable que, en un punto, evite la vuelta al horror de los últimos años. La intención de construir y habitar un mundo hecho de unidades medibles y reticulizadas vuelve a ocupar el candelero, solo que ahora usará otro tipo de máquinas, unas que, a diferencia de las anteriores, no funcione ni como prótesis ni como potenciador de habilidades humanas, sino como emulador de posibilidades cognitivas.
De alguna manera, la teoría matemática de la información se hacía responsable de diseñar un nuevo tipo de sociedad, que no solo pudiera explicar el fracaso del pasado, sino que estableciera nuevos parámetros. En este sentido, no es casual que se inspiren en un modelo termodinámico donde el esquema de comunicación quedaría reducido a una serie de procedimientos de pasaje (exitoso) de información. Equiparando el caos (social) a la pérdida de calor o energía -lo que en la jerga se conoce como “entropía”-sería posible elaborar un diseño lo suficientemente sofisticado que evitara su proliferación descontrolada. En todos los casos, se trata, admite Wiener, de diferir, licuar o minimizar los riesgos del ruido ambiente. A menor ruido, mayor claridad en la transmisión del mensaje. La máxima valdrá tanto en su acepción literal como en la metafórica y su medio de transporte, por definición, será la computadora. Así, ésta se erigirá como la maquinista privilegiada que no solo cambiará el rumbo de la historia, sino también los rieles, los paisajes y, especialmente, el tipo de pasajeros a bordo.
Una vez erradicada la interioridad y corrida de la escena la inconveniencia del cuerpo físico, el sujeto social se convierte en un pasaje exitoso -por lo menos la mayoría de las veces- de información.
Faltan 45 minutos para llegar a destino, levantamos la vista y advertimos que, aunque el vagón esté semivacío, compartimos el espacio con otras personas. Todas viajan en silencio, algunas miran sus celulares, otras lo hacen por la ventana, parecemos espectadores de una película que se proyecta en distintas pantallas. Esta imagen recuerda una foto que de vez en cuando circula en las redes. En ella hay un grupo de personas sentadas en cómodas butacas, todas llevan anteojos de sol y parecen ser iluminadas por un destello. Lo cierto es que la foto fue tomada el 7 de abril de 1951 en algún lugar de Estados Unidos y corresponde a la quinta serie de pruebas nucleares de una operación llamada Invernadero. Allí se probaron los principios que conducirían al desarrollo de armas termonucleares. A la explosión se le dio el nombre de Dog y los anteojos estaban hechos con materiales que protegían contra los daños que podría causar la exposición a este tipo de rayos.
En la concepción weineriana, esta foto, junto con la de los campos de concentración, podría formar parte de la misma serie: aquella a la que la humanidad debería dejar atrás. Ahora bien, ¿cómo y de qué manera reconfigurar al nuevo ser humano? ¿cuáles serían las características de esta nueva sociedad sostenida sobre un sistema de engranajes limpios? Breton reconoce que Wiener no se desentiende de su propio rol como científico y admite que estos no pueden quedar por fuera del aparato político militar. Lo harán como consejeros, algo así como asesores que mirarán con distancia crítica y estarán alertas toda vez que la ciencia y la técnica pasen ciertos límites. El científico es, ante todo, un “hombre de paz”.
Así, una vez que esto queda claro, solo queda postular al ciudadano de esta nueva ciudadela (sepan disculpar la redundancia en los términos, pero para esta teoría, la misma tiene una gran utilidad). Breton le da el nombre de homo comunicans y lo define como un ser sin interioridad y sin cuerpo que vive en una sociedad sin secretos. La definición tiene todo el sentido, después ¿acaso no había sido el descubrimiento freudiano del inconsciente aquel que había advertido las zonas oscuras del ser humano? Para peor, estas no solo eran oscuras, sino que permanecían ocultas a los propios sujetos. De manera, que sus comportamientos, acciones y reacciones no serían más que manifestaciones de una zona involuntaria. Así planteado, el cuerpo no podía ser más que un receptáculo de síntomas y reveses cuya función había sido (y seguiría siendo) la evidencia de una incomodidad.
Entonces, una vez erradicada la interioridad y corrida de la escena la inconveniencia del cuerpo físico, el sujeto social se convierte en un pasaje exitoso -por lo menos la mayoría de las veces- de información. Estar vivo sería participar de una corriente continua de influencias que provienen del mundo externo y de actos (estímulos) que actúan sobre la vida individual. En este punto, podríamos volver a levantar la vista para observar a nuestros compañeros de vagón, porque según este esquema, estaríamos, aún sin dirigirnos la palabra, protagonizando un proceso de intercambio.
Si tuviéramos a mano una hoja y un lápiz, podríamos dibujar distintas siluetas humanas – tal vez la figura que mejor encaje sea la del monigote trazado con palos- distribuidos en distintos lugares, como si fueran (fuéramos) nodos de una red extensa cuya función es recibir y emitir datos. Los nodos (nosotros, los monigotes hechos de palos) no actuaríamos, solo reaccionaríamos. Los medios de comunicación, con sus máquinas correspondientes, no serían más que canalizadores a gran escala de estos mensajes.
En esta utopía de la comunicación, donde el cuerpo está corrido, o reducido a su mínima expresión, las equivalencias se producen entre cerebro y máquina.
La sociedad, devenida en un conjunto de nodos, podría emular las tesis anarquistas de principios del siglo XX donde no solo el Estado desaparece, sino que, y especialmente, esta sobrevive a partir de un principio de autoregulación; un sistema con su propio termostato que debe, como principio, velar por su mantenimiento.
Por último, si la fórmula decimonónica era la de ser tan regular como un reloj, el siglo XX cambia sus demandas, pero especialmente cambia su objeto. Si en el pasado, era al humano a quien se le exigía emular la precisión de la mecánica relojera, en la sociedad de la información, todas las esperanzas están puestas en las máquinas. Un tipo de máquina que imita (o por lo menos lo intenta) al cerebro biológico potenciando sus capacidades de razonamiento. Un tipo de razonamiento que se apoya, además, en la idea de red; el imperativo exige, además, la emisión, recepción y circulación constante de datos. Si la vida está garantizada por la transmisión exitosa de información, es ese mismo circuito el que garantiza la existencia y, por supuesto, nuestra identidad.
Si la vida está garantizada por la transmisión exitosa de información, es ese mismo circuito el que garantiza la existencia y, por supuesto, nuestra identidad.
El viaje está llegando a su fin. Lo sabemos porque el tren parece aminorar su marcha y el paisaje, desde la ventanilla, aparece, ante nuestros ojos, más urbano. La pantalla de nuestro celular nos confirma que falta un 12% para arribar al destino. 15 minutos después, la formación se detiene. Nos levantamos, recogemos nuestro equipaje y bajamos.
El reloj de la estación dice que son las cinco menos cuarto de un día específico de un mes y año establecidos. Pedimos un auto desde el celular y mientras esperamos volvemos a revisar nuestras redes. La primera publicación que aparece es la del restaurante local mejor calificado con 5 estrellas, le sigue un hotel boutique de la zona con 4,2 y la tercera corresponde a la de un conocido que muestra la cicatriz que le dejó un accidente en bicicleta mientras participaba de un triatlón. Debajo de la imagen leemos: “ser humano es caer y levantarse, volver a caerse y volver a levantarse”.
Por un momento creemos que es necesario aclararle al deportista en cuestión que, en realidad, no existe tal condición sino una sucesión de hechos históricos que contribuyeron a la reticulación social, que cada acto encaja en un dispositivo específico y que toda nuestra vida es una sucesión de conexiones con otras vidas igual de conectadas que las nuestras, que su accidente fue el resultado de una desincronización entre el cuerpo y el artefacto, y que, por la irregularidad del terreno, existía un 32,5% de posibilidades de que esto sucediera. Pero, entonces, una especie de inspiración divina nos advierte que la gracia de todo el asunto es aceptar los términos y condiciones de nuestras trayectorias previstas por un mundo tecnificado, fingiendo, en parte, que no somos conscientes de ello. Desde esa perspectiva, nuestro amigo deportista ni siquiera cree demasiado en sus palabras, sin embargo, sabe que al escribirlas, provocará reacciones que retroalimentarán su identidad expuesta.
Al fin y al cabo, a esta altura, quien haya llegado hasta acá, ya advirtió que si en este artículo se habló sobre máquinas de medir, de emitir, transmitir y recibir, fue para contar la historia de nuestra subjetividad contemporánea. Una subjetividad atravesada por artefactos acoplados a nuestros cuerpos quietos, en movimiento, en los teclados, proyectados en las pantallas o transportados por un tren (no tan) imaginario.
La gracia de todo el asunto es aceptar los términos y condiciones de nuestras trayectorias previstas por un mundo tecnificado, fingiendo, en parte, que no somos conscientes de ello